Emeterio Toj Medrano fue secuestrado por el ejército el cuatro de julio de 1981. Toj había iniciado como miembro de Acción Católica (AC) en Santa Cruz del Quiché. La AC era una organización de base apoyada por la Iglesia Católica y, en el caso de Santa Cruz, por la orden Sagrado Corazón. Desde allí se sumó a la Democracia Cristiana hasta 1974, cuando se retiró por su decepción por el fraude electoral de marzo de ese años al candidato del partido, el general Efraín Ríos Montt. Junto a otras personas apoyó a crear el Comité de Unidad Campesina (CUC), que luego se acercó al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).
Los extractos que presentamos son parte de un libro que presenta su vida, coescritos entre él y Rodrigo Véliz. El libro será publicado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), parte de la UNAM.
El secuestro
En una de las calles de Quetzaltenango, sábado 4 de julio de 1981
Eran entre las 4:30-4:45 de la tarde, caminábamos sobre la acera del costado norte de la catedral de Quetzaltenango, justo frente al almacén El Pájaro Azul, a unos 25 o 30 metros de la 11 avenida, cuando sentí que me encañonaron en la cabeza y en la espalda, al tiempo que me doblaron los brazos hacia atrás.
—Vos, hijo de la gran puta, sos de Quiché, ¿verdad? -dijo un individuo.
A empellones me llevaron hacia la avenida que pasa frente a la catedral (11 avenida). En esos fugaces segundos lo primero que pensé fue en los niños y en la compañera que andaban conmigo. Cuando me llevaban casi arrastrado, y al momento de atravesar la avenida, apareció un carro con las portezuelas abiertas. Hice un esfuerzo supremo por zafarme de aquellos cuatro o cinco hombres; logré soltarme un brazo, quise introducir la mano en el bolsillo del pantalón donde llevaba un cassette comprometedor, pero ya no pude tirarlo.
A mitad de la calle se detuvo el vehículo con el motor encendido, y con violencia me introdujeron en él. Me tiraron en el piso, me esposaron las manos hacia atrás y me encañonaron en la cabeza. Dieron unas vueltas por las calles alrededor de la catedral y la municipalidad, minutos después se introdujeron con el carro a un zaguán. Me sacaron violentamente del carro:
—Agachá la cabeza –me ordenó uno.
Había policías en esa casa. Me condujeron a un pequeño cuarto; era el servicio sanitario. Allí me quedé con las manos esposadas hacia atrás, tirado en el piso mojado. A cada rato entraban los policías a defecar. A las horas se oyó que entraron más policías rindiendo novedades. Entonces me di cuenta que estaba en el Primer Cuerpo de la Policía Nacional. Dos o tres horas después me fueron a sacar y me pusieron frente a un hombre joven, vestido de particular, quien sin mediar palabra me comenzó a golpear a puñetazos en el estómago. Reaccioné preguntándole por qué me estaba golpeando.
—Callate, hijo de la gran puta –dijo, y me siguió golpeando-. ¿Cómo te llamás? –preguntó.
—Julián Ajpop López –respondí.
—¿Cuántos años tenés? ¿Cómo se llama tu papá, tu mamá?
Yo me sabía de memoria todos esos datos; sabía bien el número de la cédula, la fecha que fue “extendida”, etc. Me pareció ver que estaba entrando en duda por la seguridad con que le estaba respondiendo.
—No, vos no te llamás así –me decía, y vuelta a los golpes–. ¿Qué trabajo tenés?
—Soy comerciante.
—¿Dónde vivís?
—En la capital.
Había algo que me daba fuerzas: era sábado y ya era de noche. A esas horas y en día de descanso era difícil que tuvieran acceso al registro civil de la capital, donde supuestamente se me había extendido la cédula. Así que sostuve con firmeza la pantalla para ganar tiempo. En estos momentos, “en lo que evacuan” —pensé— “más de alguna noticia tendrán ya en la casa sobre lo que ha pasado”. En el cuarto, donde aquel esbirro me estaba golpeando, estaba presente uno de los que participó en mi secuestro, un hombre gordo (era capitán de la Policía Nacional) que presenciaba la golpiza que aquel otro hombre me daba.
—Decí la verdad, mijo, decía el capitán.
Después que terminó de golpearme aquel esbirro, quedé tirado en el piso. Salieron todos, menos un sargento que dijo ser de Totonicapán, y del que era evidente su ascendencia indígena. Este esbirro trató de sacarme información mañosamente. Metió sus manos en mis bolsillos para robarme lo que tenía. Llevaba pocos quetzales. Cuando vio que eran pocos, dijo:
—No tenés ni mierda, vos.
Se llevó el cassette que no pude dejar tirado en el momento del secuestro, y que tampoco pude sacar de mi bolsa mientras estuve en algunos momentos solo, por tener las manos esposadas hacia atrás. Me levantó y me introdujo al pequeño cuarto del inodoro. Seguían entrando a cada rato los mal encarados policías a defecar; cada quien me preguntaba quién era yo.
—¡Ah, vos sos algún guerrillero mierda! –decían, mientras me pateaban.
Los que estaban borrachos se ensañaban más. Aquella noche la pasé sin pegar los ojos para nada; la pasé rezando y pensando qué decir, si tal o cual cosa me preguntaban. Estaba demasiado preocupado por la suerte de los niños y la compañera, y por el cassette, que lo podían escuchar en cualquier momento.
A primeras horas del domingo 5 de julio, tal vez a las siete de la mañana, llegó el sargento totonicapense, acompañado de otro policía. Me empezó a ver de frente y de perfil. Se notaba que tenía duda.
—¿¡Cómo te llamás!?
—Julián Ajpop López –contesté con seguridad.
—Este es –le dijo al sargento y salieron.
Yo pensé, “son cuentos, este no me conoce”. A eso de las ocho de la mañana entró a verme el jefe de la policía. Le decían “mi coronel”.
—Este es el detenido –dijo.
Yo me dirigí a él con cierto tono exigente.
—Mire señor, yo no tengo ningún delito, quiero que me dejen libre. Quítenme estas chachas, no he robado nada para que me tengan así –le dije.
—Ya vamos a aclarar tu situación –respondió.
Tuve una ligera esperanza en aquellas palabras, porque estaba en manos de la Policía Nacional, que era menos criminal, según yo. Al rato oí voces que me eran familiares: ¡Era el cassette que llevaba conmigo! Se oía que regresaban la cinta y luego se quedaron escuchando todo lo grabado. Eso me angustió mucho porque significaba el agravamiento de mi situación. Aunque de alguna manera ya no tenía tanto terror porque para entonces en la casa ya sabrían con toda certeza que había sido capturado, y ya habrían tomado las respectivas medidas de seguridad. Al respecto, habíamos platicado en muchas ocasiones con mi esposa y mis pequeños hijos sobre qué se debía hacer en caso de secuestro. Aunque siempre que lo abordábamos nos dejaba una sensación de miedo y de angustia. Recé con mucha fuerza interiormente. Me recriminaba internamente por no haber tomado mis medidas de seguridad con ese cassette. En esos momentos ya se estaban hinchando mis manos, y cada vez me apretaban más los grilletes. Los brazos los tenía ya muy adoloridos.
Serían las 12 o 13 horas de aquel domingo 5 de julio cuando nuevamente me fueron a sacar del inodoro y me llevaron a otro cuarto para otro interrogatorio. Además del sargento y otros policías, estaban dos hombres más, vestidos de civil.
—¿Qué tal vos? –dijo uno de los vestidos de civil. Tuve la impresión de conocerlo–. ¿Cómo te llamás? –preguntó.
—Julián Ajpop –le dije.
Me hizo casi las mismas preguntas que me habían hecho los otros. Al terminar de hacerlas, dijo:
—Yo te conozco, vos no te llamas así.
Me quitó el puente dental, y con la cabeza hizo seña a los policías. Éstos me tumbaron boca abajo en el piso y me empezaron a torturar con la capucha, otro me quemaba las manos con colillas de cigarro.
—¿Cuál es tu mero nombre, hijo de la gran puta? –me preguntaban.
Yo respondía lo que ya venía respondiendo. Había momentos que ya sentía morirme, unos segundos más y perdía la vida por asfixia. ¿Qué andás haciendo por aquí?, era la pregunta que más hacían. Después de largo rato de insoportables torturas tratando de asfixiarme y quemarme las manos que tenía esposadas a la espalda, quedé tirado en el piso agotado y sudoroso. Pasaron unos minutos, luego me levantaron bruscamente. El hombre que estaba dirigiendo la tortura se sentó en una de las camas, frente a mí. Me lanzó estas palabras:
—Vos te llamás Emeterio Toj Medrano; vos trabajaste en la Radio Quiché. Yo te conozco bien –dijo con rabia–. Así que no sigás negando porque es en balde.
Sin titubeos, respondí:
—Sí, soy Emeterio Toj Medrano, pero no tengo ningún delito para que me tratés así. ¿Qué quieren conmigo? –reclamé.
—¡Ah no, será la gran puta!
Volvieron a ponerme la capucha. —¿Qué es lo que hacés aquí? ¿Dónde está el Adeloiso Pérez? ¿Dónde está Diego León Pú? ¿Dónde está Ventura Álvarez? ¿Dónde están esos hijos de la gran puta? Esos son tus meros compañeros, ¿verdad? –vociferaban con rabia.
—¿Quién te dio esta cédula?
—La compré en la calle, en la capital, a una persona que no conozco. —¿Cuándo?
—Hace dos años.
Esas preguntas me las hicieron en medio de torturas. A pesar de esos tormentos, yo estaba tranquilo internamente porque no solo no sabía nada sobre aquellas personas por las que me preguntaban, sino que ello indicaba que no sabían de mis actividades, al menos de mis actividades en los últimos meses. Me siguieron torturando, interrogándome sobre las personas mencionadas. Hasta ese momento estaba sosteniendo que yo vivía con mi familia en la capital, y en ese momento con más firmeza.
Seguía preocupado por los niños y la compañera madre de familia, que también pudieron haber sido capturados o seguidos hasta donde vivíamos en Llanos de Urbina, Quetzaltenango. Sostuve ante los torturadores que yo andaba ganándome la vida como pequeño comerciante, comprando y vendiendo frutas y cosas de artesanías de Quetzaltenango para vender en la capital. Había respuestas que sí correspondían a hechos reales, por ejemplo:
—¿Qué andabas haciendo con los patojos ayer?
—Yo sólo estaba comprando zapatos a uno de mis hijos, y estábamos por salir a la capital.
El sargento daba su aprobación con la cabeza. Después supe que lograron arrebatarle la bolsa a Jorge Rufino, en ella iban sus zapatos viejos. También iba una cámara que Wali me había prestado días antes.
Después de aquel largo interrogatorio en medio de bestiales torturas, me fueron a tirar de nuevo al cuartito del servicio sanitario. El resto de ese día lo pasé angustiado, y con fuertes dolores en las manos esposadas a la espalda. El rezo me daba fortaleza. Ya iba sobre 24 horas sin comida, agua y sin dormir. Me angustiaba pensar sobre la familia: ¿Qué sería de Marta?
Rodrigo Véliz Estrada
Historiador. Titular de la Cátedra Pardo, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala
Puedes comprar el libro Cuando el indio tomó las armas dando click aquí
Fuente: [Cuando el indio tomó las armas // El secuestro – Agencia Ocote]
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023


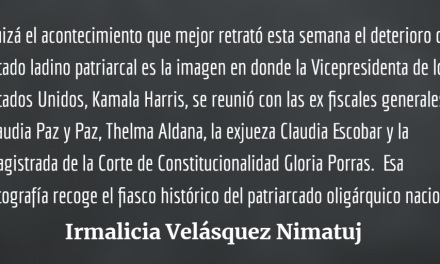

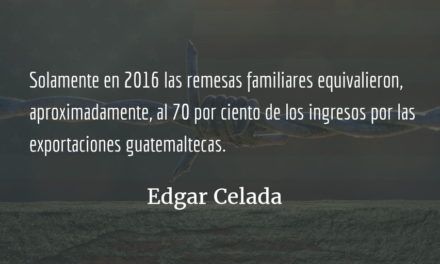
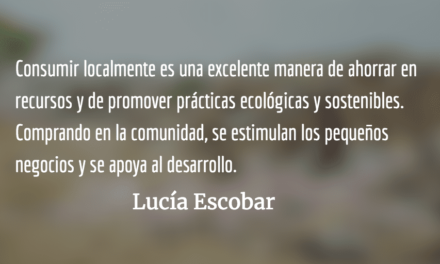

Comentarios recientes