Anahí Barrett
La mañana se hizo presente. Ahora, bajo las maravillosas consonantes de su renovada vida. Su casa, alquilada e instalada en medio de un majestuoso verde bosque, volvía a ser un refugio sentido. Finalmente, había logrado acomodarse en un amoroso y tibio nido, acolchonado por las subvenciones patrocinadas por su nuevo novio. Un nido que venía acompañado con la certeza del pago puntual del alquiler. Por fin respiraba. Sus tres maravillosas hijas, producto de tres pasados lechos, se alineaban obediente y sincronizadamente en el desayunador. La retórica de siempre tomó su lugar y le dio continuidad al ritual matutino: “que tengan buen día, pongan atención en clase, coman su refacción, saquen la basura antes de irse”, etc., etc., etc.
Después del baño se observó al espejo. Había ganado varias libras después de su último embarazo. De eso habían pasado ya cinco años. Quizá resultaba estratégico hacer algún esfuerzo por reducir calorías. Probablemente disminuiría el número de cervecitas durante el fin de semana y seguramente los rones, los wiskecitos y el vino tendrían que dosificarse. Ahora que había logrado dilucidar la psique de su bien amado y corregido sus descuidos pasados, bien valía la pena rematar la estrategia. Bajaría de peso y cuidaría su propia naturaleza. De ahora en adelante, pensaría muy bien qué opinar en esos momentos en los que el sexo no era el vínculo de conexión. Sabía que estas medidas podrían resultar claves para terminar de almidonar esa acaramelada burbuja que últimamente acompañaba lo que fuera su tumultuoso pasado “noviazgo”.
Una relación parida a partir de la infidelidad de él. La proximidad entre ellos, lejos de haberse fortalecido gracias a la esperada deserción del longevo matrimonio, había sido secuestrada por el conflicto. Pero, hoy, eso pertenecía al pasado. Saboreaba el fruto esperado: una sortija de compromiso.
Así, la estética de una renovada silueta corporal adquiriría el plano de variable dependiente en su proyecto. Su objetivo: asegurar aquel “esplendor rosa” entre ella y su bien amado. Lo que a los ojos de sus aliados espectadores solo podía significar amor puro y verdadero. La garantía de un cursi romántico epílogo: y vivieron felices para siempre.
Estaba consciente de que aquella telaraña, temporalmente montada, no se sustentaba precisamente sobre hilos sólidos de confianza, respeto, lealtad, aceptación, comunicación, ideas compartidas. La cama era el frente fuerte. El común. El que realmente resultaba determinante. Seguía pesándole que él no creyera en Dios. Pero lo había resuelto con el espíritu de Enrique de Borbón: “París bien vale una misa”.
Mientras pensaba qué organizarse para un almuerzo sin complicaciones pensó en su mísero trabajo. En sus extenuantes y esclavizantes horarios. Más propios de una obrera que de alguien con cierta calificación técnica. Era enfermera y ese lunes su turno arrancaba en una hora. Estaba ultra retrasada y además… con resaca. Apresuradamente abrió el refrigerador. Ubicó restos de carne asada y arroz con elotitos. Parte del menú del día anterior. Aquel domingo de ensueño donde, en definitiva, el compromiso se había hecho oficial. Los respectivos progenitores de ambos habían sido convidados a un primer encuentro. El primero de muchos que vendrían ya como una nueva y amorosa familia.
Calentó el plato de comida en el micro y se acomodó en el desayunador de su cocina al mismo tiempo que revisaba su celular. Se dispuso a ganar tiempo comiendo lo más de prisa que pudiera. No podía llegar tarde otro lunes. Mientras deglutía un considerable bocado de arroz, cortó un trozo de carne que llevó a la boca al mismo tiempo que su mente consideraba las dimensiones de aquella pieza reseca. En paralelo se inició el principio de su fin. Masticaba y masticaba, deglutía y deglutía. Pero todo se detuvo en el tracto eso faríngeo. Mientras luchaba por liberarse de aquel tormento, donde el respirar dejó de ser un acto automático, imperceptible, destinó su mirada hacia su anillo de compromiso. Repasó el hecho de que no era de diamante y el acto de inhalar y exhalar dejó de ser proceso.
Eran las tres de la madrugada cuando un baño de sudor frío la despertó. Se incorporó aturdida y nuevamente se descubrió durmiendo en su habitual lado de la inmensa cama. El que había ocupado por 28 años de unión matrimonial. Redirigió la vista hacia el punto opuesto, como lo había hecho durante el último año y medio desde su divorcio. Y, una vez más, comprobó que él ya no estaba. Y no estaría más. Recapituló su sueño y se echó a reír. Llegó a la conclusión de que su inconsciente era más benévolo de lo que debería. En la próxima fantasía onírica, procuraría matarla de forma sangrienta, como ella se lo merecía. Quizá un serial killer que irrumpiera en su casa alquilada e instalada en medio de un majestuoso verde bosque. Se cubrió con sus recién adquiridas sábanas rojas, cien por ciento algodón, y volvió a dormir.
A la mañana siguiente, su retoño adolescente solicitó su permiso para almorzar con su padre y su “nueva familia” en casa de su abuelo paterno. Una especie de sosiego se apoderó de ella. Sonrió para si misma al constatar que solo se había tratado de una “alucinación nocturna”. “Ella” seguía viva, respirando a la perfección. No obstante, por alguna misteriosa razón, por fin había logrado aniquilarla del espacio que realmente resultaba imperativo. El de su mente, de su ideación cotidiana, el de sus despertares, el de sus anocheceres. Sentía que todo aquello que la enfermera simbolizaba, había dejado de ocupar un espacio cardinal para cederlo a un horizonte infinito, donde sería su serenidad interior la que permearía su futuro. Un porvenir cuya incertidumbre aceptaba y abrazaba sonriendo.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

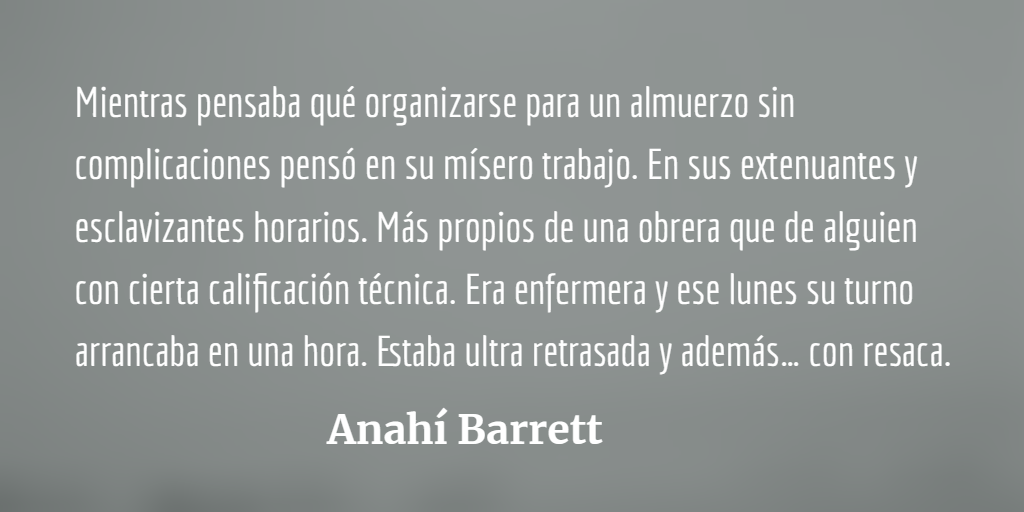




Comentarios recientes