Anahí Barrett
Aquella mañana un sol radiante se apoderó de los más ínfimos detalles que se recrean en mi calle: insectos, aves, asfalto, carros, tierra, árboles, macetas de flores, mascotas, vecinos, amigos.
Con la luz iluminándonos, dos segundos fueron suficientes para realmente comunicarnos por primera vez. Nuestras pupilas dilatadas se encontraron en una atribulada mirada que nos vinculó. Dos generaciones abismalmente distantes, diferentes.
Ella, una quinceañera de piel tersa condimentada con un esmerado maquillaje para parecer natural, de figura menuda y cabello rubio por decisión propia. Y yo, una mujer construida a partir de casi seis décadas de experiencias acumuladas.
En aquella mirada, que se extinguió tan pronto como se gestó, identifiqué el elemento universal que nos entreteje a todas las mujeres. Sin importar cultura, grupo etario, clase social, atributos de belleza, nuestra vida incorpora la experiencia de ser o haber sido sujetas de violencia: física, psicológica, económica, simbólica, estructural. Le sigue un largo etcétera.
Hubiese deseado un cerebro lúcido, libre de la bruma, del entumecimiento cognoscitivo producto de la perplejidad que se apoderó del mío tras la estrenada, pero ya saturada, experiencia que se inscribía en mi estructura cortical. Nuevamente había sido víctima de violencia. Una violencia disfrazada por él, esta vez, de “consternación”. Subyugada por aquella radiante luminosidad, mi calle fue escenario de cómo las mujeres continuamos siendo consideradas propiedad, seres irracionales, secundarios, sujetas a la cosificación y al estereotipo, discriminadas, castradas en el derecho a la libertad del ser.
No articulé palabra alguna que acompañara aquella atribulada mirada compartida.
Días después se instaló en mi cabeza una oración que ejercía un poder similar al adscrito a los mantras. Deseé desesperadamente que alguien le exprese, pronto, a esa hermosa adolescente: “Jamás dejes que nadie, menos un hombre, te trate de esta forma. No importan las ‘aparentes’ razones. Nunca lo permitas”.
Mi calle, mi cuadra parecen tener vida propia. En estos días quisiera ser una calle. Una calle disímil donde se sucedan experiencias más apegadas a hechos que describan “Ya las mujeres…” en reemplazo a los “Todavía las mujeres”. Añoro calles dispuestas a que pasen por ella vidas de mujeres diversas, infectadas por el virus de las eternas posibilidades. Espacios sin franquicias por razón de sexo, sin ministerios cromosómicos.
Calles donde la igualdad resulte un derecho, un valor, el principio de la dignidad que actúe como la llave de los cerrojos mentales que marcan las condiciones de vida de los seres humanos divididos en dos hemisferios, la femineidad y la masculinidad.
Hoy veo mi cuadra. Iluminada pero silente. Pareciera mi espejo… con sutiles gamas diferentes: callada y opaca, pero con aguda y brillante mirada. Soy su testigo. Súbitamente llueve profusamente. Mi cerebro recobra su serenidad y con ella la certeza de que nunca volveré a ser violentada sin ladrarle a esa realidad a todo pulmón, sin morder con los dientes de la razón, sin acompañarme de la palabra irreverente, sin separarme de la sublevación de pensamiento y obra defendiendo nuestros derechos como mujeres, como personas… como seres humanos.
Calles donde la igualdad resulte un derecho, un valor, el principio de la dignidad que actúe como la llave de los cerrojos mentales que marcan las condiciones de vida de los seres humanos divididos en dos hemisferios, la femineidad y la masculinidad.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

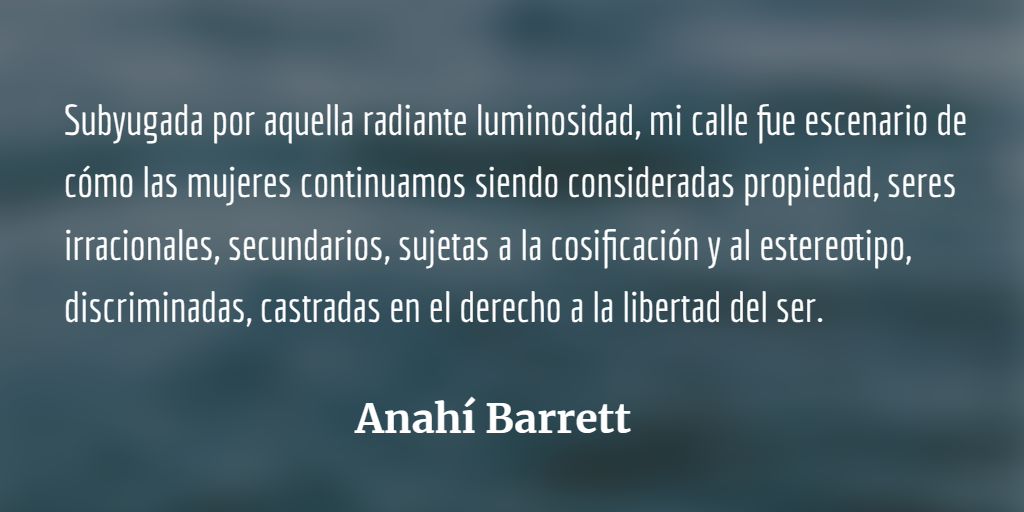

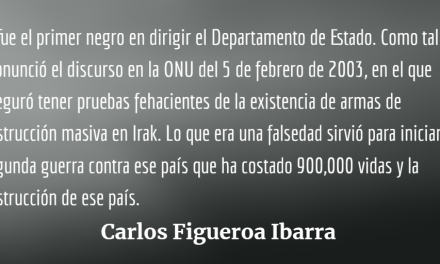

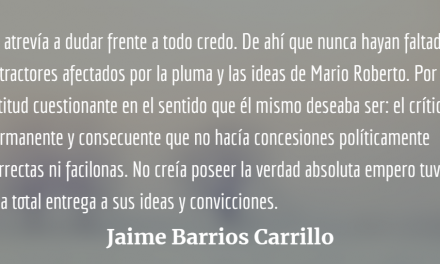

Comentarios recientes