Cadáveres de papel
Kirsten Weld
El poder del pensamiento archivístico
En la oscuridad de una noche intranquila de finales de los años setenta, un joven guatemalteco llamado Raúl Perera, se despertó de un sueño tan poco común, que 35 años más tarde aún lo recuerda vívidamente. No puede recordar la fecha con exactitud. Sabe que fue poco después de que se unió al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), el proscrito partido comunista, y se volvió un líder activo de su sindicato, pero antes de los dos atentados contra su vida que le dejaron una cicatriz de bala en el antebrazo, un buen amigo muerto y ninguna opción más que iniciar un largo exilio en México. Entre tantos años de activismo y guerra, esa noche en particular ha perseguido a Raúl desde entonces, porque le dio una visión tan fantástica que rayaba en lo absurdo. Esa noche, su subconsciente le granjeó entrada a un espacio prohibido: los archivos que manejaba la temida Policía Nacional de su país.
Una vez dentro, Raúl se arrastró entre los laberínticos corredores del Archivo, alumbrado por la luz crepuscular. Abrió los archivadores y hojeó carpetas llenas de fotografías de vigilancia de sus seres queridos y reportes detallando la infiltración de informantes en los grupos izquierdistas. Absorbió lo que leía en los archivos, aprendiendo cómo la Policía organizaba sus escuadrones de la muerte, qué tipo de información recopilaban sobre los ciudadanos y lo que pudo vislumbrar de la suerte de sus camaradas desaparecidos. En la vida real de Raúl –la que pasaba escondiéndose más que buscando la atención de las fuerzas de seguridad del Estado–, dichos actos habrían sido transgresiones inconcebibles, merecedoras sin duda de una retribución letal. Generaciones de dictadores y élites habían dirigido la Policía Nacional (PN) durante mucho tiempo para que suprimiera, no solo la resistencia organizada, sino también cualquier forma de pensamiento de oposición, usándola más adelante durante la Guerra Fría para ejecutar la campaña de contrainsurgencia por la que Guatemala siempre será tristemente célebre. Durante dicha campaña, la Policía administró redes de espionaje, aplastó manifestaciones, hizo el trabajo sucio de generales y dirigentes políticos; siguió, secuestró, torturó y asesinó. Con una aterradora mezcla de torpeza y celo, sus blancos fueron maestros de escuela, estudiantes, sacerdotes progresistas, campesinos, políticos socialdemócratas, niños de la calle y revolucionarios marxistas por igual. Raúl no fue ni de cerca el único guatemalteco cuyo sueño fue atormentado por la Policía.
Así que pareció irreal cuando, décadas más tarde, se encontró de nuevo dentro de los archivos de la Policía. Sin embargo, esta vez no era un sueño. “El color mismo de las páginas, el tipo de letra y todo lo relacionado con los documentos de mi sueño resultó ser exactamente igual a como se veían en la vida real”, reflexiona Raúl con incredulidad luego de trabajar varios años en una innovadora iniciativa dedicada a poner los registros de la Policía, que alguna vez fueron secretos, al servicio de la justicia de posguerra. En un golpe de suerte y coincidencia que nadie hubiera imaginado posible, un pequeño contingente de activistas de derechos humanos obtuvo acceso a los archivos de la Policía Nacional, que se consideraron perdidos por mucho tiempo. Los investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala se tropezaron con lo que parecían ser enormes cantidades de documentos viejos mientras llevaban a cabo una inspección en terrenos de la Policía, por un asunto que no tenía relación con el Archivo. Luego de inspeccionar la extensa bodega –un antiguo centro de detención y tortura conocido alguna vez como la isla, con paredes de block manchadas y pequeñas habitaciones interiores similares a celdas– y de navegar por el laberinto de habitaciones llenas de legajos de registros mohosos que se remontaban a más de un siglo, apilados hasta el techo, los investigadores se dieron cuenta que habían descubierto la mayor colección de documentos estatales secretos en la historia de Latinoamérica. La noticia corrió con rapidez en un país que aún estaba profundamente dividido, luego de casi cuatro décadas de brutal guerra contrainsurgente, pero el descubrimiento generó más preguntas y controversias de las que resolvió. ¿Cómo debía manejarse lo encontrado –un estimado de ochenta millones de papeles deteriorados? ¿Quién debía estar a cargo de este depósito de documentos potencialmente explosivos, que se creía contenían evidencia condenatoria de los abusos cometidos por el Estado durante una era de desapariciones forzadas, asesinatos políticos y genocidio? ¿Podrían estos archivos ofrecer una nueva oportunidad para la justicia de posguerra, que llevaba más de una década atascada luego del fin de un conflicto que cobró la vida de alrededor de 200,000 ciudadanos?
Raúl fue uno de los primeros miembros de un diminuto equipo, que pronto habría de crecer, a cargo de evaluar el hallazgo. Sus miembros se ocuparon de la ardua tarea de organizar las medio podridas y desordenadas montañas de papel, esperando rescatar una oscura porción del pasado de la nación. En busca de un lugar manejable para empezar, los primeros voluntarios de recuperación archivística empezaron por rescatar una enorme montaña de fichas de identidad que yacían en descomposición en una habitación a medio terminar en la parte trasera del edificio. La mayoría de las 250,000 fichas había sobrevivido, pero solo porque la exposición al sol y al agua habían transformado las que estaban hasta arriba en una gruesa capa de papel maché que protegió a las que estaban abajo. Mientras Raúl revisaba más y más registros, a gatas junto a sus colegas activistas, todos usando mascarillas y guantes de goma, se acostumbró a encontrar los nombres de amigos y conocidos, vivos ya tan solo en los archivos y en los recuerdos. No sabía que décadas atrás, un archivista centroamericano había descrito tales documentos como “cadáveres de papel” en busca de “resurrección”, pero seguramente hubiera encontrado la metáfora casi dolorosamente adecuada; en algunos casos, los archivos revelaron por primera vez la suerte de sus compañeros. Fue un trabajo difícil, y los intentos de incendio y amenazas de muerte que les recordaban periódicamente a los voluntarios del riesgo real que aún enfrentaban en Guatemala aquellos que buscaban desenterrar la historia de la guerra, no lo hicieron más fácil. ¿Cómo fue que estas montañas de papel, con todo el poder y control social que representaban, nunca fueron destruidas? ¿Por qué fueron poco menos que abandonadas, aunque el gobierno de Guatemala aún las considerara lo suficientemente amenazadoras como para mantenerlas escondidas de los investigadores de la comisión de la verdad de la posguerra? La historia de vida de Raúl –sus encuentros pasados y presentes con la Policía y sus archivos en sueños y en la vida real– englobaba un tumultuoso y agitado medio siglo de historia de Guatemala. ¿Cómo se encontró este exiliado político, luego de treinta años de lucha y revolución fallida, en compañía de otros como él, usando los archivos de sus viejos victimarios como parte de un esfuerzo sin precedentes por reescribir la historia? ¿Y su esfuerzo colectivo conduciría finalmente a la justicia?
La gente estudia historia para participar en política contemporánea; recuperamos el pasado para ver hacia el futuro. De este modo, documentos, archivos y conocimiento histórico son más que los materiales de construcción de la política –son en sí mismos sitios de lucha política contemporánea–. Con pasión, discutimos, nos hallamos en desacuerdo sobre la historia. Interpretamos los mismos documentos y eventos en una miríada de maneras divergentes. Luchamos porque los registros del Estado sean del conocimiento público, denunciamos la censura oficial y apoyamos a los informantes reveladores cuando son castigados por violar la supuesta santidad del secreto de Estado. Y aunque podemos construir consensos alrededor de la noción de que debemos aprender del pasado a fin de no repetir los errores de nuestros antecesores, discutimos abiertamente sobre ese pasado, y especialmente sobre quién debe cargar con la culpa de esos errores. La adjudicación de la historia trae serias consecuencias, incluyendo el pago de resarcimientos, el ofrecimiento de disculpas oficiales por atrocidades cometidas, el juzgamiento de disputas de tierras y la integridad de las identidades nacionales. Ello significa que nuestra interacción con la historia, ya sea en calidad profesional o no, siempre está imbuida de nuestras inclinaciones ideológicas, intereses personales y fines políticos de cada momento.
Esto es aún más cierto para aquellas comunidades en las que los asuntos de interpretación histórica tienen intereses reales en juego, como los activistas guatemaltecos cuyas vidas y trabajo son el tema de este libro. Como escribió alguna vez E.P. Thompson: “La experiencia entra sin tocar a la puerta, y anuncia muertes, crisis de subsistencia, guerras de trincheras, desempleo, inflación, genocidio… ante tales experiencias generales, los viejos sistemas conceptuales pueden desmoronarse, y nuevas problemáticas pueden insistir sobre su presencia”. En la inestable Guatemala de posguerra, la sorpresiva aparición de los archivos de la Policía Nacional presentaba una gran gama de nuevas problemáticas, que requerían de nuevos sistemas conceptuales con los cuales confrontarlas. Envejecidos oficiales de la Policía y el Ejército implicados en crímenes de guerra andaban en libertad, disfrutando de impunidad y de continuo poder político, mientras la suerte de miles de ciudadanos seguía sin ser conocida. En semejante contexto, los historiadores amateur que exhumaban este pasado no tenían más alternativa que poner manos a la obra, y el nuevo sistema conceptual que desarrollaron para administrar los documentos combinaba investigación histórica, litigio judicial, técnica de la ciencia archivística y un compromiso apasionado en búsqueda de apoyo. En el proceso, establecieron un modelo de interacción política con el pasado que canalizaba el espíritu de una observación hecha por el antropólogo Michel-Rolph Trouillot: “Ninguna cantidad de investigación histórica sobre el Holocausto ni de culpa sobre el pasado de Alemania puede sustituir una manifestación en las calles contra los cabezas rapadas hoy en día”.
Este libro analiza cómo la repentina reaparición de ochenta millones de páginas de documentos policiales, que alguna vez fueron secretos, impactó la volátil escena política guatemalteca, haciendo que una historiadora presenciara cómo unos activistas de posguerra usan la investigación y los archivos históricos precisamente como forma de manifestar en las calles hoy en día. Durante el proceso de paz, a mediados de los años noventa, el entonces presidente Álvaro Arzú y su administración negaron la existencia de archivo policial alguno. Arzú, el ministro de la Defensa, Héctor Barrios Celada, y el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, obstruyeron a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) enviada por las Naciones Unidas con la misión de investigar la guerra civil que se dio en el país entre 1960 y 1996. En teoría, y según los términos de los Acuerdos de Paz de 1996, la CEH tenía derecho a acceder a los registros del Ejército y la Policía para realizar sus investigaciones. En la práctica, sin embargo, sus solicitudes de acceso fueron negadas sumariamente y la CEH se vio obligada a proceder sin ninguna documentación del Estado guatemalteco. Los archivos de la Policía, por lo tanto, fueron un bombazo político porque mientras los familiares de las víctimas habían estado armados durante mucho tiempo con lo que Gloria Alberti denomina “archivos del dolor” –los reportes y testimonios de la violencia estatal obtenidos por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otros actores no estatales a base de un largo trabajo de búsqueda– nunca antes habían tenido acceso a los “archivos del terror” a gran escala, es decir, los registros usados por los victimarios estatales.
El descubrimiento de los archivos renovó la discusión nacional sobre la memoria histórica y la justicia transicional. También provocó la violenta oposición de los sectores conservadores que buscaban evitar que los documentos salieran a luz pública. Hoy, una iniciativa financiada con fondos del extranjero, llamada el Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (Prahpn), que de aquí en adelante será llamado “el Proyecto”, está rescatando los deteriorados registros y analizando su contenido, con el fin de generar evidencia que pueda ser usada para enjuiciar a funcionarios por crímenes contra la humanidad. Con el tiempo, el Proyecto creció, pasando de sus improvisados orígenes a un esfuerzo que ha sentado un precedente y que cuenta con cientos de empleados, tecnología de punta y apoyo de todo el mundo.
También operó desde una posición de compromiso político; el coordinador del Proyecto era un excomandante guerrillero y su trabajo se vio impulsado por la meta de poner un freno a la narrativa oficial sobre la guerra –lo que Elizabeth Jelin ha llamado la “narrativa maestra de la nación”– que había sido promovida durante años por los vencedores. La versión de la historia respaldada por el Ejército sostenía sin pudor que las fuerzas de seguridad del Estado habían defendido heroicamente a la patria de la maldad del comunismo financiado por la Unión Soviética. Las vidas que se perdieron en el camino, proseguía el relato, eran las de jovencitos ingenuos a los que el vulgar marxismo les había lavado el cerebro, que hubieran debido quedarse en sus casas (en vez de “andar metidos en algo”, expresión muy usada), y las de terroristas que se merecían lo que les pasó, y aun peor. En este relato, si una estudiante de secundaria que andaba repartiendo volantes para un grupo estudiantil izquierdista terminaba convertida en un cadáver profanado más, con la lengua arrancada y las manos cercenadas, tirado en un barranco o una fosa común, era porque ella se lo había buscado. La narrativa enlodaba a sindicalistas, estudiantes y activistas campesinos, poniéndolos como traidores, desviados y vende patrias al servicio de ideologías extranjeras. Pero esta interpretación no podía sepultar los recuerdos opuestos de los sobrevivientes ni apagar sus expectativas de que un Estado supuestamente democrático debía ofrecerles al menos una oportunidad de recibir justicia. Si el Proyecto de posguerra de construir una sociedad democrática, donde antes no la había, estaba destinado a tener éxito, este panegírico a las fuerzas armadas tenía que dejar de ser su mito fundacional.
En semejante contexto, la (re)escritura de la historia se vuelve algo político –político con sentido de urgencia, ya que los indicadores estadísticos advierten que la Guatemala de posguerra se encuentra en una “situación de emergencia”–. Las principales preocupaciones del país para el siglo XXI (desigualdad, violencia, impunidad, falta de empoderamiento del pueblo maya, migración externa) son impulsadas por agravios históricos sin resolver: crímenes no resueltos, desigualdad socioeconómica no abordada, poder no distribuido, y perpetradores no juzgados. Solo el dos o tres por ciento de todos los crímenes, políticos o comunes, son juzgados. Y así, la historia se vive como una herida abierta. Aquellos que se han sumergido en sus profundidades saben demasiado bien cómo el delito de pensar llama al castigo de aquellos que preferirían voltear la página del pasado y clausurar ciertas visiones del futuro.
Con un Estado débil, apenas capaz de cuidar de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, los atrincherados grupos de afinidad –oligarcas, élites comerciales, intereses extranjeros agroexportadores y de extracción mineral, y el Ejército– han convertido el vacío de poder resultante en su propio dominio, celosamente resguardado. La pregunta hoy en día para los reformadores y para sistemas regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es: ¿cómo desalojarlos? El Ejército guatemalteco concibió explícitamente la transición de mediados de los años ochenta del país hacia la democracia formal como una estrategia contrainsurgente; las estructuras de poder del tiempo de la guerra nunca fueron desmanteladas. Nuevas organizaciones de derechos humanos lucharon por abrir espacios de debate en una sociedad de posguerra lisiada, que apenas era democrática poco más que de nombre. Luego de los Acuerdos de Paz, estas organizaciones se enfocaron en minar un sistema político profundamente corrupto, con resultados que iban desde éxitos imprevistos –por ejemplo, la condena de los asesinos del obispo Juan Gerardi, arduamente ganada– a, lo que era más común, descorazonadores fracasos, en especial en cuanto a reformas de seguridad. En el marco de un paisaje tan gris, una bodega olvidada llena de documentos administrativos a medio podrir no parecería un motor probable para lograr cambios sustanciales.
Pero como sucede con todas las herramientas, la utilidad del Archivo deriva por entero de la forma en que se aplica. Este libro busca encontrar el sentido de la importancia del Archivo, tanto en el pasado como en el presente, investigando cómo estos documentos adquirieron su poder y cómo se les está reimaginando en un escenario de posguerra muy delicado. Aunque la colección documental se compone de un juego físico de papeles, estos han representado dos distintas lógicas archivísticas –dos principios organizativos, o dos razones de ser– en diferentes momentos históricos. La primera lógica era la de la vigilancia, el control social y el manejo ideológico, una lógica moldeada por la Guerra Fría que usó los archivos como un arma contra los enemigos del Estado. La segunda lógica emerge del rescate de los registros, y es una lógica de apertura democrática, memoria histórica y la búsqueda de la justicia por crímenes de guerra –de nuevo usando los archivos como un arma, pero con un fin muy distinto. Analizo cómo los diversos usos que los guatemaltecos le han dado a estos registros con el paso del tiempo –la evolución de la primera lógica archivística a la segunda– ofrecen un marco narrativo que se convierte en un mapa de la transición más amplia del país desde la guerra hacia una inestable paz. (Al hacerlo, sugiero que debemos expandir la cronología convencional mediante la cual definimos la Guerra Fría, porque en varias partes de Latinoamérica, como Chile y Argentina, la política electoral y culturas judiciales siguen fuertemente permeadas por los legados de este período).
Trouillot escribe que la palabra “historia” tiene dos significados vernáculos y mutuamente dependientes: el primero se refiere a la materialidad del proceso sociohistórico (“aquello que pasó”, o aquello sobre lo que los historiadores escriben); el segundo se refiere a las narrativas pasadas, presentes y futuras que son producidas al respecto (“aquello que se dice que pasó”, o lo que los historiadores escriben). En este libro, exploro estos significados y sus interrelaciones. Por ejemplo, ¿hubo genocidio en Guatemala –como dictaminó la CEH y luego un tribunal guatemalteco en 2013– o solo se dice que hubo? ¿Cómo podría uno demostrarlo? Aquellos que han sido acusados de crímenes contra la humanidad han argumentado por mucho tiempo que no hubo genocidio; como proclamaba una antigua página web de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), “Hay quienes necesitan manipular la historia para justificar sus delitos e incriminar alevosamente a quienes impidieron su propósito terrorista… solamente desinforman, la verdad nunca cambiará”. La reaparición de los archivos de la Policía, sin embargo, desestabilizó estas confiadas declaraciones. Por primera vez desde la llegada de la paz formal, los activistas de derechos humanos tenían acceso a una abundante evidencia documental, de puño y letra del Estado, aunque corrían el riesgo de entremezclar la “historia” con una descripción de crímenes y víctimas. Este libro sigue la pista de cómo estos activistas hicieron uso de dichos documentos –cómo exhumaron esta fosa común llena de cadáveres de papel– y al hacerlo, no solo detalla la manera en que funciona el embrollado asunto de escribir y reescribir la historia, sino que argumenta porqué esto es importante.
El descubrimiento de los archivos renovó la discusión nacional sobre la memoria histórica y la justicia transicional. También provocó la violenta oposición de los sectores conservadores que buscaban evitar que los documentos salieran a luz pública.

Fuente: [https://www.plazapublica.com.gt/content/cadaveres-de-papel]
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023

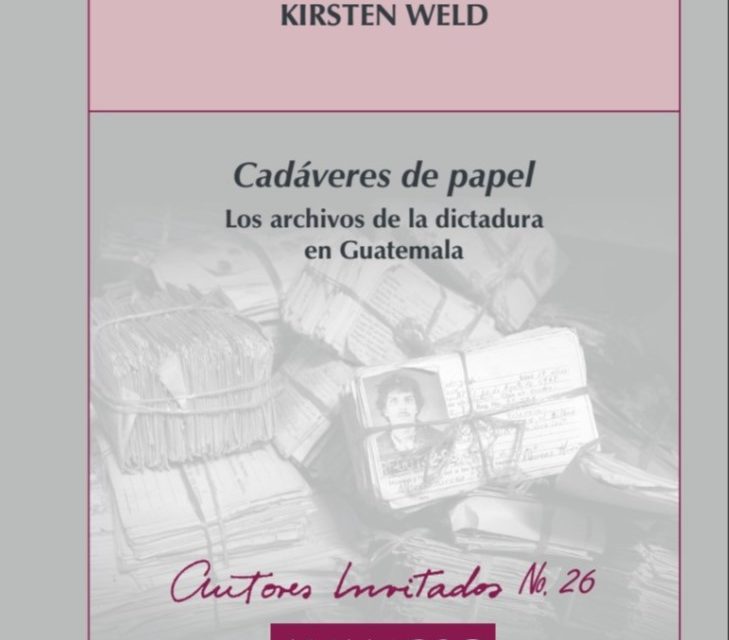



Comentarios recientes