Leonel Juracán
Bien puede haber puñalada sin lisonja,
mas pocas veces hay lisonja sin puñalada.
Francisco de Quevedo
En estos avatares de la vida cultural de nuestros pueblos, luchando entre la falta de educación escolarizada, la poca información sobre nuestro pasado prehispánico y la permanente discriminación social, uno se encuentra, tarde o temprano, en la encrucijada planteada por el colonialismo: identificarse con la cultura dominante, aprender sus teorías y desenvolverse socialmente dentro de él, o convertirse en un «representante etnificado», cuyo deber será exponer la cultura ignorada por los occidentales (y occidentalizados) para, así, fortalecer las instituciones existentes.
Cualquier intento de cuestionar las instituciones o los planteamientos teóricos, dados desde la cultura dominante, se vuelve una condena a la exclusión. Pero rechazar la cultura subalterna es asegurarse el oprobio de los propios. Precisamente en ese intersticio se encuentra un libro al que quiero referirme.
Hago la salvedad de que no intento hacer crítica literaria, sino más bien una descripción de la situación en que se encuentra Don Quijote y las memorias de Ixmukané, de mi amigo Giovany Coxolcá. No creo que la ausencia de elogios en estas páginas lo lleve a escribir rabietas o indirectas en Facebook, menos a tomar calmantes para intentar suicidarse.
Empezaré haciendo una semblanza del autor, no como ponderación, reitero, sino para aclarar un poco más su «situación»: de padres campesinos, kaqchikel, oriundo de San Andrés Semetabaj (de la aldea Las Canoas, para ser exactos), Sololá, lleva al menos ya quince años de vivir en la ciudad capital. Lo conocí en la Usac, cuando él irrumpía en las aulas de Letras y yo en las de Filosofía. De nuestros años universitarios puedo decir que su discurso y aspecto (valga lo superficial de la observación) siempre me resultaron un tanto ambiguos. Por una parte, nos identificábamos como indígenas, pero, ya urbanizados. Por otra, nos interesábamos en ciencias como la semiótica y la lingüística, de corte europeo, que en la facultad se estudiaban con la misma seriedad con que, en la actualidad, los estudiantes de primer ingreso estudian el sánscrito. Llegamos a involucrarnos en la política interna universitaria, no sin mostrar un profundo y disciplinado desprecio hacia la clase privilegiada a la cual pertenece la mayoría de estudiantes dentro del campus.
De cejas espesas y cabello rubio (que él ocultaba casi como vergüenza), nuestras conversaciones nos llevaban con frecuencia a hablar sobre el conflicto armado y, ya después de varias cervezas, a despotricar contra la forma en que se impartían las cátedras, deplorar de las roscas literarias, y lamentarnos de ver a tanto «hermano» metido a folklorista.
Pasaron los años y publicó Las trampas de la metáfora, por haber ganado el Premio de Poesía «Manuel José Arce». En este libro, en el que la mediocridad en el empleo del lenguaje y uso de lugares comunes se ajustaba a la tradición literaria guatemalteca de los últimos treinta años, ya se notaban las contradicciones que lo motivaban: entrar al canon académico a la vez que rescatar la herencia cultural contenida en el idioma kaqchikel. Más tarde llegó Nuestra Identidad en los pasillos de la palabra, donde, ya con un lenguaje más cuidadoso, volvió a plantear el dilema anterior, su punto de vista sobre el conflicto armado, del que vivimos la última parte, y el difícil camino de retomar una identidad que nos ha sido arrancada.
El año pasado, ya con la tesis en ciernes, se inscribió al Premio Praxis de Poesía, en México, certamen de indiscutible credibilidad y prestigio. ¡Y ganó! Felicitaciones e intercambio de libros, mucho más emotivo. Lo que me resultó extraño fue que, pese a la cobertura de la televisión y la prensa, nadie en el medio cultural ni dentro de la universidad hicieran mención del hecho, salvo la Biblioteca Central. ¿Acaso había ofendido tanto al medio durante aquéllos días de furia? ¿Dónde estaban ahora los seguidores del fundamentalismo maya para hacer elogio de uno de sus representantes? Mutis prolongado.
Para explicar éste fenómeno, es necesario recurrir a una muy amplia paralipsis:
Como es de todos conocido, Latinoamérica (y en general los llamados países en vías de desarrollo o tercer mundo) atraviesa un conjunto de contradicciones permanentes: abundancia de recursos naturales y pobreza generalizada; innumerables agitaciones sociales y revoluciones que, por la vocación carnicera heredada de los invasores, fácilmente degeneran en dictaduras y terrorismo de estado; culturas originarias de irrefutable antigüedad, junto a una cultura actual pobre, inmersa en la ignorancia.
Sin embargo, basta con una mirada de soslayo a los libros de historia, no a los oficiales que se utilizan en nuestras escuelas y universidades, sino a los registros bancarios europeos del siglo XVI, a los archivos desclasificados de la CIA y a los testimonios escritos de todas las rebeliones, para tener en claro que la cultura global contemporánea se construyó, en buena medida, sobre el abuso y despojo de todos los pueblos invadidos y colonizados desde hace cuatrocientos años hasta mediados del siglo pasado.
Para encubrir éste hecho, los llamados países civilizados se concentran ahora en exponer el «lado positivo» de una desigualdad que es de orden económico: la belleza del paisaje, la heroicidad de nuestras gestas, y la ancestralidad de nuestros orígenes. Por ello no es de extrañarse que, por un lado, financien la «recuperación de la memoria» y las «manifestaciones culturales autóctonas», mientras que, por otro, promuevan un estilo de vida «a la occidental», entre aborígenes empobrecidos; sobornen gobiernos para acceder a los recursos naturales y, finalmente, terminen desalojando, a plomazos, a pueblos enteros de sus tierras.
No pocos son los indígenas que caen en éstas trampas, cuyo conjunto se ha dado en llamar «decolonialidad». Si bien es cierto, la exclusión actual es de herencia colonial, y está íntimamente vinculada al racismo, no desaparecería mágicamente si la igualdad ante la ley se aplicase (incluyendo la educación, y salud pública) o los derechos culturales y colectivos tuviesen el mismo valor que la propiedad privada.
Es más, podemos decir que son precisamente los indígenas que menos han padecido dicha desigualdad, herederos, en muchos casos, de los intermediarios nativos de la esclavitud de sus semejantes ante los invasores europeos, los primeros que se enrolan en este juego de máscaras. Situación explicable, puesto que son los únicos con acceso a una educación que les permite tomar conciencia de nuestro recorrido histórico.
Cada vez que a un artista indígena se le da cobertura mediática, se ve condicionado a hablar de su cultura ancestral y tradiciones. Si obtiene méritos académicos es con la finalidad de que impulse el modelo de pensamiento occidental dentro de su propia comunidad y, si obtiene financiamiento para proyectos culturales, es a condición de que se mantenga dentro del sistema económico de los proveedores, pague sus impuestos, genere una marca, y motive a sus coterráneos a seguir un estilo de vida más afín al consumismo.
Ahora bien, la obra de Coxolcá no se ubica dentro del discurso esperado, porque:
- Afirma la permeabilidad del imaginario indígena respecto a la mitología europea: basta con el título del libro. En uno de sus poemas equipara a Cervantes con Junajpu, en otro, cruza la historia de Hansel y Gretel con la cuenta de frijoles del tz’ite’. ¿Puerilidad u orgullo de los vencidos? Blasfemia, tanto para la herencia hispana como para la indígena.
- Su «yo» poético es ambiguo: por momentos se identifica con el opresor:
(…) ser burócrata/tener la facilidad del engaño,
la traición
y la infamia,
ver desde tu ventana la lluvia,
encender la televisión y quedarte dormido (pág. 9).
En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
se tragan cualquier historia de indios,
hasta estos versos mierdas
que me aseguran los dólares
para varias noches en un night club (pág. 69).
Pero en otros momentos, con las víctimas:
si conociste el hambre pero también el amor,
no hay excusas:
en el camino tendrás que compartir lo recibido,
quedarte con quienes han perdido la esperanza,
no olvidar el dolor de las piedras en los pies descalzos,
estar un paso adelante del mejor verso que tal vez nunca escribas (Pág. 12).
Y,
- renuncia a utilizar la «ancestralidad» como argumento (esto es lo que no le perdonan los decoloniales):
ya no somos nosotros y no importa que el invierno le pudra el tallo a nuestra/existencia (p. 34).
Algo estamos perdiendo/—dice el abuelo—.
Ya nadie silba de camino al monte.
Los antiguos tiempos llegan a su fin (pág 56).
Recientemente, casi un año después de que el libro fuese premiado (pese al silencio de la academia oficial y de los panmayistas), volvió a tener cobertura en medios televisivos. Y es que su ambigüedad también puede resultar bastante útil para los grupos hegemónicos locales, reaccionarios y negadores del genocidio. Puesto que, en algunos de sus versos, aprovecha para vapulear a los «izquierdistas revoltosos» que se han valido del discurso en pro del resarcimiento y la memoria histórica, con un sentimentalismo, que, como él mismo sugiere, es «inventado»:
la cerveza,
la marihuana,
los besos sobre plaquetas
con nombres de mártires (…)
La tristeza se inventa en nosotros (pág. 57).
No le cantes al campesino,
has cambiado semillas por balas.
No le cantes al campesino.
Tus versos no lo redimen del hambre (pág. 65).
—No olviden su foto con ella
para hablar de nuestra riqueza cultural en los cocteles con embajadores (p.66).
Simpáticos labradores de la retórica,
¿alguno de ustedes sabe de las ampollas en la mano
después de ocho horas picando la jodida tierra? (pág. 67).
No entraré aquí a dirimir si la ambigüedad en la obra de Giovany es intencionada o inevitable, puesto que, como dije al principio, no pretendo hacer crítica literaria, ni me parece que la poesía tenga que ajustarse a discursos políticamente correctos. Me quedo con éstos versos, que hablan del presente inmediato:
Un perro juega a inventar la lluvia,
el abuelo habla con la tierra,
la abuela lanza algunas palabras al incensario.
Las semillas tocan la tierra.
No tarda en llegar el invierno (pág. 55).
El año pasado, ya con la tesis en ciernes, se inscribió al Premio Praxis de Poesía, en México, certamen de indiscutible credibilidad y prestigio. ¡Y ganó! Felicitaciones e intercambio de libros, mucho más emotivo.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023

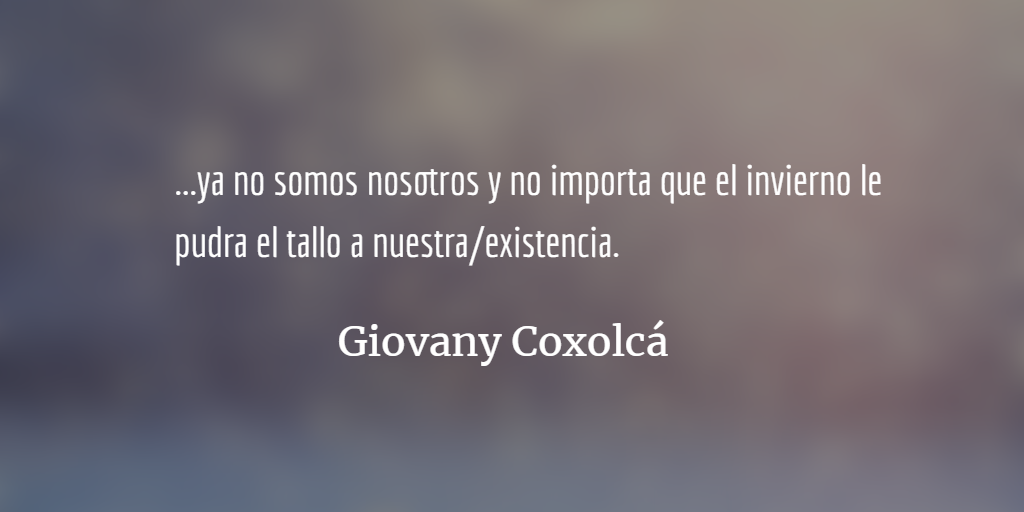
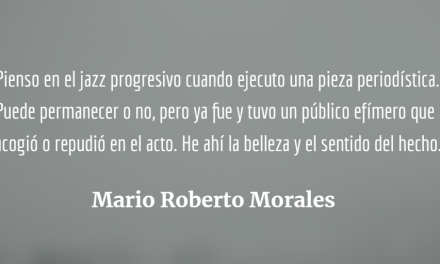

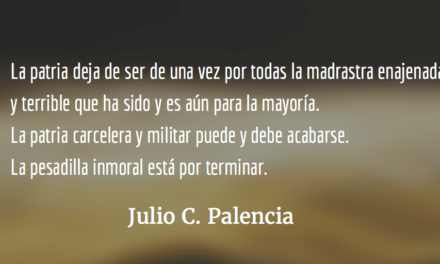
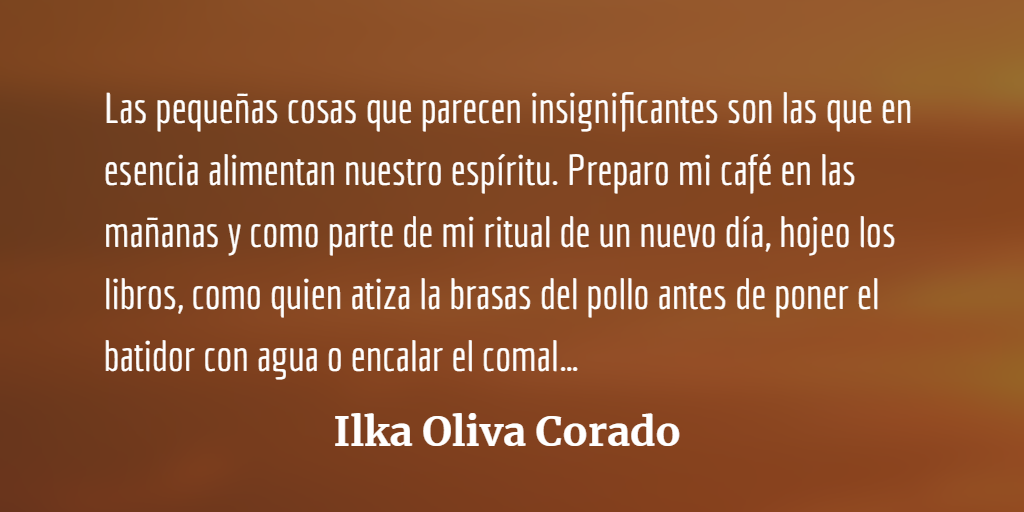

Comentarios recientes