Carlos López
Yo también te recuerdo, hermano. Me escribió tu hija el martes pasado para decirme que mientras delirás me recordás. Nunca pensé que te fueras a morir, tampoco mi hermanita, ni mis papás. Ahora parece que te irás y no podré verte por última vez para decirte adiós después de tantos adioses que nos hemos dado.
Recuerdo que nunca tuve una fotografía mía de niño. Una vez me encontré una foto tuya con sombrero de petate y me gustó; era de cuando tenías cinco años y le puse mi nombre atrás. Siempre quise ser vos, porque hacías cosas que valían la pena.
Fuiste bueno, porque los hombres que meten las manos en la tierra no pueden ser malos. Y vos te formaste en la milpa. Pero no le hacías el feo a ningún trabajo. Por ejemplo, cuando el Instituto Nacional de Electrificación llevó la luz a Pajapita, vos te fuiste a poner postes y cables que pesaban tanto porque cargaban el progreso para nuestro pueblo, según oía que decía la gente. Hasta que te tiró una descarga eléctrica y quedaste con las manos hinchadas como de monstruo y así ya no te aceptaron en el Inde. Hasta en Pajapita se comprobó otra regla del capitalismo despiadado (valga el pleonasmo): los trabajadores son desechables como los clínex. Lo más triste de eso fue que ya no pudiste hacer tu letra tan bonita que no sé de dónde sacaste, porque en la escuela te enseñaron otras cosas, a ser duro y a decir malas palabras. Por eso no quiso mi papá mandarme a la escuela.
Entonces buscaste trabajo de lo que fuera, porque te gustaba trabajar más que otra cosa. Además, eras muy joven para quedar inútil. Con tus deformes, hinchadas manos despachabas gasolina Shell y yo te iba a ayudar, porque eras mi héroe y me gustaba hacer lo que hacías. Y porque me gustaba estar con vos, que todo lo sabías.
Cuando nos fuimos de Pajapita a la capital del país perdimos no sólo nuestra alegría sino los ríos que teníamos para bañarnos, el aire, las solitarias calles empedradas, nuestro café hirviendo en las tardes de lluvia, el olor de la citronela, los mangos recién cortados —festín de dioses— los caspiroles rellenos de algodón dulce, los nances que tapizaban el patio de la casa, el pan de yemas de Semana Santa que hacía mi mamá en su horno de barro; nos fuimos sin nada, porque nada teníamos, excepto el cielo más azul y el campo más verde. Nos fuimos de los cuarenta grados centígrados de nuestro pueblo al infierno de la mórbida, árida, distópica Guatemala, fría, apestosa, hambreada, mañosa, insolidaria.
Y nos tocó trabajar más —de lo que cayera— a cambio de menos; ahí fuimos más pobres que nunca, más desconfiados, huraños, enfermos, escépticos.
Pero tu ánimo no cayó al fondo. Te recuerdo enojado, preocupado, acelerado, dándonos órdenes a mi papá y a mí, que éramos tus ayudantes de albañil (¿dónde, cómo aprendiste ese oficio tan hermoso?): hacíamos adobes, preparábamos mezcla y la cargábamos hasta el andamio desde el cual nos apurabas; echábamos repello, poníamos pisos, instalaciones eléctricas; éramos invencibles para inventar la solución de cada detalle. ¿Llevaste la cuenta de las casas que hiciste con tu pura intuición? ¿Regresaste alguna vez a ver, aunque fuera desde el exterior, las casas que hiciste con tus manos, con nuestro sudor?
Sufrías y nos contagiabas tu agobio cuando faltaba el trabajo. A pesar de ser tan bueno en lo que hacías, el reflejo de la precaria economía del país nos arrinconaba en la miseria a todos. Entonces nos dedicábamos a hacer pozos. Era inconmensurable nuestra alegría cuando empezábamos a sentir la arena húmeda, señal de que pronto encontraríamos agua, que mitigaría la sed de las familias que nos pagaban por encontrar líquido sin importar cuántos metros tuviéramos que escarbar. No se me olvidan los olores, las texturas, los colores de las capas de la tierra, esa que mañana te recibirá difunto y te transformará en navegante invisible de la Vía Láctea.
Cuando por fin te venció la realidad y te volviste existencialista, tocaste fondo. Entonces hacías unos monólogos filosóficos de los que no recuerdo ninguno, pero sí la belleza de tus palabras, la vehemencia con que discurseabas solitario en las noches estrelladas, sin luna, sin compasión por los sufrientes.
Tenías la sonrisa tímida, inteligente de mi madre; también, su mirada: triste, buena, misericordiosa, comprensiva, inocente, profunda. Tus ojos eran el espejo de tu alma, como tus palabras.
…nos fuimos sin nada, porque nada teníamos, excepto el cielo más azul y el campo más verde. Nos fuimos de los cuarenta grados centígrados de nuestro pueblo al infierno de la mórbida, árida, distópica Guatemala, fría, apestosa, hambreada, mañosa, insolidaria.
Ahora que te nombraré en silencio recordaré tu voz más seguido.
César Pablo Israel Mazariegos Barrios (Pajapita, San Marcos, 17 de agosto, 1946-Guatemala, 12 de marzo, 2023). Marzo fue el mes más triste.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- Maldición eterna a los genocidas israelíes y sus secuaces en el mundo - 9 junio, 2024
- ¿Qué no quiere ver el gobierno de Guatemala en el genocidio israelí? - 16 marzo, 2024
- Atole primaveral - 2 marzo, 2024



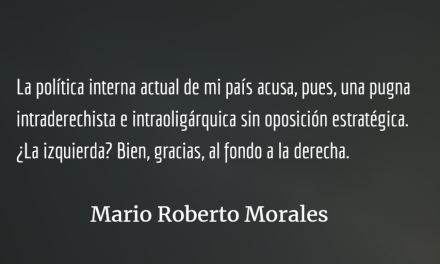


Comentarios recientes