Retrato hablado de la envidia
Y de la conducta moral del envidiado frente al envidioso.
Mario Roberto Morales
El Diccionario de la lengua española (DLE) define la envidia como “Tristeza o pesar del bien ajeno” y como “Emulación, deseo de algo que no se posee”. Emulación resulta ser a su vez el “Deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas”. Hasta aquí, bien. Lo que no aborda el DLE en sus acepciones es la carga psicoemocional que potencia la envidia. A la cual aludió Víctor Hugo cuando al preguntarse ¿qué es un envidioso? se respondió diciendo que es un “Ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta”. Es decir, que abomina lo que necesita y ama sólo porque ello no brota de él. Triste asunto. Pues, aunque Napoleón haya asentado que “La envidia es una declaración de inferioridad”, esta verdad no ayuda al envidioso, que se revuelca en su hiel sin poder declarar su amor al objeto de deseo que –sólo por no residir en él– trata inútilmente de denigrar en su estéril lucha contra la fatal imposibilidad de ser lo que simplemente no es.
Y esta aplastante verdad –la de que el envidioso se empeña en ser lo que no puede ser– constituye también la causa que lo hace inocuo y anodino. Pues, como bien dijo Quevedo: “La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come”. Y ¿cómo podría comer si aquello que muerde lo indigestaría si estuviera entre sus facultades el poder tragarlo y digerirlo? Por eso, bien harían los envidiosos en atender aquella máxima de La Rochefoucauld según la cual “Nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos”. Porque ¿en que puede beneficiarnos envidiar a otros? En nada. Al contrario, envidiar nos denigra volviéndonos rastreros. Ya lo decía Ovidio: “La envidia, el más mezquino de los vicios, se arrastra por el suelo como una serpiente”.
Pero por dolido y rastrero, el envidioso conmueve. Provoca consternación. Su sufrimiento se exhibe con tal impudicia que lo suyo no puede ser nunca el ocultamiento ni la discreción. Al contrario, es altisonante, estereofónico y, por ello, dolorosamente tragicómico.
Del otro lado de la vida, el envidiado no se entera. Y cuando lo hace, adopta sabiamente la actitud que aconseja aquel antiguo proverbio árabe que asienta: “Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien”. Un bien que menudo se ejerce ignorándolos e impidiéndoles con ello que lleguen a pensar que, por prestarles atención, se hallan en el mismo plano que el envidiado. Eso sería fatal, pues correrían el riesgo de creer que la envidia puede en efecto tener “buenos resultados” para ellos. Como dicen en Nicaragua: “Ni quiera Dios”.
Los envidiados necesitan saber que, como dejó fijado Séneca, “Tan grande como la turba de los admiradores es la turba de los envidiosos”. Pues, como a su vez afirmó Da Vinci: “En cuanto nace la virtud, nace contra ella la envidia, y antes perderá el cuerpo su sombra que la virtud su envidia”. O, como dice el pueblo, “Una cosa trae la otra” y no existe virtud sin envidia. Eso es lo que enseña la experiencia. Porque la historia y el mito están plagados de envidiados y envidiosos, desde Lucifer (que envidió a Dios) hasta los más mínimos maledicentes que envidian a medio mundo porque su desdichado reino es el de la mediocridad, el anonimato y la farsa.
“Quien no es envidiado, no es digno de serlo”, dejó escrito Esquilo. Una sentencia que se torna mandato moral para el envidiado, pues en ella se le exige que sea digno de la envidia de los envidiosos. Ni modo. Que siga sufriendo la canalla.
Fuente: [www.mariorobertomorales.info]
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- Los pasos en falso de las buenas conciencias - 27 noviembre, 2022
- Pensar el lugar como lo que es - 23 agosto, 2022
- De falsos maestros y peores seguidores - 8 agosto, 2022

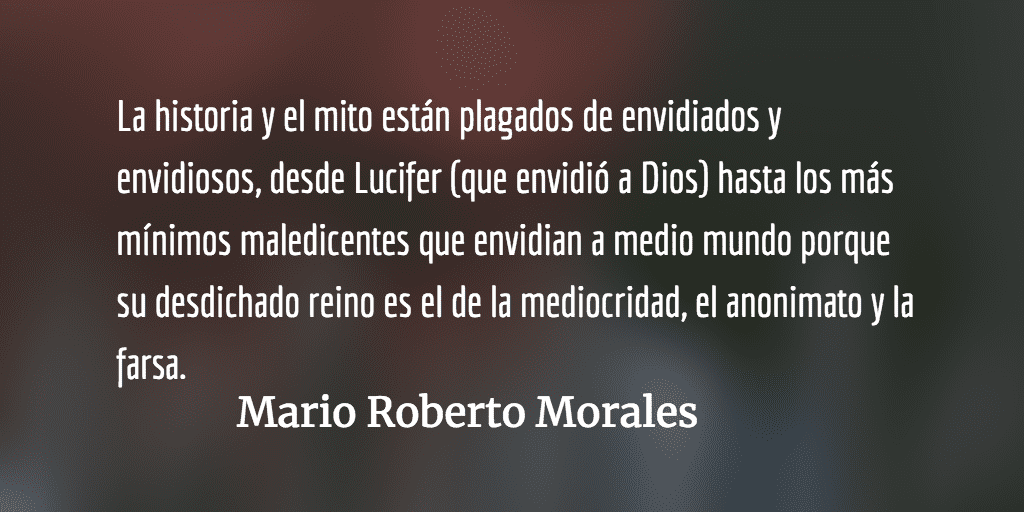
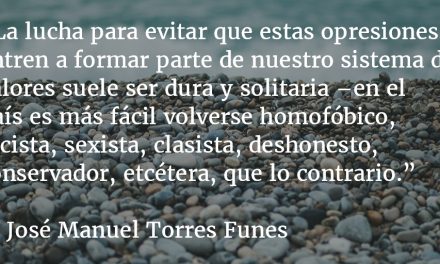
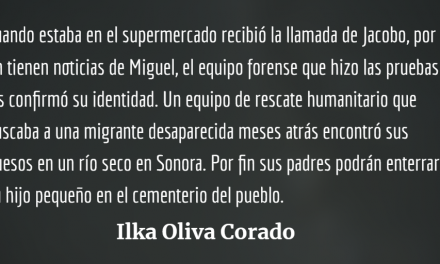

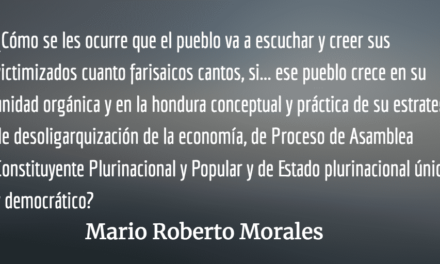

Comentarios recientes