El deslumbramiento en una sala a oscuras (1960 – 1980)*
Historia sobre la exhibición cinematográfica en ciudad de Guatemala
Sergio Valdés Pedroni
A riesgo de sufrir un ataque de nostalgia, síndrome conocido por sus efectos devastadores sobre la imaginación, evocaré aquí mi peregrinaje por los viejos cines de la ciudad. En el fondo es un pretexto para indagar algunas de las implicaciones del cine -sus imágenes, sus secretos y sus revelaciones- en el lento proceso de formación de la conciencia y el imaginario de varias generaciones, previas a la expansión de la televisión y el surgimiento de las tecnologías que hicieron posible el “cine en casa”, a plena luz del día, libre de las tentaciones y los pecados que se producen en una sala a oscuras, apenas iluminada por tenues foquitos rojos, al pie de las paredes y las butacas de los corredores.
Es cierto que las transformaciones que experimenta la realidad al pasar por el tamiz de la memoria son brutales, apabullantes, extraordinarias. No obstante, sin ellas -en contra de lo que proclaman historiadores ortodoxos y otros abogados de la objetividad-, la historia colectiva y la experiencia individual corren el riesgo de convertirse en una cosa muerta e inanimada, un objeto de veneración nostálgica y estéril, sin lecciones edificantes para el presente y el porvenir.
Asombro de marzo en el Cine Abril
Para un niño -o si se prefiere, en la percepción de mi propio niño recordado-, el cine Abril era una mole gigantesca e inquietante, en la 9ª. avenida y 14 calle de la zona 1, cuyo mayor éxito en los 60 fue el programa de matinales dobles o triples, los sábados y domingos por la mañana. Una lica gringa, de detectives o de vaqueros, con personajes que andaban de un lado a otro cobrando venganza o rescatando de abismos insondables a mujeres hermosas e inalcanzables; una mexicana de luchadores, tipo El Santo contra las mujeres vampiro (Alfonso Corona Blake, 1962), o una cómica, con Tin Tan, Cantinflas, Viruta y Capulina como figuras recurrentes; y una más de caricaturas, en plena década del ascenso de Walt Disney al podio de la manipulación de la conciencia, con dibujos animados inolvidables. Por ahí pasó Merlín (1963)1, por ejemplo, desparramando sus encantos entre la población urbana, que se entregaba de ese modo al espectáculo mágico de la vida reinventada, a razón de 24 cuadros por segundo.
La sala se abarrotaba de gente y como en galería habían pocas butacas, más de una vez me tocó ver las películas sentado sobre los hombros de mi padre, quien por su estatura garantizaba una vista general formidable, sin evitar por completo las odiosas columnas cilíndricas que se interponían entre los párpados de mi curiosidad y la pantalla reveladora del fondo.
Uno de tantos domingos, al salir de una función de westerns, bajo el sol hiriente de medio día en marzo, nos topamos con otra película, otra manera de celebrar la utopía de la felicidad y de sublimar las pequeñas y grandes tristezas de la vida cotidiana: una procesión con Jesús -o alguno de los santos que acompañan su promesa justiciera- montado sobre un burro. Sentí que los personajes habían saltado de la pantalla hacia la calle, y quise en lo más profundo que la vida tuviera en Guatemala, como en el cine, un final feliz y que el sufrimiento del simulacro religioso que transitaba lentamente ante mis ojos terminara a la vuelta de la esquina.
El trébol de la insolencia
A principios de los 70, tras el asesinato de mi padre por su labor como periodista independiente (Fernando Valdés Díaz, 1927-1969) el cine alcanzó en mi vida la edad de la insolencia y de los primeros cigarros Victor o Delmar. Me veo sentado en la última banca de la galería del Cine Trébol, debajo de la ventanilla de proyección, acompañado por los cómplices de mi temprana rebeldía. Era un edificio moderno y funcional (o “funcionalista”, no lo sé), con franjas verticales multicolor en las paredes del Lobby y preparado para recibir multitudes.
Afuera llovía a cántaros y adentro, en la sala todavía despierta, el público decantaba su impaciencia sin miramiento alguno: – ¡Tora, Tora, Tora! ¡Hijos de la gran puta!, gritaban unos. Y otros respondían: -Tu madre, tu madre, tu madre” ¡huecos pisados! Era la invasión japonesa a Pearl Harbor que hacía acto de presencia en una de las pantallas emblemáticas de la juventud de clase obrera y clase media baja. El presupuesto por “shola” era bajo: diez len para la camioneta (ida y vuelta), treinta y cinco para el cine, 5 para los frajos y 5 más para unas plataninas, en pequeñas bolsas de papel y sin registro sanitario. Cabe decir que el quetzal todavía guardaba paridad con el dólar.
A mitad de la función, en plena batalla de pilotos kamikazes contra la flota del Pacífico, alguien lanzó desde arriba un paquete de cuetes. La ovación ante el estruendo fue unánime y como si nada, la película siguió su curso interminable. Con el tiempo supe que Akira Kurosawa renunció y cedió el puesto de director de Tora, Tora, Tora (1970) a Richard Fleicher (The jazz singer, 1980), por la “ominosa intervención de los productores durante el rodaje”. Con la renuncia, el autor de Rashomón (1950), Los 7 Samurai (1954) y Trono de sangre (1957) puso a salvo la integridad de su obra. Para nosotros, en cambio, la lica marcó el asalto de la historia en nuestra forma preferida de catarsis y entretenimiento, en una ciudad amenazada por las huestes de Carlos Arana Osorio. De un lado estaba el cine, con sus batallas y sus amores, del otro, los soldados y la policía de la guerra sucia.
El Fox y la Sexta
Si la memoria no me falla (vaya expresión…), a finales de 1973 se estrenó en el Cine Fox Concierto para Bangladesh (Saul Swimmer, 1972). Para entonces, la mota había penetrado hasta el fondo los pulmones de la ciudad, y el rock agitaba sin descanso el tímpano de una juventud cansada de uniformes obligatorios y noticias trágicas, cuyas implicaciones sociales no alcanzaba a descifrar por completo.
El horizonte que recuerdo de aquel momento2 me remite a Conrado Mazariegos, amigo entrañable abatido “por error policíaco” años después a pocos metros de mi casa, y a una extensa fila de gente con caites, pelo largo y chumpa de lona bordada con figuras de flores y hongos, que se extendía desde la entrada del cine, sobre la 6ª. Avenida a la altura de la 19 calle, pasando por el frente de la Tipografía Nacional, hasta la desembocadura de la 6ª avenida “A” en la 18 calle. No obstante -dicho esto con orgullo contestatario, lo admito-, el olor a mota llegaba mucho más lejos, conectando el pensamiento de transeúntes de varias cuadras a la redonda, con nuestras aspiraciones de paz sin sepulcros, amor sin prejuicios y música sin fronteras.
En la cartelera vertical que pendía de la fachada art decó, con grandes letras blancas sobre fondo negro, se leía: ESTRENO. Concierto para Bangladesh, con George Harrison, Ravi Shankar, Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russel, Billy Preston y muchos más. Luneta y galería, entrada única: Q. 1.00. Público de 15 años. Antes de comenzar, con la sala en la penumbra, un acomodador señaló con la luz de su linterna a una chava que fumaba cerca nuestro y le dijo en voz alta – ¡Apague su cigarro señorita! A lo cual ella respondió alzando las manos y diciendo con voz todavía más alta: – ¿cuál de los dos, maestro? La risa fue unánime, la sala se puso obscura y en breve fuimos presa de las melodías de aquel célebre concierto benéfico del 71, filmado en el Madison Square Garden de Nueva York.
Un año antes, al final del estreno de Let it be (Michael Lindsay-Hogg, 1970) en el Cine Sexta Avenida, entre 10 y 11 calles (¿o sería en el Capitol?) la policía había caído a la entrada del cine y tomado preso a un buen grupo de hippies guatemaltecos. El castigo por tener los ojos rojos fue perder la greña a violentos tijeretazos, y jurarle lealtad al dictador, en voz alta y con los pantalones hasta los tobillos, a mitad de un patio con olor a pólvora y tortura.
De todos los cines de la sexta, el Lux (también art decó) era el más caro y elegante, casi tanto como el Lido, en la 9ª calle, entre 7ª y 8ª avenidas de la zona 1. Por su parte, el Cine Palace, frente al Capitol (una sala grande y misteriosa), programaba películas tan disímiles como Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) y Último tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972), y más adelante, con varios años de retraso, la reposición de Woodstock (Michael Wadleigh, 1970), que se había estrenado en el Fox.
Amantes, atracadores de bancos, rocanroleros, había de todo en la extensa troupe de personajes que acudían de tanto en tanto al auxilio de nuestra insaciable y paradójica necesidad de descubrimiento de las verdades de la vida y evasión de la realidad…
El cine, punto cardinal del amor y la memoria
A finales de los años 70, la urgencia de una conciencia naciente sobre la debacle social del país había ocupado el tiempo para ir al cine, a disfrutar de sus pasiones sin escalas. No obstante, era imposible renunciar de tajo a su libertad imaginaria, a la sensación de plenitud secreta que se produce cuando se apaga la luz y la música anuncia el comienzo de una nueva aventura. A sus presencias y ausencias casi milagrosas. Y no digamos a la posibilidad de un beso (o un poco más…) en la penumbra.
De esto fue testigo el Cine Cali, en 11 Avenida entre 15 y 16 calle de la zona 1, y el Cine Norte, donde concluye la 5ª avenida, sobre la 1ª calle de la zona 2. Recuerdo un día de agosto del 78, tras una manifestación estudiantil de protesta en el centro, que nos refugiamos detrás de sus altas cortinas verde obscuro, para ver una copia gastada de Perros de paja (Sam Peckinnpah, 1971), en la que Dustin Hoffman interpreta a un hombre muy reservado, que de pronto se ve en la necesidad de defender a capa y espada la integridad de su familia. Todo un retrato de la violencia humana, similar en lo inmediato a la que acontecía en nuestras propias calles, aunque por razones muy distintas.
La apertura clausurada de los 80
Cines Capri, Popular, Variedades y Colón en la zona 1, Cines Latino y Moderno en la zona 5, Cine Real en la zona 3. Y por otro lado, el cine club de la Alianza Francesa, la Cinemateca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las exhibiciones “de izquierda” en El porvenir de los obreros, la Universidad Popular o en sedes sindicales y estudiantiles…
Cuando morían los 70, ya existía en Guatemala más de una iniciativa de exhibición cultural. De lo que pasó con ellas ante la Gran Represión (1980-1985), y un poco más tarde, con las salas del “joven cine nacional”, podríamos escribir otras notas. No obstante, por razones de espacio y a modo de final abierto, propio de películas memorables precisamente de los 80 (Love Streams, John Cassavetes, 1984), nos conformaremos con decir que, para bien o para mal, el cine comercial de aquellos años amplió las emociones y le dio estructura al pensamiento de mucha gente en la ciudad; que en sus salas -hoy venidas a menos o convertidas en almacenes de electrodomésticos, parqueos o peor aún, con la fachada siniestra del fanatismo- nacieron amores perdurables, se fraguaron rebeliones y se concibieron algunas de las ideas que todavía hoy justifican nuestra existencia.
* Publicado inicialmente en revista Rara
1 Fecha de producción, no de exhibición en Guatemala.
2 Las situaciones de la vida se recuerdan en grandes horizontes, pero las salas de cine nos sitúan en un punto concreto de su línea casi infinita.
Sergio Valdés Pedroni. Cineasta guatemalteco, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Su trabajo periodístico ha servido de espejo crítico para la generación y la sociedad de la posguerra.
Fuente: [http://lahora.gt/historia-la-exhibicion-cinematografica-ciudad-guatemala/]
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023





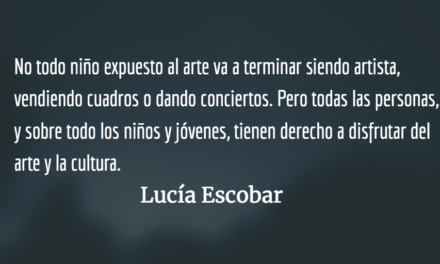
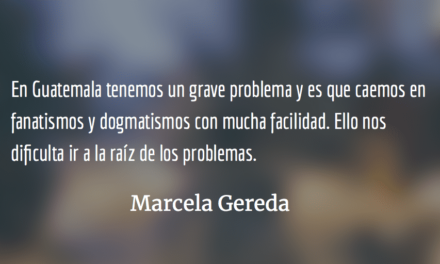
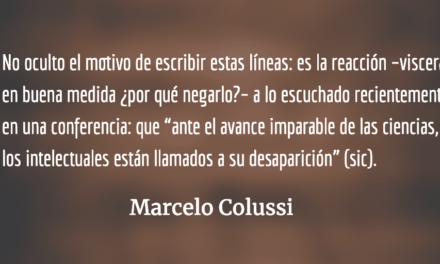
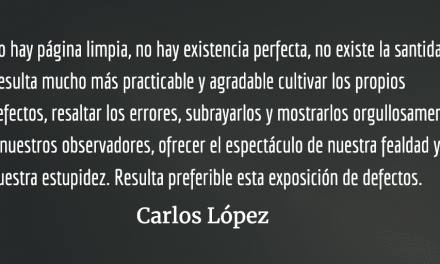

Comentarios recientes