El 23 de septiembre de 1994, por la esquina de un cielo de terciopelo oscuro tapizado de luceros, un jinete de estrellas se alejó para siempre. Sin volver la cabeza, agitando su mano derecha en un gesto de adiós, mi padre se despidió de mí.
Carlos, de segundo nombre Augusto, por Sandino, y de apellidos Molina Palma, nació en Zacapa un 18 de diciembre de 1928. Espiritualmente había muerto el 6 de octubre de 1981, el día que se llevaron a su hijo. Hace 17 años, su corazón exhausto por la ausencia de su niño, se negó a seguir latiendo.
Su vida fue difícil. Hijo de su tiempo, joven durante los años de la Revolución de Octubre, fue un hombre rebelde, crítico, un eterno inconforme con el estado de cosas en Guatemala, sin embargo, no trascendió los esquemas machistas tradicionales y fue duro –muy duro- y distante con sus hijas y absolutamente sobreprotector con su hijo, el menor de la familia y el único varón. Algo temió o presintió, de manera que lo mantuvo lejos de los caminos y opciones que dos de nosotras habíamos tomado. Eso no sirvió de nada cuando los malditos decidieron llevárselo.
Mi padre fue muchas cosas, además de un revolucionario sin nombre, sin prestigio, sin posiciones. Se hizo contador estudiando de noche en la Escuela de Comercio. Trabajador desde los 14 años, honesto, estudioso, tenaz, inteligente, responsable, perfeccionista, autoritario, machista, dominante, pero al final de cuentas, un idealista que perdía los empleos por pedir aumentos para los peones, por organizar cooperativas, por intentar meterse al sindicato, cuando él era un empleado de escritorio, de los llamados “de confianza”. Muchas veces, sobrellevó la pena intentando ahogarla con alcohol. Tristemente, con sus peores rasgos hizo de mi casa una trampa en la que estuve presa hasta los 25 años. Tampoco fue capaz de expresarme su amor ni el orgullo que alguna vez supe que sentía por mí. Sin embargo, a la par de una enorme fragilidad emocional que me hizo andar a trompicones en la complicada senda de las relaciones amorosas, algo que me costó un mundo superar, me dio seguridad en mis capacidades de hacer y de pensar.
Hijos e hijas perdonamos a nuestros mayores cuando los vamos entendiendo con el paso y el peso de la vida. Así, lo perdoné, sin decir nada, entrada la treintena. Entendí con el corazón, que para eso no basta ni sirve el raciocinio, que era un ser humano, ni más ni menos, y que su vida estaba hecha de frustración, rabia y dolor. Estas emociones fueron provocadas, antes de lo de Marco Antonio, por la ruptura violenta de un proceso esperanzador que él vivió intensamente –el de la primavera democrática- y las secuelas amargas de la cárcel, el maltrato a manos de tenebrosos judiciales y el exilio de los años cincuenta. A esto le sumó, en 1966, la desaparición de su hermano Alfredo y su alma no se levantó nunca después de lo sufrido en 1981 por su hija y su niño.
Son muchos los recuerdos. Una voz –Eugenia- avisándome temprano que se lo habían llevado en ambulancia, a él, que nunca estuvo enfermo. La lluvia torrencial y nuestra pena por dejarlo en el hospital donde por fin, tras el tercer infarto, falleció sin haber perdido el conocimiento ni la lucidez un solo instante. Yo siempre había temido ese momento creyendo que su legado sería de culpas y de furia por lo de Marco Antonio, destrozándonos. Pero no. En nuestra última conversación estuvieron presentes los 2 300 trabajadores de un banco estatal que recién había quebrado, cuando se preguntaba “qué irá a pasar con sus familias”, y la gente que entonces abandonaba Cuba, los “marielitos”. Sobre mi hermano lo único que dijo fue “solo faltan trece días para que se cumplan trece años”, e hizo un gesto para darme a entender que no podía más con esa carga.
Su partida, la tercera muerte natural de una persona tan cercana (la otra había sido la de Mamaíta, en el 90, y la de mi abuela paterna, en el 67), fue una vivencia radicalmente distinta a la provocada por la pérdida de Marco Antonio. Cumplidos los deberes y ritos obligados con su cuerpo, lo que sentí a la par del dolor profundo que suscita la muerte del padre, fue paz. Una paz dulce que ahora evoco, con lágrimas en los ojos y opresión en el pecho, pero que en nada se parece a la rabia, al odio, a la frustración, a la inconformidad, al dolor, que a treinta años de sucedida sigue provocando en mí la desaparición forzada de Marco Antonio. Esta paz dulce que ahora siento, fue la que pude ver entonces en su rostro.
La angustia permanente por no saber qué fue de Marco Antonio, multiplicada por imaginar lo que sintió mi niño, qué le hicieron, quiénes, si siguen andando por allí; el no saber dónde dejaron lo que quedó de él ni si vamos a encontrarlo, renueva y ahonda el sufrimiento en lo que los especialistas llaman “revictimización”. Es un vacío del alma que se reduce a dos palabras: injusticia e impunidad. Por eso, tercamente, seguiré (seguiremos) exigiendo investigación, juicio y castigo a los culpables y encontrar sus restos para sepultarlos dignamente.
Mucha gente cuando se entera de esta historia triste me pide buenamente, con cariño, que vuelva la página, que perdone, que me recomponga con lo que es hoy mi existencia, mis hijos, mi compañero. Sé que sin ellos, sin mis hermanas, sus hijas y mi madre, no podría estar donde estoy ni ser lo que ahora soy. Por eso, reitero, soy una completa paradoja y a lo mejor tengo dos corazones: el de la alegría y el del dolor, porque a la par de lo hermoso y de lo bueno que hay en mi vida, no me resigno, no olvido, no perdono, no lo dejo atrás, no quiero, no me da la gana. Quiero recordar a Marco Antonio hasta el fin de mis días, quiero sentir esta tristeza que es parte de lo que soy, de lo que hicieron de nosotros al llevárselo.
[stextbox id=»info»]…tengo dos corazones: el de la alegría y el del dolor, porque a la par de lo hermoso y de lo bueno que hay en mi vida, no me resigno, no olvido, no perdono, no lo dejo atrás, no quiero, no me da la gana.[/stextbox]
Puedes visitar el blog de Lucrecia Molina Theissen aquí.

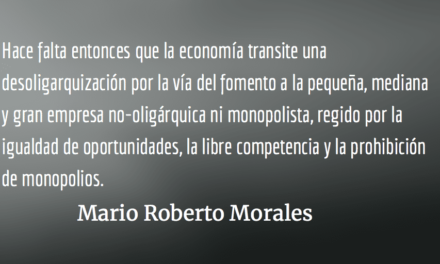
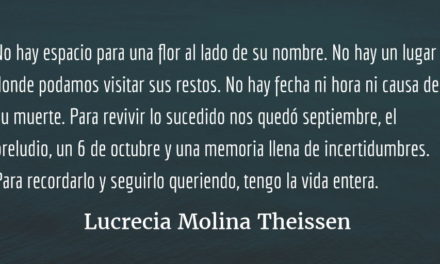

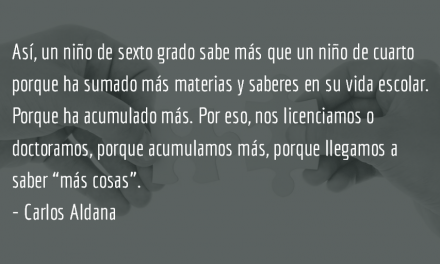

Comentarios recientes