He cantado como único camino de sobrevivencia
Julio C. Palencia
Tenía 20 años cumplidos cuando crucé la frontera Guatemala – México de lo que sería el inicio de un largo exilio y una ausencia más larga aún. La ausencia como forma de estar, como forma de no irse nunca. No lo entendí así cuando el cónsul mexicano, generoso y sabedor de la bestialidad a la que estaba expuesto, me dio una visa de 10 días para entrar a su país, y «llegar tan lejos como pudiera». Era el año de 1982, enero 21. Y la consigna mía y de mi compañera era regresar a Guatemala tan pronto como fuera posible, no más de 2 años. A veces, la mejor manera de desbaratar unos planes es hacerlos. No regresaríamos a Guatemala en muchos años, 11 o 12, y por muy pocos días.
Con todas sus particularidades, el exilio guatemalteco es más parecido a la catástrofe humanitaria siria que a ningún otro exilio. Decenas de miles de personas huyendo de la muerte. Campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales, amas de casa… de todo. Para que un fenómeno como el exilio guatemalteco suceda se deben cumplir al menos dos condiciones: un proyecto político revolucionario fracasado y un gobierno genocida asesinando simpatizantes y militantes a su completo antojo. Ambas condiciones se cumplieron en Guatemala.
El exilio así se convierte en algo mucho mayor que estar fuera de tu país. El exilio, entonces, es estar vivo, sí, pero con una cauda de dolor y muerte, que en el caso de Guatemala fue altísimo, y la sensación de haber fracasado históricamente en los cambios urgentes y necesarios que el país requería. La convicción de haberle fallado a tu gente. Y el desconcierto… y aún la maravilla, del lugar que te resguarda y te acoge. El estar vivo y sentirte de repente culpable de estarlo.
Yo no había trabajado nunca. Mi primera experiencia laboral fue de ayudante de albañil en los complejos habitacionales que se construían por aquel entonces en Ecatepec, municipio del Estado de México. Me emplearon a los dos días de haber llegado y me despidieron un mes después. Un mal entendido en el día de la bandera mexicana, un 24 de febrero.
Nada fue fácil. Mi salida de Guatemala fue completamente un esfuerzo familiar, principalmente de mi padre. Ninguna organización política guatemalteca respaldaba mi salida o mi llegada a México. Era tal la represión y la dispersión de la militancia política que en muchas ocasiones la sobrevivencia se convirtió en un asunto y esfuerzo individual.
La bondad de las personas se agranda con los años, lo demás se va empequeñeciendo de manera definitiva hasta que el olvido sabiamente lo elimina.
En Tlazala, el rocío y el agua de las piletas se congelan por las madrugadas. El frío cala duro. El mes de enero del año 1983 nos encontró allí, una zona ejidal en las partes altas del Estado de México, bajo el sarape y la protección de una mujer entrada en años, de baja estatura y correosa, que cuando hablaba el pueblo entero ponía atención. Era la «Jefa», doña Marcelina, mamá tanto del alcalde como del juez, médico y abogado respectivamente del pueblo. Una mujer hermosa, que nos enseñó a alimentar a nuestro primer hijo con aguamiel, a raspar el maguey para sacar el preciado alimento, a recolectar manzanas y pastar vacas, a beber pulque. Amaba a mi hijo (de sólo dos o tres meses por entonces), nos protegía, nos acogió en su familia ampliada de tres hijas, dos hijos, yernos y nueras, nietos y nietas. Su palabra era ley. Lloró cuando nos fuimos, meses después. La solidaridad vuelta persona.
La lista se hace interminable y los agradecimientos resultarían aburridos para ustedes. No puedo dejar de mencionar dos casos más que a la distancia considero importantes para que afincara la confianza en el futuro.
Jorge Rivera, que me «disparaba» casi todos los días unos deliciosos tacos de canasta sin los cuales no hubiera soportado la jornada laboral de 8 a 7 y para la cual contaba yo sólo con una torta de huevo para todo el día. El salario mínimo que era mi sueldo, y el de él, estaba destinado para alimentar a mi hijo, apenas mayor a un año de edad.
Don Inocencio Vázquez, de Tlaxcala, que sin conocernos nos rentaba su casa sin ningún documento de por medio, siempre con un «no se preocupe» y la bondad en los ojos.
Fue a principios de 1984 que se dio el secuestro de mi hermana, Rosa Palencia, el 12 de febrero. Ese mismo día sucedió también el ametrallamiento de su compañero y amigo mío, Armando Estuardo Rodríguez Alburez. Ella tenía 18 años. Fue a partir de eso que mi ya precaria salud entró en una pendiente, una caída libre imparable. A partir de allí, pasé dos años buscando la tumba, inconscientemente, claro está. Dos años con la derrota anidada en el cuerpo. Dos años de dolor de espalda, de escalofríos e insomnio, de ahogos repentinos y ansiedad, del corazón que se negaba a continuar latiendo. Dos años de El viejo y el mar como lectura nocturna obligada para conciliar malamente el sueño. Dos años de abstinencia completa de alcohol. No me daba ningún escape, no me lo permitía. Quería el golpe directo, que diera como enorme mazo entre ceja y ceja y acabara con todo. El colofón de esta época fue el paro cardíaco en el hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde aquí en la Ciudad de México a mis 24 años.
-No sé cómo estás aquí -dijo uno de los médicos de emergencia. Tú ya estabas del otro lado.
Estaba cercano el Mundial de Fútbol México 86, el terremoto que destruyó la Ciudad de México ya había pasado, y mi segundo hijo estaba por nacer. Fue el nacimiento de mi segundo hijo el nuevo contrato con la vida. El aliento vital que el cuerpo y el espíritu andaban buscando. Allí recobré nuevamente los bríos y casi por completo la salud.
Carlos López, director de Editorial Praxis, me preguntó por entonces:
-¿Vos no escribís?
– No, realmente no, respondí.
– Deberías de hacerlo, si tenés algo me lo pasás.
A partir de esa fecha fui lentamente encontrando en la literatura, principalmente la poesía, mi válvula de seguridad, mi seguro contra el reventamiento del cuerpo. Y la poesía, sin prometer nada, ha sido fiel en eso. La palabra se ha convertido en la diálisis bendita que requería el cuerpo, que buscaba el espíritu para abrirse camino en los matorrales de la tragedia.
He cantado como único camino de sobrevivencia. Y no hay nada de metafórico en esto.
El exilio nunca cierra una puerta, la deja entreabierta y abre de par en par otras. El transterrado no cambia de patria, la patria se ha hecho más grande, se ha expandido. Y no hay regreso a Ítaca, porque nunca te fuiste. Viviste en una metáfora la patria, el compromiso, la amistad y la revolución derrotada. Los años han sacudido el cieno, han roto el cascarón de un exilio nada imaginario, doloroso. Entiendes que aún en el lugar de la primera luz eres transterrado, que tu patria es el planeta. Ese es nuestro derecho inalienable, terrícolas, gentilicio compartido con todas las especies.
El espíritu se ha reconfortado, alrededor de la hoguera aún están los amigos otorgando la ambrosía de su risa y su palabra querida.
Sin embargo, el futuro se cae a pedazos y pareciera que la especie humana no sobrevivirá a sus propios demonios. Si sobrevivimos el apocalipsis en el que ya estamos sin variar la ruta que llevamos, seremos otros, irreconocibles, y habremos enterrado para siempre los mejores ideales humanos.
Aun así, no tenemos derecho a la desesperanza. La liebre salta donde menos se le espera y los pueblos esconden en ellos más sabiduría colectiva de la que creemos. Un presente digno y un futuro mejor son las mayores asignaturas pendientes. Debemos transitar hacia repúblicas democráticas, plurales y equitativas. Y no sólo en Latinoamérica.
No olvidemos que cuando decimos pueblo, nosotros estamos allí. Tú, vos, él, ella, usted… nosotros. La palabra pueblo, ciudadanía, nos designa. No es un concepto vacío y lejano. El cambio está en nuestras manos y en nuestros corazones. En todas las latitudes hay individuos y colectividades dispuestas al esfuerzo requerido, y aún al sacrificio, por hacer de este planeta un hogar, un refugio en los siglos por venir, para todos.
20 de octubre, 2016
A 72 años de la Revolución de Octubre
Si sobrevivimos el apocalipsis en el que ya estamos sin variar la ruta que llevamos, seremos otros, irreconocibles, y habremos enterrado para siempre los mejores ideales humanos.
Leído en Feria Internacional del Libro Zócalo 2016, Ciudad de México
- Humano, sólo humano - 28 enero, 2024
- Prefiero a Bernardo Arévalo - 9 enero, 2024
- A un año de Más allá de las rejas, de César Montes - 23 septiembre, 2023

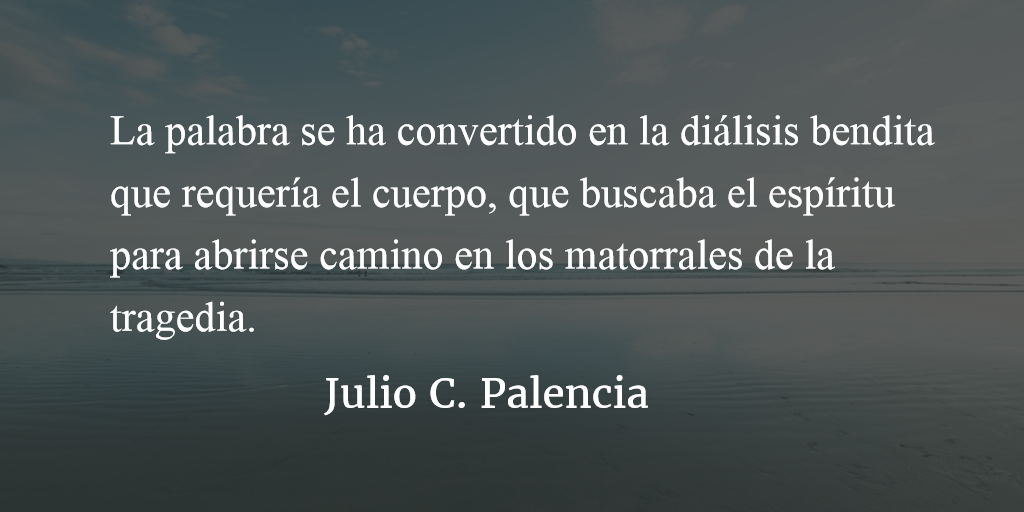
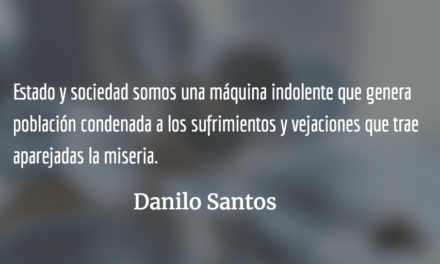


Comentarios recientes