Carlos López
Falsas memorias del paraíso [¿O memorias del falso paraíso?] o verdadera novela de la muy real y muy falsa vida de un cualquiera, de Mario Rey
A la memoria de Enrique Dussel
Mario Rey incursiona por primera vez en el género literario más habitable de cuantos existen, la novela. Lo hace en plena madurez cronológica y de conocimientos —de la vida y de retórica— y con una serie de recursos literarios —la epístola, el poema, la canción, las citas literarias—, también mediante la yuxtaposición de historias, que son recuerdos, memorias, realidad que supera cualquier ficción, contadas en primera persona por Marius, el alter ego del autor, quien, como si fuera un rompecabezas, hilvana un relato pospandemia de la covid-19 que a todos puso en vilo, aunque la materia sobre la que versa pertenece al siglo pasado en su mayoría.
Mario se arriesga por un relato de largo aliento en momentos en que las editoriales imponen la cantidad máxima de páginas —que no exceden de doscientas—, pues suponen que la gente no tiene tiempo para leer, como si la anécdota contara más que el camino, que el viaje, que en el caso que nos ocupa es introspectivo. También se arriesga por el no cincelamiento de un personaje (recordemos que en las novelas canónicas se describen grandes personajes fuertes); prescinde de un narrador omnisciente en tercera persona; la presentación formal en viñetas está compuesta de capítulos breves, algunos de media página; de la y del yo narrador se contagia el polisindetismo, que es el más usado en el libro. En estos riesgos que Mario asume consciente se halla la originalidad de su ópera prima.
En la novela —que por momentos es más reflexión que narración— el autor indaga, cuestiona en largas enumeraciones también sobre los asuntos que han marcado a América Latina, el subyugado subcontinente dentro del cual está su paraíso-infierno, aunque su discurso divaga sobre Colombia y México. Cuando está en su paraíso primigenio, vosea; cuando está en el paraíso adoptado, tutea; cuando está allá usa voces como verraco, bacán, chimba, marica, güevón, vaina, chévere y una que oí por primera vez, hifueputa, en lugar de juepucha, hijueputa, la contracción de hijo de puta. Aunque las partes que más se disfrutan son las que se narran en Colombia, por ser las más fuertes, se extrañan palabras como juma, fresco, gonorrea, culicagado, guayabo, guambito, cocho, camellar, parcero. También es raro que a Belén, la coprotagonista elidida, no la llame morchis, como le dicen en Colombia a su pareja los tortolitos.
Con los largos inventarios de topónimos y acontecimientos históricos deleznables, Mario consigue un fraseo que le da un ritmo de letanía, monótono al relato, como si fuera parte de la cotidianidad, como es la realidad, que exhibe la pérdida de nuestra capacidad de asombro ante tanta ignominia. El registro que se empeña en dejar impreso en su novela es una batalla contra el olvido, como los otros recuerdos duros, desgarradores, familiares, amorosos, de lucha política.
Dice Abelardo Castillo que «el problema de la escritura […] no es el de las ideas. No es el problema de algo trascendental que hay que contar. El secreto en literatura está en el cómo contarlo. La verdad del arte no es sólo lo que se dice sino cómo se dice. Todo el mundo tiene algo que contar. Si [alguien] no tuviera nada que contar sería una especie de cosa. Cada uno, si pudiera relatar su propia vida, pero de verdad y bien, haría un gran libro. Eso ya lo descubrió Edgar Allan Poe hace casi doscientos años. Él decía que el mayor libro del mundo debería llamarse Mi corazón al desnudo, con la condición de que ese título fuera cierto». Dichoso Mario que ya escribió su libro.
Sin un hilo narrativo secuencial, otro sello que la particulariza, sin puntos climáticos, sin efectismos ni estridentismos, Falsas memorias del paraíso es una gran metáfora, un gran altar de muertos. Gilbert Keith Chesterton —a quien todos recuerdan como G. K. Chesterton— afirmaba que había autores que en los títulos de sus obras prefiguraban su concepción de la vida. En el título oximorónico que escogió Mario para su relato también se condensan las contradicciones, las rebeliones, las revelaciones, la constante ebullición de sus deseos.
Con los largos inventarios de topónimos y acontecimientos históricos deleznables, Mario consigue un fraseo que le da un ritmo de letanía, monótono al relato, como si fuera parte de la cotidianidad, como es la realidad, que exhibe la pérdida de nuestra capacidad de asombro ante tanta ignominia. El registro que se empeña en dejar impreso en su novela es una batalla contra el olvido, como los otros recuerdos duros, desgarradores, familiares, amorosos, de lucha política.
Albert Camus escribió: «Quienes escriben claro, tienen lectores. Los que escriben oscuramente, tienen reseñistas». Que la novela de Mario tenga muchos lectores que hagan caso omiso de lo que los reseñistas digamos y larga vida a la novela de Mario, rey.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- ¿Qué no quiere ver el gobierno de Guatemala en el genocidio israelí? - 16 marzo, 2024
- Atole primaveral - 2 marzo, 2024
- El latrocinio israelí y sus tácticas de exterminio - 18 febrero, 2024

![Falsas memorias del paraíso [¿O memorias del falso paraíso?] o verdadera novela de la muy real y muy falsa vida de un cualquiera, de Mario Rey](https://www.narrativayensayoguatemaltecos.com/wp-content/uploads/2023/11/mariorey.png)
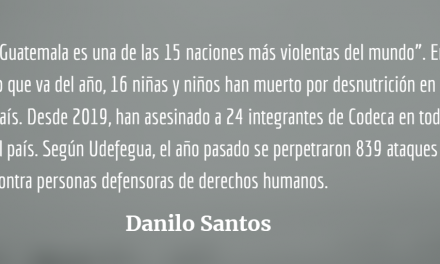

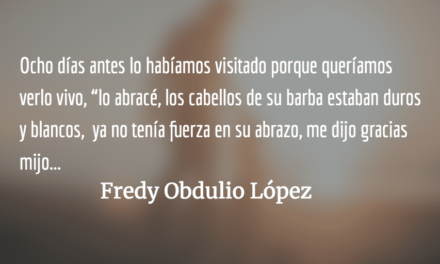
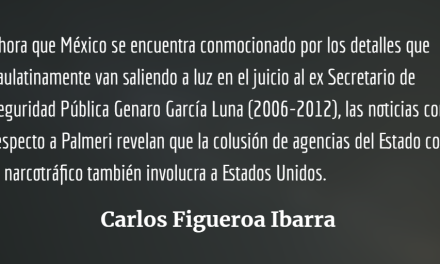
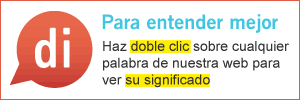
Comentarios recientes