Emilie Teresa Smith
Traducido y editado por Margarita Kenefic
Sábado, 19 de agosto de 2023
Lo primero que veo saliendo del aeropuerto es un cadáver. En la calle, cubierto apenas con una lona gris, los pies asomados. Probablemente un atropellado, pero un cadáver en las calles de Guatemala evoca recuerdos de horrores indescriptibles. Cuando mi concuña Beatriz fue secuestrada en diciembre de 1985, asesinada, desmembrada y arrojada a la carretera, empecé a ser de Guatemala, a pertenecer a ella. Desde ese día hasta el presente. Tenía entonces 22 años y ahora tengo 60, y en muchas ocasiones me he adentrado en los asuntos guatemaltecos con indignación y anhelo de justicia. Algún día, de alguna manera, la violencia mortal se debe detener. Tal vez ese día sea mañana. Ésa es la esperanza que me ha traído aquí a este viejo hotel de la Zona Uno, donde bien podría encontrarme con el escritor Graham Greene en el patio. Mi habitación es silenciosa, las paredes tienen manchas innombrables y las sábanas raídas. Pero los muros son sólidos, como de la época colonial.
La votación comienza mañana a las 7:00 am. En menos de 12 horas.
Algo asombroso está por ocurrir en Guatemala: la democracia popular, sorpresa absoluta, quizás gane en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Un candidato inocuo, Bernardo Arévalo, sociólogo de aspecto tranquilo, 64 años, exdiplomático, que durante toda la campaña electoral no era tomado en cuenta ni como una remota posibilidad, quedó en segundo lugar y pasó a disputar el balotaje. Ahora lidera por amplias márgenes todas las encuestas. Pero no hay que equivocarse: como un cazador atrapado inesperadamente en su propia trampa, las peligrosas fuerzas antidemocráticas se retuercen y conspiran, están rondando, dispuestas a aniquilar esta esperanza por cualquier medio.
No sé si podré dormir. Podría quizás escribir. Debería fumar, beber y escribir. ¿No haría eso Graham Greene? Pero aquí, en esta habitación, hay un letrero que prohíbe fumar, y las ventas de licor fueron prohibidas ayer al mediodía. En el supermercado pegaron bolsas de basura de nylon negro sobre las góndolas de las bebidas alcohólicas. Y de todos modos, yo no fumo ni bebo.
Afuera la calle, extraña y silenciosa. Nadie respira. Es un aliento contenido de setenta años. O quinientos. ¿Dónde comienza esta historia de codicia, violencia y resistencia popular en Guatemala? ¿En 1954? ¿En 1524?
Después de la matanza de mexicas en Tenochtitlan, los invasores españoles del siglo XVI cabalgaron al sur por el istmo, dispuestos a someter a las naciones mayas que vivían alrededor de estas montañas y volcanes. Lograron su cometido, con la ayuda de la viruela y la peste bubónica, y establecieron su aplastante dominio colonial de trescientos años. En la década de 1870, durante la Reforma Liberal, vastas extensiones de tierras comunales de la población maya reconstituida tras la conquista, fueron confiscadas por el Estado y entregadas a los recién emergidos señores del café. Hombres y mujeres indígenas fueron reducidos a mano de obra mal remunerada, obligada por ley a servir al terrateniente. La situación empeoró a principios del siglo XX, con la llegada del imperio bananero de empresarios oriundos de Boston, EEUU. Los gobiernos títeres del país servían a las élites endogámicas y a los Gringos. La primera y única oportunidad que la democracia ha tenido en la historia guatemalteca llegó en 1944, cuando un levantamiento popular derrocó a los generales y eligió por voto popular al pedagogo Juan José Arévalo (sí, Arévalo). Inició la primavera de Guatemala, diez años de desarrollo y una vasta expansión de los derechos humanos y civiles. Se redactó una nueva Constitución mediante la cual las mujeres obtuvieron el derecho al voto, se permitió la organización sindical y, el tema fundamental, se puso en marcha el plan de reforma agraria.
La primavera de diez años terminó en 1954, cuando los reyes del banano y los enemigos del comunismo, bajo la dirección de la recién creada Agencia Central de Inteligencia (CIA), orquestaron un golpe de estado en Guatemala. Las élites tradicionales y los militares volvieron al poder. Comenzó una campaña de aniquilación que lleva ya setenta años. En 1960 se levantó una respuesta desde el seno mismo del ejército e inició la confrontación armada que duró 36 años y arrastró al pueblo entero anhelante de recuperar un país digno y justo.
El poder del Estado guardián de los intereses de la oligarquía accionó de acuerdo a la estrategia contrainsurgente impuesta por el vecino del norte en la Escuela de las Américas. La eliminación directa de líderes sociales se convirtió en práctica común: los movimientos sindicales y estudiantiles fueron golpeados, así como políticos progresistas, autoridades religiosas, organizadores indígenas y, al final, cualquier persona en cualquier lugar del país que osara alzarse. Las calles de la ciudad y los caminos del campo se llenaron de muertos y mutilados. Un cuarto de millón de personas habían muerto para mediados de la década de 1990. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que investigó la violencia calificó la destrucción de las comunidades rurales mayas como Genocidio.
En 1996 concluyó un proceso de paz con la firma de acuerdos nominales, y los insurgentes guerrilleros se desmovilizaron y guardaron o entregaron las armas. Retornaron de México los refugiados que ese país amparó por décadas. Los generales y coroneles contrainsurgentes se retiraron de sus asientos de primera fila. Guatemala ya estaba asegurada para la inversión e invasión del neoliberalismo. Comenzó la fiesta de la piñata. Las viejas élites y las surgidas de la guerra se acomodaron en un nuevo pacto, y se abrió el camino a la ciudad dorada de la corrupción gubernamental. La forma de enriquecerse rápido y mantenerse rico era entrar en la política, luego dar el pasito al crimen organizado, en cuenta el narcotráfico. Era un juego violento y sucio, pero aquellos que podían jugarlo llenaron sus bolsillos y se hicieron de palacios en colonias amuralladas o en Miami.
Pero la gente, en sus movimientos populares reconstituidos, recordando a sus muertos y por el bien de sus hijos, nunca renunciaron a su sueño de una sociedad civil basada en la justicia, algún tipo de equidad y el estado de derecho. No comunismo. Sólo democracia normal como se ha dicho siempre que debe ser. Sólo el trabajo básico, difícil y desordenado que es descubrir cómo vivir juntos de la mejor manera posible. Lo que nos trae al día de hoy, esta víspera de las elecciones y a Bernardo Arévalo. Tío Bernie, como he oído que lo llaman, hijo de Juan José, el recordado presidente elegido en 1944, es el candidato del partido Movimiento Semilla, un grupo de activistas comprometidos contra la corrupción que se unieron durante el gran levantamiento popular en 2015 que derrocó al entonces presidente Otto Pérez Molina. Conformaron una pequeña bancada en el Legislativo, ajena a la plaga de corrupción y mal gobierno, llevando adelante propuestas en beneficio de la población y distinguiéndose por su conducta intachable en materia de enriquecimiento ilícito y otras malas prácticas comunes en ese cuerpo. El aparato electoral, manejado ilegalmente por el llamado Pacto de Corruptos incrustado en el Estado, eliminó a través de varios giros y vueltas a candidatos que mostraban posibilidades de disputarles la victoria, en cuenta el partido campesino indígena que ya les había dado un buen susto en las elecciones pasadas de 2019. A Semilla no le dieron importancia, considerando que no tenía esperanzas de éxito electoral, y de hecho las encuestas los tenían en un puesto rezagado. Lo impensable ocurrió el 25 de junio, cuando Semilla emergió en segundo lugar para pasar a disputar la ronda de balotaje.
Pasado el asombro, una esperanza deslumbrante se extendió por todo el país. Muchos desilusionados desde hace tiempo por el escurridizo sistema político de Guatemala han despertado y se preparan para votar en esta ronda final. Comunidades indígenas, largamente excluidas y manipuladas, expresan su apoyo al Movimiento Semilla. Sin embargo, todavía no llegamos al puerto seguro de la democracia. No conozco a una sola persona que no haya quedado impactada por las acciones desde el Estado ejecutadas por aquellos decididos a aferrarse al poder. Una palabra, nueva para mí, se escucha con frecuencia: lawfare, en inglés, que significa básicamente hacer la guerra a través de la ley. Utilizar el sistema legal como herramienta política para obstaculizar y reprimir, al amparo del manto de impunidad que han formado desde que lograron expulsar del país a la comisión de Naciones Unidas para la erradicación de la corrupción.
No ha habido bajeza a la que no hayan recurrido desde su malhadado poder. Como resultado, jueces, fiscales, periodistas, políticos justos, cualquier persona que huela ligeramente a estado de derecho y democracia centrada, han sido objeto de ataques de todo tipo. Desde 2015, decenas se han visto obligados al exilio.
Un viento suave y fresco del patio agita las cortinas de mi habitación. Es una noche tranquila para la Zona Uno en la Ciudad de Guatemala. Pero en mesas de la ciudad y en todo el país, hombres y mujeres están planeando. Algunos se agazapan, asustados, aferrados a su poder mal habido. Otros, decenas de miles, cientos de miles, están listos para un nuevo día.
Las calles de la ciudad y los caminos del campo se llenaron de muertos y mutilados. Un cuarto de millón de personas habían muerto para mediados de la década de 1990. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que investigó la violencia calificó la destrucción de las comunidades rurales mayas como Genocidio.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- Diario Electoral de Guatemala – Agosto 2023 - 25 agosto, 2023
- On These Holy Mountains: From Rio Negro to Burnaby Mountain. Emilie Smith. - 14 marzo, 2018
- Muere una mujer en Guatemala (Recordando a Paty Samayoa). Emilie Teresa Smith. - 7 julio, 2016

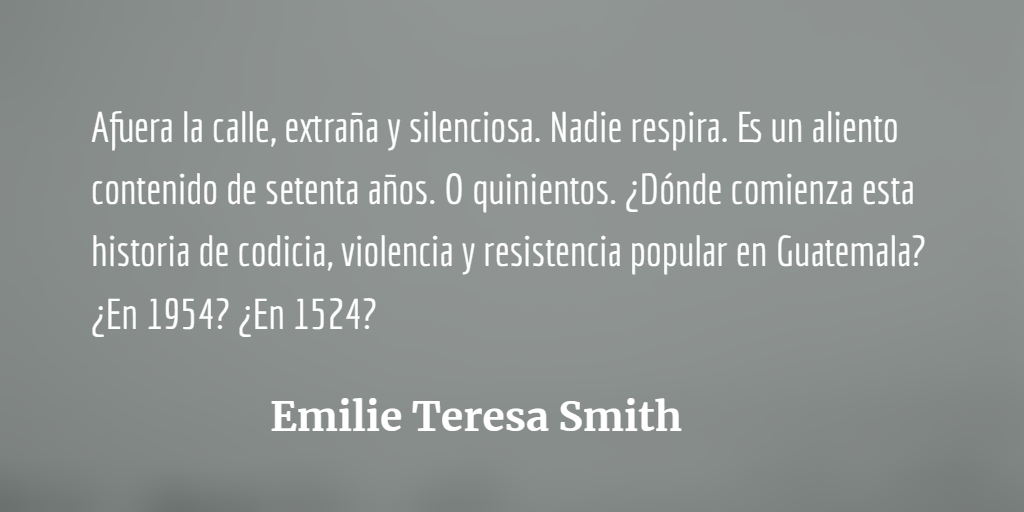


Comentarios recientes