El trabajo de la memoria
Lo verdadero y lo justo
Tzvetan Todorov*
La memoria histórica hace a la identidad de los pueblos, y es lógico recurrir al pasado para ponerlo al servicio del presente. Lo cual no significa que todos los usos del pasado sean lícitos: la lección a extraer de la historia debe tener legitimidad en sí misma, no porque provenga de un recuerdo querido o favorezca determinados intereses.
¿De qué modo debemos utilizar el pasado? En este punto, vida privada y vida pública no obedecen a las mismas reglas. En la primera, la relación entre las palabras y el mundo se subordina a la relación entre dos individuos, el que habla y el que escucha. Yo no digo la verdad si pienso que ella hará sufrir a mi amigo, me niego a escuchar una revelación si amenaza con perturbar mi bienestar.
En la vida pública las cosas no son así: cualquiera sea la verdad, hay que decirla. Al descubrir una información, yo no debería empezar por preguntarme: ¿por qué razón la difunde X? y ¿favorecerá a Y?; sino: ¿es verdadera? Goebbels responsabilizó al régimen soviético por la masacre de Katyn; y aunque el ministro nazi fuera detestable, esto no implica que la información fuera inexacta. Era sabido que en la URSS existían campos de concentración, pero se disimulaba su existencia con el pretexto de que no había que desesperar a Billancourt (suburbio obrero de Paris, durante años de filiación comunista NdlR). Cuando finalmente la verdad se impuso, la desesperación de la clase obrera fue aún mayor. El derecho a buscar la verdad y darla a conocer forma parte de los derechos fundamentales del ciudadano en una democracia. El momento de analizar sus motivaciones y consecuencias llegará en segundo lugar, luego de haberse aproximado lo más posible a la verdad.
Tanto los individuos como los grupos tienen necesidad de conocer su pasado: es que su misma identidad depende de ese pasado, aun cuando no se reduzca a él. Cuando padece el síndrome de Alzheimer, el individuo sin memoria pierde su identidad, deja de ser él mismo. Tampoco existe un pueblo sin una memoria común. Para reconocerse como tal, el grupo debe asignarse un conjunto de conquistas y persecuciones pasadas que permite identificarlo.
Pero si el recurso al pasado es inevitable, de ello no se deriva que siempre sea bueno. La memoria es como el lenguaje, un instrumento en sí mismo neutro, que puede ponerse al servicio de una lucha noble como también de los más oscuros propósitos. El «deber de la memoria» no tendrá una justificación moral si el recuerdo del pasado nutre ante todo mi deseo de venganza o de revancha, si simplemente me permite adquirir privilegios o justificar mi presente inacción. No se puede reprochar a nadie la utilización del pasado: no sólo porque todos lo hacen, sino también porque es legítimo que el pasado sirva al presente. Sólo que no todos los usos de la memoria son buenos, algunos de ellos se asimilan a abusos. ¿Pero cómo reconocerlos?
Los Caribdis y Escila del trabajo de la memoria se llaman «sacralización» y «banalización». La sacralización no equivale a afirmar la especificidad de un acontecimiento, que exige establecer su relación con los demás (para identificar su posición única en la historia); aquélla, por el contrario, exige aislarlo del resto, mantenerlo en un territorio aparte, donde nada puede acercársele. Una vez más, lo sagrado puede ocupar un lugar en la vida privada de cada uno. Si he perdido a mi hijo, no quiero de ningún modo ver ese caso, absolutamente único para mí, asimilado a otros decesos, a otros duelos.
No sucede lo mismo en el debate público. Aquí, la sacralización impide extraer del caso particular una lección general, establecer una comunicación entre el pasado y el presente; impide, por lo tanto, que quienes no pertenecen al grupo involucrado capitalicen su experiencia. Pero como señalaba melancólicamente Marcel Proust, habitualmente «no sacamos provecho de ninguna lección, porque no sabemos descender hasta lo general y siempre imaginamos encontrarnos frente a una experiencia sin precedentes en el pasado».
El peligro inverso, la banalización, consiste en superponer el pasado al presente, en asimilarlos sin más, con el resultado de desconocer a uno y otro. Las recientes guerras en Yugoslavia ilustran claramente esta variante. El conflicto interétnico en Yugoslavia fue asimilado -a contrapelo de toda verosimilitud- a la segunda guerra mundial, con Slobodan Milosevic en el rol de Hitler. La televisión muestra los rostros demacrados de musulmanes bosnios detrás de las alambradas: «Aquello se parecía al Holocausto», dice inmediatamente un asesor de la Casa Blanca, que no debe conocer ninguna otra exacción del pasado.
En 1995, el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos en Yugoslavia, Richard Holbrooke, afirma que está dispuesto a hacer a un lado su sentido moral y mantener conversaciones con quienes detentan el poder en Yugoslavia, aunque los considera criminales; se consuela comparándose con Raoul Wallenberg, quien no dudaba en negociar con los verdugos nazis para salvar de la muerte a los judíos perseguidos. Dentro de su paralelismo histórico, Holbrooke parece olvidar que en el momento en que él está hablando, representa a la mayor potencia militar del mundo, mientras que Wallenberg, agregado de la embajada de Suecia en Budapest bajo la ocupación nazi, actuaba poniendo en peligro su propia vida (que además, por una ironía trágica de la historia, terminaría perdiendo en las prisiones del otro país totalitario, la Unión Soviética).
Madeleine Albright, secretaria de Estado desde 1996 hasta enero pasado, cuya familia huyó de Checoslovaquia durante la segunda guerra mundial, ve los acontecimientos presentes a través del prisma de sus recuerdos de infancia: las guerras de Bosnia le recuerdan al nazismo; la actitud de los gobiernos occidentales amenaza con parecerse a la de los ingleses y los franceses en Munich, en 1938. Ya en un discurso en el Museo del Holocausto de Washington, titulado «Bosnia a la luz del Holocausto» y pronunciado en 1994, cuando era la representante de Estados Unidos en la ONU, la actual secretaria proclamaba: «Los dirigentes bosnios serbios buscaron una solución final de exterminio o de expulsión para el problema de las poblaciones no serbias bajo su control».
Da la impresión de que hoy en día cada cual desearía poder decir que impidió un nuevo Holocausto. Pero el Holocausto no echa luz alguna sobre los acontecimientos de Bosnia, no sirve más que para cegar a quienes intentaran analizarlos. No fue menos sorprendente ver al presidente William Clinton utilizando esa misma comparación dudosa para justificar la intervención militar. «¿Qué habría pasado si hubiesen escuchado a tiempo a Churchill y se hubiesen opuesto antes a Hitler?», declara Clinton el 23 de marzo de 1999. Por cierto, hubiese sido preferible intervenir antes en contra de Hitler. ¿Pero en qué punto podían legitimar los virtuales sobrevivientes de la segunda guerra mundial el bombardeo de Yugoslavia? ¿Podía considerarse seriamente que Milosevic era, al igual que Hitler en 1938, un peligro para Europa y para el mundo? Recordar el pasado no basta para justificar cualquier acto.
Tanto los individuos como los grupos tienen necesidad de conocer su pasado: es que su misma identidad depende de ese pasado, aun cuando no se reduzca a él. Cuando padece el síndrome de Alzheimer, el individuo sin memoria pierde su identidad, deja de ser él mismo. Tampoco existe un pueblo sin una memoria común.
Un único parámetro ético
¿Cómo escapar a estas dos amenazas simétricas? Aquí es donde debe comprometerse el trabajo de la memoria que permite pasar, ya no directamente de un caso particular a otro, a partir de la fe en alguna vaga continuidad o semejanza, sino de lo particular a lo universal: al principio de justicia, a la regla moral, al ideal político, pasibles de ser analizados y criticados con la ayuda de argumentos racionales. El pasado ya no se repite hasta la saciedad ni se degrada como analogía universal, sino que se lee en su ejemplaridad. La lección que extraemos deber ser legítima en sí misma, no por provenir de un recuerdo que nos es caro; el buen uso de la memoria es el que sirve a una causa justa y no el que simplemente favorece mis intereses.
La exigencia de igualdad es el fundamento de la justicia: rechaza los arreglos de tipo «dos pesos, dos medidas». Ésta es una de las razones por las cuales la intervención de la OTAN en Kosovo careció de legitimidad: en análogas situaciones, pasadas o contemporáneas, la OTAN no manifestó ninguna intención de intervenir. Entonces, habrá que equiparar la reticencia del presidente Kostunica para reconocer la imparcialidad del Tribunal Penal Internacional y la de Ehud Barak para admitir que una comisión internacional investigue «los excesos» del ejército israelí: hay que condenar o aprobar las dos al mismo tiempo.
Si adherimos al principio de las restituciones destinadas a reparar las injusticias del pasado, deberíamos plantear los mismos plazos para todos, ya sea que se trate de judíos polacos en 1939 o de árabes palestinos en 1948. La cuestión del plazo es espinosa: ¿hasta dónde hay que remontarse? ¿Se debe indemnizar a los descendientes de los negros vendidos como esclavos? ¿Y a los de los indios a quienes se expropió tierras luego de la «conquista del Oeste»? Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos pagó recientemente 1.800 millones de dólares a los descendientes de los estadounidenses de origen japonés que fueron encerrados en campos de concentración durante la segunda guerra.
Reconocer el derecho de la persona humana a la dignidad forma parte también de la moderna concepción de la justicia, razón por la cual ningún recuerdo del pasado puede justificar la legalización de la tortura, que es una negación de la dignidad. Esto es válido tanto para el trato infligido por Francia a los argelinos, en los años ´50, como para el que se puso en práctica en Israel con los palestinos, desde fines de los años «80. El mismo pasado doloroso, los sufrimientos padecidos por los judíos puede conducir a lecciones opuestas: fue en nombre del pasado que el juez Moshe Landau1 legalizó la tortura «de los enemigos», mientras que en nombre de ese mismo pasado el profesor Yechayahou Leibovitz luchaba con todas sus fuerzas contra ella. Son éstas lecciones que deben juzgarse con la vara de nuestros principios éticos y jurídicos y no con el parámetro de los acontecimientos pasados.
El gran pintor Zoran Music pasó el último año de la segunda guerra en el campo de Dachau. Al salir de esa usina de la muerte, se siente incapaz de representar lo que vio: su experiencia es única, no puede comunicarla. Pero en los años ´50 las guerras recomienzan -en Corea, en Argelia- y con ellas, las crueldades que los seres humanos saben infligir a otros seres humanos. El presente, ciertamente distinto y sin embargo también semejante, lleva a Music a la producción de una nueva serie de cuadros, que representa los cadáveres del campo y que se titulará: «No somos los últimos». Esta relación entre presente y pasado, que no es en absoluto una banalización, permitió que el pintor produjera una obra conmovedora, a un tiempo verdadera y justa.
La exigencia de igualdad es el fundamento de la justicia: rechaza los arreglos de tipo «dos pesos, dos medidas».
1. 1982. Luego de su retiro, dirigirá la «comisiónLandau», que en 1987 legitimará la utilización de»presiones físicas moderadas» contra los detenidos palestinos.
* Director de investigaciones del CNRS (París). Acaba de publicar «Mémoire du mal, tentation du bien. Enquête sur le siècle», Robert Laffont, París.
Fuente: Le Monde Diplomatique Edición Nro 22 – Abril de 2001 [http://www.eldiplo.org/lo-verdadero-y-lo-justo?token=&nID=1]
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023

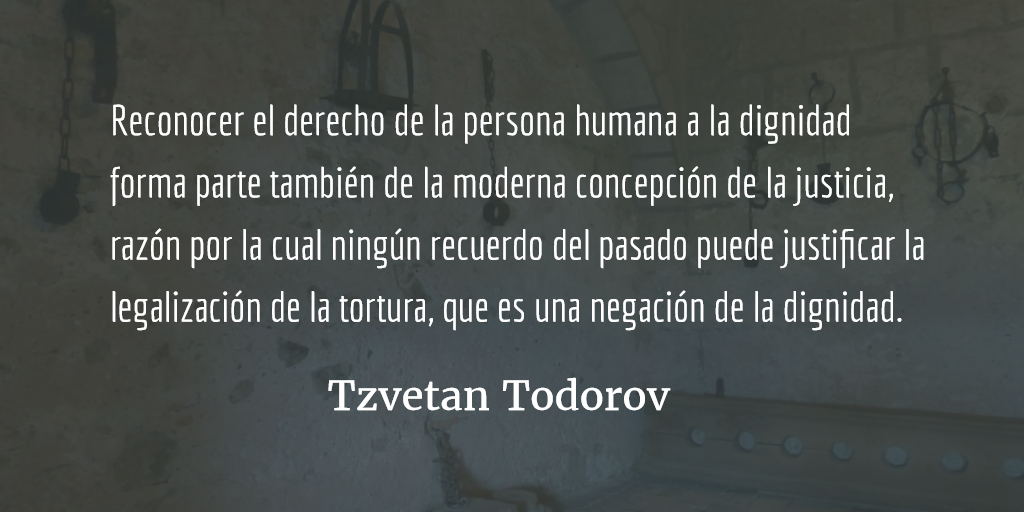

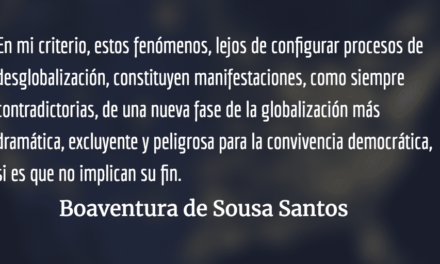


Comentarios recientes