Una iniciativa infeliz, una polémica innecesaria y un debate pendiente
Bernardo Arévalo
Finalmente, después de mucha pólvora gastada en andanadas mediáticas, el anunciado desfile militar público celebrando el ‘Día del Ejército’ no se llevó a cabo por decisión del Presidente Morales. Sin lugar a dudas, la decisión presidencial estuvo condicionada por el a menudo acre intercambio en el que partidarios y opositores al desfile argumentaron a favor y en contra de manera más emotiva que racional. El desfile terminó confinado —payasadas presidenciales incluidas— al perímetro de la base militar La Aurora, de la Fuerza Aérea Guatemalteca, y circunscrito al público usual de eventos protocolares, no obstante la invitación abierta que se formuló a último minuto.
Foto: Flickr: davidd
La iniciativa ha sido infeliz ya que la tarea de los ministros no es agregarle tribulaciones al Presidente, sino resolvérselas. Uno esperaría una mayor sensibilidad política en el funcionario en que quien se confía una cartera ministerial, y el nivel de análisis de costos y beneficios que le permita prever complicaciones y preparar medidas que las contengan, no fomentarlas. No queda claro si la iniciativa había sido ya avisada y comentada con el Presidente Morales, quien cambió de opinión a la luz de la polémica, o si este se enteró de la idea al mismo tiempo que esta se desataba. Pero ha sido, en todo caso, una iniciativa que deja una sensación de improvisación y falta de criterio político en un Gobierno que no tiene capital para gastar en la materia.
La polémica desatada ha sido innecesaria porque no ha avanzado en nada concreto ni constructivo la ‘asignatura pendiente’ que como sociedad tenemos en torno a la función militar y las relaciones entre Estado, sociedad e institución armada. No se trata de que nada haya cambiado desde el fin del enfrentamiento armado interno y la firma de los Acuerdos de Paz. De hecho, desde una perspectiva histórica de largo aliento, los alcances de la transformación que ha tenido lugar sobre esta cuestión en las últimas dos décadas ha sido significativa, y resultan de la combinación de cambios ocurridos adentro de la institución como efecto de la implementación del Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil, en el estado como orden político, y en los intereses y orientaciones del entorno internacional. Estamos en una etapa en la que, por primera vez desde el establecimiento del Ejército de Guatemala en 1871, la institución militar no es instrumento de caudillos militares (su papel hasta 1944), árbitro constitucional y balanza del poder político (durante la década revolucionaria), policía del régimen anticomunista (tarea que cumplió hasta 1963) o ejecutor del Estado contrainsurgente (de manera plena hasta 1984 y en repliegue hasta 1996). De una u otra manera, en uno u otro papel, a lo largo de nuestra historia la presencia del Ejército de Guatemala ha sido imprescindible para la fórmula de gobernabilidad del momento. Ya no es así.
Un simple indicador: la ausencia institucional del Ejército de la crisis política que el país ha venido atravesando desde abril de 2015. Una crisis en la que —más allá de los debates sobre sus alcances transformativos— las bases del sistema político son cuestionadas, la ciudadanía toma los espacios públicos para manifestar su protesta, y funcionarios y beneficiarios del sistema son denostados y enjuiciados, es una crisis profunda. En nuestro pasado no tan lejano esto hubiera dado lugar a una intervención militar, fomentada por la convergencia de los intereses espurios de las élites de turno, los objetivos de ‘seguridad nacional’ norteamericanos, y la ‘vocación’ militar a ocupar el poder político. Sin el Ejército, no había gobernabilidad posible. No por casualidad, durante esos meses de incertidumbre e inestabilidad entre mayo y septiembre del año pasado circularon rumores sobre la ‘inminencia’ de un golpe militar, y llamados a la intervención del Ejército a favor o en contra de los poderes de turno. Pero no pasó nada: la institución militar se mantuvo al margen de la crisis, sin pretender intervenir en un escenario político del que ha sido gradual y progresivamente desplazado desde 1996.
Evidentemente, el Ejército ha cambiado. O con mejor precisión: ha comenzado a cambiar. Las transformaciones del entorno político nacional e internacional han generado una serie de incentivos institucionales suficientes como para desmantelar la estructura institucional-operativa que le permitía al ejército contrainsurgente controlar el poder político. En ocasiones, las rémoras del pasado nos hacen interpretar ciertos datos como una prolongación del papel histórico del ejército: la impunidad ante las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado, el surgimiento de redes criminales con fuerte componente de miliares en retiro, los casos de corrupción de militares de alta, el discurso irrendentista de los militares contrainsurgentes, la participación militar en tareas de seguridad ciudadana y el establecimiento de bases militares en localidades donde hay conflictos ambientales. Pero no nos equivoquemos: el Ejército de hoy ya no es el de las vísperas de la firma de los Acuerdos de Paz. El sistema político post-enfrentamiento, por disfuncional y corrupto que nos parezca, no se ha apoyado en el poder de las armas para afirmar su gobernabilidad. El entorno internacional, que en distintos momentos y por distintas circunstancias fomentó el rol político de los ejércitos, también ha ido cambiando y hoy ofrece más castigo que premio a los nostálgicos del golpismo. Y los militares de alta han comenzado a desmarcarse de los roles ‘históricos’, reformulando su sentido de misión e identidad a partir de las nuevas condiciones que los rodean. No quiere decir que los problemas citados arriba no existan: son reales y requieren atención y seguimiento. Pero no se trata de la expresión de la prolongación histórica del ejército contrainsurgente, sino de problemas que comienzan a surgir en una nueva relación entre sociedad, estado y fuerzas armadas.
El entorno internacional, que en distintos momentos y por distintas circunstancias fomentó el rol político de los ejércitos, también ha ido cambiando y hoy ofrece más castigo que premio a los nostálgicos del golpismo.
Los cambios en el Ejército de Guatemala no son suficientes ni son definitivos. En primer lugar, porque el marco de relaciones entre estado, sociedad e institución militar no puede —no debe— descansar exclusivamente en el alcance de las transformaciones que tienen lugar dentro del Ejército. De hecho, por insuficientes que sean, las transformaciones ocurridas desde 1996 dentro de la institución militar son de mayor alcance que las que deberían haberse gestado dentro de la institucionalidad civil del Estado como marco para lo que técnicamente se conoce como ‘control civil’: la capacidad del estado para subordinar legítima y efectivamente a la institución militar. Continuamos sin desarrollar las instituciones civiles —ejecutivas y legislativas—, las leyes y los cuadros profesionales adecuados para orientar y supervisar el uso de la fuerza militar de acuerdo a las necesidades reales de seguridad del país -no las que se imaginan los militares en su soledad institucional, las que se le ocurren una noche de insomnio al presidente de turno, o las que se le imponen como efecto de agendas de seguridad internacionales o extranjeras que no encuentran una estrategia nacional de seguridad que las medie.
En el contexto de la gobernabilidad precaria —pero no militarizada— en que vivimos en los últimos lustros, el carácter parcial e insuficiente de las transformaciones ocurridas en los componentes militar y civil de las relaciones civiles-militares transcurre generalmente desapercibido. Pero de repente afloran, evidenciando las contradicciones y limitantes de un proceso de transformación sin orientación ni supervisión desde el Estado. La última ha sido la demanda interpuesta por el Jefe del Estado Mayor contra el Ministerio Público en torno a los juicios de derechos humanos que se han enderezado contra militares en retiro —caso al que nos hemos referido anteriormente— y que terminó con la destitución velada de quien había incurrido en un acto de insubordinación.
Hago referencia a este caso porque nos regresa a la innecesaria polémica desatada por la infeliz iniciativa: si algo ha caracterizado a los argumentos intercambiados en los últimos días es la medida en que reflejan la necesidad de terminar de deslindar claramente entre la institución miliar del pasado y la institución militar del futuro. El expediente trágico de la violación sistemática de los derechos humanos sigue abierto, y aunque el Ministerio Público ha comenzado desde hace algunos años a enfrentarlo, seguirá siendo objeto de polémicas y argumentaciones encontradas. Pero se trata de un problema que corresponde a la forma como nuestra sociedad asume y procesa el pasado, no el presente. Desafortunadamente, la polémica desatada en los últimos días evidencia que eso no está claro. Los militares se encuentran, evidentemente, escindidos en torno a cómo encarar la cuestión, pero hay que decirlo: no reciben ninguna orientación de una institucionalidad civil que irresponsablemente prefiere adoptar la estrategia del avestruz.
¿Cuáles debe ser los roles institucionales de las fuerzas armadas en esta nueva era: qué tipo de fuerza para qué amenazas? ¿Qué reformas institucionales son todavía necesarias para garantizar que lo que se ha logrado en des-militarización de la política y despolitización del Ejército no sea desandado, y se consolide? ¿Cuál es el andamiaje institucional y legal que necesitamos para poder garantizar un marco de relaciones civiles-militares acordes con un estado de derecho democrático y republicano?
Esa es el debate pendiente. Es una discusión que, en el fragor de nuestra frágil e incipiente democracia, hemos perdido de vista. Y que a veces se confunde con la discusión del pasado, que debería dejársele al sistema judicial y a la investigación académica. La discusión del Ejercito del futuro —ese que tenemos que construir en el presente— tiene, en términos de la sostenibilidad de la democracia en Guatemala valor estratégico y debería ser abordada con la mayor responsabilidad posible, de manera incluyente y participativa. En su ausencia, todo cambio es tentativo, y la reversión a los patrones históricos de intervención militar, posibles: civiles y militares que lo deseen no hacen falta —algunas máscaras cayeron en los últimos días— y cuando los problemas arrecian, la tentación de recurrir a la fuerza es siempre un recurso fácil ante la falta de inteligencia.
¿Cuáles debe ser los roles institucionales de las fuerzas armadas en esta nueva era: qué tipo de fuerza para qué amenazas? ¿Qué reformas institucionales son todavía necesarias para garantizar que lo que se ha logrado en des-militarización de la política y despolitización del Ejército no sea desandado, y se consolide? ¿Cuál es el andamiaje institucional y legal que necesitamos para poder garantizar un marco de relaciones civiles-militares acordes con un estado de derecho democrático y republicano?
Fuente: [https://nomada.gt/una-iniciativa-infeliz-una-polemica-innecesaria-y-un-debate-pendiente/]
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- ¿Estamos presenciando la reconstrucción del autoritarismo? Bernardo Arévalo - 10 noviembre, 2018
- Encomio de la mujer desobediente. Bernardo Arévalo. - 15 noviembre, 2016
- Lo que nos une y nos separa de 1920 y 1944. Bernardo Arévalo. - 19 octubre, 2016




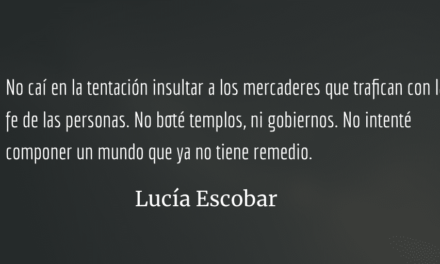

Comentarios recientes