Soy mi propio país
Joseph Roth
Joseph Roth era, sin duda, de alguna parte, pero nadie, ni siquiera él mismo, podía decir de donde venía. Este texto, escrito en junio de 1930 con ocasión del quincuagésimo aniversario de su editor, Gustav Kipenheur, expresa irónica y melancólicamente no sólo una versión de su biografía, sino también su voluntad de atravesar el mundo como un extranjero en errancia permanente y de asumir el exilio como un modo de existencia impuesto menos por circunstancias políticas o históricas que por la esencia misma de la condición humana.
He recorrido millares de kilómetros. Mi vida se extiende, medible en el espacio más que en el tiempo, entre el lugar donde he nacido y las ciudades, países y aldeas en las que he pasado estos últimos diez años para “hacer un alto”, y sólo para “hacer un alto”. Las rutas que he recorrido son los años que he vivido. Ni el día de mi nacimiento ni mi nombre fueron jamás registrados en ningún libro, sea el de una iglesia o el de una alcaldía. No tengo patria, sólo me tengo a mí mismo, y ahí me siento como en casa. Cuando mis asuntos van mal, soy mi propio país. No me siento bien sino en el extranjero. Cuando me alejo de mí mismo, me pierdo, y por eso pongo gran cuidado en permanecer cerca de mí.
No tengo patria, sólo me tengo a mí mismo, y ahí me siento como en casa.
Nací en un agujero perdido de la Volinia, el 2 de septiembre de 1894, bajo el signo de la Virgen, con la cual mi nombre “Joseph” tiene, sin duda, alguna vaga relación. Mi madre era una naturaleza vigorosa, eslava, próxima a la tierra; ella cantaba a menudo canciones ucranianas, porque era muy infeliz. (Los pobres de mi lugar cantan cuando son infelices, al contrario de la gente feliz de Europa occidental. Por eso los cantos de Europa Central son bellos; quien tenga corazón estará al borde de las lágrimas al escucharlos). Ella no tenía ni dinero ni marido porque mi padre, quien la condujo un día a occidente, sin duda para engendrarme y solamente para eso, la abandonó en Kattowitz y desapareció para nunca regresar. Fue seguramente un hombre extraño, un austriaco de tipo particularmente “pelirrojillo”; gastaba mucho dinero, sin duda alguna bebía y murió cuando yo tenía 16 años. Su especialidad era esta melancolía que yo heredé de él. Jamás lo vi. Recuerdo haber soñado a la edad de cuatro o cinco años con un hombre que, en mi sueño, hacía las veces de padre. No fue sino hasta diez o doce años más tarde que vi una fotografía de él. Ya lo conocía: era el hombre de mi sueño.
Durante toda mi infancia, cuando los otros aprendían a andar, yo viajaba ya en ferrocarril. Vine muy pronto a Viena, de donde me marché rápidamente. Regresé y partí al Este de nuevo. No tenía dinero; vivía de apoyos que me daban parientes ricos y de lecciones particulares; envidiaba a los ricos sin sentirme solidario con los pobres. Me parecían bobos y torpes. Además, tenía temor a toda manifestación vulgar de los sentimientos íntimos. Estuve feliz de encontrar en la Odi profanum vulgus et arceo de Horacio una autoridad que confirmaba mis instintos. Amaba la libertad. Los años pasados cerca de mi madre fueron los más felices que yo haya vivido. En la noche me levantaba, me vestía y salía de la casa. Vagaba durante tres o cuatro días, me acostaba en casas que no sabía dónde se encontraban, con mujeres a las que no les veía, a pesar de mi curiosidad, el rostro. Me hacía cocinar papas en las praderas del verano o en los campos endurecidos del otoño. Recogía fresas en el bosque. Me juntaba con muchachos apenas adolescentes y fui golpeado a menudo, de algún modo por error. Los muchachos que me golpeaban me pedían enseguida perdón, porque temían mi venganza; podía ser cruel. Yo no tenía ningún afecto particular por ninguno, pero como aborrecía a uno de ellos, anhelaba su muerte y estaba dispuesto a dársela. Yo tenía las mejores hondas. Apuntaba sólo a la cabeza, y no solamente con piedras, sino también con residuos de vidrio y hojas de afeitar rotas. Preparaba emboscadas, trampas, agujeros disimulados en el campo. Un día, cuando uno de mis enemigos apareció armado de un revólver, me sentí humillado, aunque no tuviera municiones. Comencé a adularlo; me convertí, poco a poco, a pesar de mi viva repugnancia, en su amigo; en fin, le compré el revólver por el precio de dos cartuchos que me había dado el guardabosques. Lo persuadí de que estas municiones eran mucho más peligrosas que un arma sin munición.
Conocí sentimientos más nobles, pero fueron de breve duración. Una muchacha los despertó en mí. Yo estaba ya inscrito en la universidad para mi segundo semestre de Germanística. Mi amiga era originaria de Witkowitz. A los 16 años había sido seducida por un ingeniero, quien le engendró un hijo. Afortunadamente, nació muerto. El ingeniero no se preocupaba por ella. Por lo tanto, partió a Viena, como niñera en casa de gente muy malvada. ¿Qué otra alternativa tenía yo sino la nobleza de sentimientos? Renté un cuarto para la joven, la incité a abandonar a los niños rubios, tontos y vestidos con trajes de marineros que ella cuidaba. Después, decidí hacerle a la pobre un hijo vivo, y retar a duelo al ingeniero. Para este fin, vendí mi abrigo y logré que me adelantara dinero el abogado a cuyo hijo yo daba lecciones. Partí a Witkowitz a encontrar a mi ingeniero. El me dio una cita en un café, después de haber recibido de mí una corta carta, bastante grosera por cierto. Tenía una barba puntiaguda y negra, las cejas sesgadas, los ojos chispeantes, y un bello rostro moreno; me hacía pensar en el diablo. En su tarjeta de visita decía: “Teniente de la reserva”. ordenó para mí un café, se mostró amigable, sonrió, reconoció que se acostaba por principio con todas las hijas de sus capataces, pero que después no encontraba el tiempo para ocuparse de ellas. Me condujo al burdel, me ofreció tres muchachas a la vez y se declaró dispuesto a cederme una de las vírgenes de Witkowitz. Me ofreció de beber, me acompañó a la estación y nos abrazamos al despedirnos. Desgraciadamente, murió de tifus en la guerra, en 1916. Este fue el primero de mis amigos.
Fernando Leal Audirac: Parto cubista, mujer expresionista
Regresé a Viena. Entretanto, la muchacha había conseguido un nuevo empleo. Me escribió una bella carta de adiós de donde se infería que yo no era nada para ella; amaba siempre, y con razón, al ingeniero. A partir de ese momento me puse a buscar a las mujeres en los parques públicos o en los bosques próximos a Viena, y después, por modestia, fingida timidez o compasión, el amor de las madres de mis alumnos.
Las esposas de los abogados me distinguían particularmente, porque sus maridos no tenían tiempo libre. Me ofrecían camisas, calzones, corbatas, y me conducían con ellas al Klagenfurt, Innsbruck o Graz. Ellas fueron mis madres. Yo las amaba sinceramente.
Cuando la guerra estalló perdí poco a poco mis lecciones, unas después de otras. Los abogados partieron al frente, sus mujeres se mostraban de mal humor y manifestaban una clara predilección por los heridos de guerra. En fin, me presenté voluntariamente al 21 Batallón de Cazadores. Me rehusé siempre a viajar en tercera clase, a ser siempre el primero en saludar. Yo era un soldado ambicioso. Llegué demasiado pronto al frente oriental. Me inscribí en la Escuela de oficiales; quería convertirme en oficial. Fui condecorado. Permanecí en el frente -siempre el frente oriental- hasta el fin de la guerra. Era intrépido, respetuoso de la disciplina, ambicioso. Resolví permanecer en el ejército. Después, vino la revolución. Yo detestaba las revoluciones, pero debí adaptarme y, luego de que el último tren salió de Schmerinka, regresé a pie. Caminé tres semanas; durante diez días tomé los caminos apartados para ir de Podwoczysk a Budapest y de allí a Viena, donde, por falta de dinero, me puse a escribir para los periódicos. Mis tonterías se publicaron. Había nacido. Me convertí en escritor. Emigré enseguida a Berlín. Mi amor por una mujer casada me apremiaba, como también el temor de perder mi libertad, que me era más preciosa que mi corazón irresuelto. Escribí artículos tontos y me hice, de este modo, de un nombre. Escribí libros y fui conocido. Kiepenheur me rechazó dos veces. Me habría rechazado todavía una tercera si, entretanto, no nos hubiéramos conocido.
Un domingo bebimos cerveza juntos. Estaba mala. Los dos enfermamos. Nos hicimos amigos por compasión, a pesar de la diferencia de nuestras naturalezas que se encontraban sólo en el alcohol. Kiepenheur es, en efecto, de Occidente, y yo, del Este. Es difícil imaginar una contradicción más grande. El es un idealista y yo soy un escéptico. El ama a los judíos, yo no. El sueña con el progreso y yo soy reaccionario. El es siempre joven, yo soy siempre viejo. Hoy cumple 50 años, y yo 200, y podría ser su bisabuelo si no fuera su hermano. Yo soy violento, él es conciliador. El es, para todas las cosas, vagamente cortés y yo, yo expreso mis opiniones con brutalidad. El es justo, yo injusto. Sin embargo, pareciera que hay entre nosotros relaciones secretas, como si estuviéramos de acuerdo en todo, como si nos hiciéramos concesiones mutuas, pero en verdad, no se trata de nada de eso. Porque él no tiene ningún sentido del dinero; yo tampoco. El es el hombre más caballeroso que conozco; yo también. El cree en mí; yo también. El espera mi éxito; yo también. La posteridad le está dada; a mí también. Somos inseparables. Esa es su ventaja.
El es un idealista y yo soy un escéptico. El ama a los judíos, yo no. El sueña con el progreso y yo soy reaccionario. El es siempre joven, yo soy siempre viejo.
Traducción de Gilda Waldman M.
c La Quinzaine Littéraire
Fuente: [http://www.nexos.com.mx/?p=6953#at_pco=jrcf-1.0&at_si=592c3f81889f923b&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1]
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023


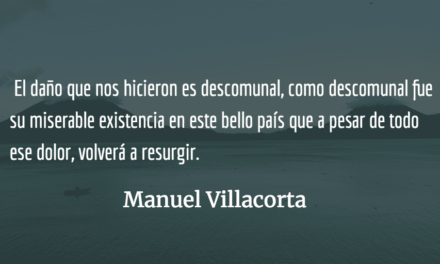
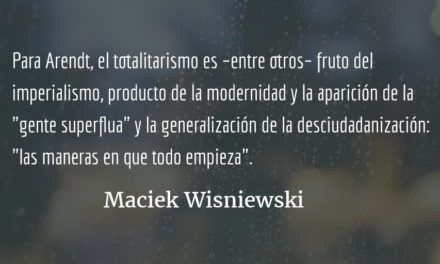

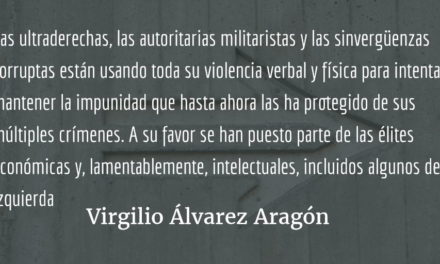

Comentarios recientes