Mario Roberto Morales
No hay como ponerse un pantalón y una playera cuyo desgaste por los años y el uso los ha vuelto suaves y flexibles. También, unas sandalias descoloridas y flojas que de tan viejas ya ni se sienten, al extremo de que uno se olvida de que las lleva puestas. No digamos encajarse unos pijamas tan delgados que siempre están a punto de rasgarse y que se adhieren al cuerpo y a los sueños como si el alma se nos hubiera salido y nos abrazara para que durmamos tranquilos.
Jamás olvido la textura de los pijamas celestes “de pies” que tuve cuando dormía en una cama de barandas metálicas de las que me agarraba para esperar ansioso el beso de buenas noches de mi madre y aguardar a que mi padre llegara sonriente a dármelo él también. Esos dos besos, uno en cada mejilla, eran la garantía de un sueño que duraba hasta que el sol ya se había colado por las ventanas de la casa y lo primero que miraba al abrir los ojos eran los pies de mi pijama celeste.
Suelo guardar camisas por más de veinte años. Casi no me las pongo para salir a la calle (por aquello de las modas), pero las uso en casa a menudo. Y siempre tengo playeras de hace una década, maltrechas y pálidas, que a veces me echo encima los fines de semana. Y zapatos tenis desgastados y rotos que uso cuando no me expongo al juicio de extraños.
Mi madre solía reñirme cuando de adolescente me miraba con unos jeans desteñidos y deshilachados que yo lucía sin cinturón, con una ajustada playera blanca y unos zapatos tenis que alguna vez habían sido blancos. Si el clima estaba fresco me ponía una amada chumpa roja y me peinaba el pelo hacia atrás, con cuidadoso descuido, como correspondía a la moda sesentera de la rebelión sin causa, el rock ´n roll y las torvas peleas callejeras.
Ahora, que ya he crecido un poco (je), la ropa vieja sigue seduciéndome. La comodidad y no las incómodas apariencias ha sido siempre mi criterio en el vestir. Y como he sido muy influido por la cultura gringa, cuando fui profesor en Estados Unidos bendije la sana costumbre de los colegas de ataviarse informalmente dentro y fuera del campus, como yo lo he hecho siempre que me ha tocado dar clases.
La ropa vieja es mi medio de contacto con el pasado y con mi bienestar interior. Cuesta convertirla en ropa vieja. Hay que pasar por un largo y duro período de lucha hasta domarla y que quede agradablemente vencida y sumisa a los menores caprichos del cuerpo. Esto es especialmente cierto con los zapatos, aunque se trate de los Die Hard, de los Wide Width o de los etéreos Birkenstocks. Aunque también ocurre con los pantalones y las camisas. Y no digamos con la ropa interior, de la que es mejor no hablar para no detenernos en la íntima incomodidad de lo nuevo, tan molesta por extraña a lo recóndito.
El proceso de amoldamiento entre la ropa y el cuerpo es larga y difícil. Y lo peor es que cuando uno empieza a amar su ropaje ya domado y sumiso, medio mundo le dice que está muy viejo o que pasó de moda y que hay que comprar ropa nueva. Uf.
Es un placer suave y amable observar la ropa vieja en las gavetas y los armarios, y sentir de antemano la leve caricia de su roce, la docilidad absoluta de sus movimientos acompasados con los nuestros. Y, sobre todo, acariciar los recuerdos que nos trae cuando después de muchísimos años nos la ponemos secretamente para no salir a la calle, y permanecer con nosotros mismos disfrutando de la amorosa compañía de estos testigos íntimos de nuestra eterna bronca con la incómoda aspereza de lo nuevo.
Mi madre solía reñirme cuando de adolescente me miraba con unos jeans desteñidos y deshilachados que yo lucía sin cinturón, con una ajustada playera blanca y unos zapatos tenis que alguna vez habían sido blancos.
Publicado el 07/04/2021 ─ En elPeriódico
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes
- Los pasos en falso de las buenas conciencias - 27 noviembre, 2022
- Pensar el lugar como lo que es - 23 agosto, 2022
- De falsos maestros y peores seguidores - 8 agosto, 2022

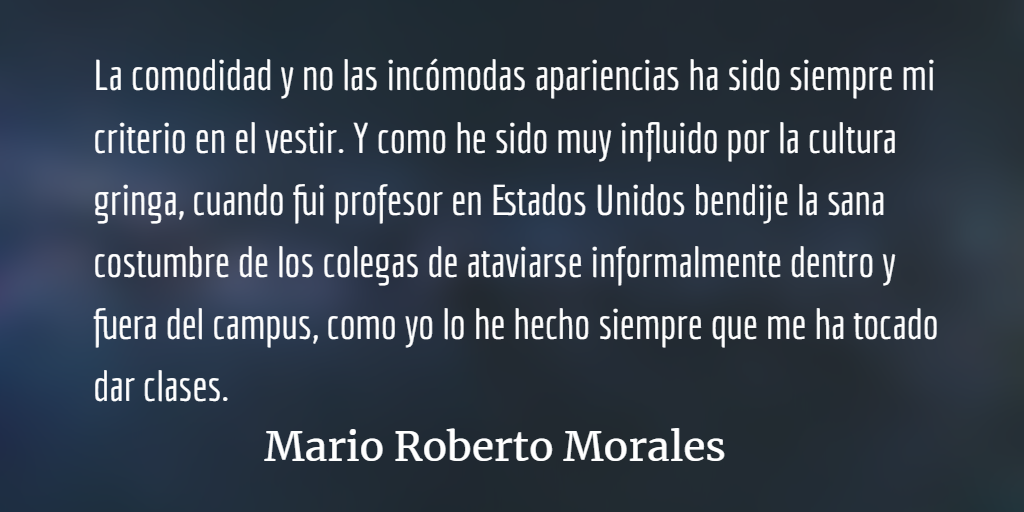
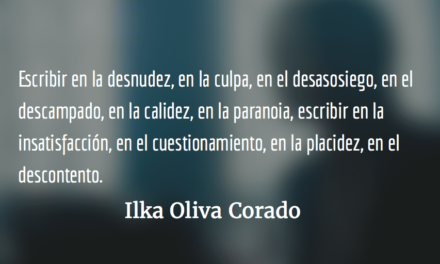


Comentarios recientes