Violencia engendra violencia
La historia de la humanidad puede ser vista como un largo recorrido cuyo destino final será una sociedad libre de violencia. En su obra “Los ángeles que llevamos dentro”, el académico estadounidense Steven Pinker realiza una enorme investigación multidisciplinaria –historia, sociología, sicología, neurología– de la que concluye que la humanidad va erradicando, de manera gradual y progresiva, la violencia y la coerción de las relaciones interpersonales, sociales y políticas.
Bernardo Arévalo
Foto: Carlos Sebastián
Es un proceso que el sociólogo alemán Norbert Elias –en cuyos estudios se basa Pinker– estudió en detalle, vinculando los cambios que ocurrían a nivel político con el cambio de los usos y costumbres de las sociedades que hoy conforman las naciones de Europa Occidental. En la época medieval parte importante del entretenimiento en los festivales populares era la martirización de animales, y el ajusticiamiento de prisioneros se hacía en las plazas públicas, en parte como admonición para insumisos y heterodoxos, y en parte como entretenimiento para el pueblo llano. La violencia brutal era instrumento usual en las interacciones sociales y políticas, parte de una realidad cotidiana asumida como ‘natural’.
Ha sido un largo recorrido, producto de una serie de procesos socio-históricos, el que ha llevado a las sociedades europeas contemporáneas a actitudes de rechazo e intolerancia a las expresiones públicas de violencia, y a la reducción cada vez mayor del papel de la violencia y la coerción en las relaciones sociales y políticas. Pero este proceso, incuestionable y bien investigado en dicha región, no ha ocurrido de la misma manera en el resto del mundo. Aunque Pinker afirma que el proceso es universal, y que terminará por abarcar a la humanidad completa, la realidad contemporánea es la de un mundo en el que junto con las sociedades ‘civilianizadas’ sobreviven ‘bolsones’ de violencia: guerras internacionales (cada vez menos), guerras internas (cada vez menos) y –cada vez más– violencia social ‘no convencional’ (no regulada en las convenciones internacionales) que hunde a distintas regiones del planeta en realidades violentas ligadas a fenómenos como el fanatismo religioso, el crimen organizado transnacional o la delincuencia común.
Nuestro país se encuentra en uno de esos bolsones. El triángulo norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas del planeta. Nuestras ciudades encabezan el trágico ranking mundial de la violencia homicida de origen criminal que –como réplica a escala de la situación mundial– afecta de manera diferente a los habitantes de las distintas zonas: en unas la cotidianidad transcurre plácidamente y en otras cada amanecer ilumina un campo de batalla. Es una realidad a la que los habitantes de la ciudad, especialmente los de las zonas menos afectadas, nos vamos acostumbrando por simple efecto de la necesidad de sobrevivir: nuestra sensibilidad a los hechos de violencia se va mitigando, nuestra capacidad de indignación se va reduciendo, nuestra aceptación de la ‘naturalidad’ de la violencia va aumentando. Hasta que algún evento inusitado hace que la realidad nuevamente nos explote en el rostro, como los hechos brutales de estos últimos días: cadáveres desmembrados enviados como advertencia macabra, bombas incendiarias arrojadas en establecimientos comerciales de barrio, el transporte público atacado con artefactos explosivos. Entonces, no nos queda otra cosa que sacudirnos la caparazón de indiferencia que nos hemos construido para reconocernos impotentes frente a una realidad que rebasa las capacidades institucionales que le deberían dar respuesta.
Vivimos en una sociedad violenta. Una sociedad en la que la violencia es sistémica y crónica. Una sociedad en la que la violencia permea las relaciones sociales a todo nivel. Una sociedad en la que la violencia es asimilada, tolerada y reproducida por medio de las instituciones sociales –la escuela, la familia, la comunidad– y por las instituciones estatales. Basta darle una mirada a los medios de prensa en los últimos días: hechos de bullying desde el nivel escolar hasta el universitario; asesinatos y agresiones a activistas sociales por sus ideas; violencia contra la mujer en sus múltiples variantes, y el corolario perverso de toda violencia: el discurso de odio contra todo lo que sea diferente, cuyo veneno vertido gota a gota corroe las relaciones interpersonales y fragiliza el tejido social.
Vivimos en una sociedad violenta. Una sociedad en la que la violencia es sistémica y crónica. Una sociedad en la que la violencia permea las relaciones sociales a todo nivel. Una sociedad en la que la violencia es asimilada, tolerada y reproducida por medio de las instituciones sociales –la escuela, la familia, la comunidad– y por las instituciones estatales.
Somos una sociedad cuya violencia se expresa no solamente en los actos demenciales de grupos como las maras o los narcotraficantes, sino también en las reacciones que estos actos despiertan en el resto de la sociedad. Las llamadas a la reinstauración de la pena de muerte y a la limpieza social que han cundido en las redes sociales tras los atentados criminales de los últimos días son también expresión de esa violencia, producto del mismo sustrato sico-social que los origina, y vehículo para su reproducción.
Pero la historia nos enseña que, invariablemente, la violencia genera más violencia. Una respuesta estatal y social violenta no hace sino reforzar las condiciones que permiten que la violencia se reproduzca. Sin ir muy atrás en el tiempo ni considerar grandes procesos de cambio ‘civilizatorio’, las evidencias de que las medidas violentas no resuelven los problemas de la violencia se encuentran en la experiencia contemporánea; basta con alzar la mirada:
Que la pena de muerte no tiene efecto disuasivo ya ha sido demostrado hasta la saciedad. No se trata solamente de observar la correlación que existe entre los indicadores de paz de los países –ver por ejemplo el Índice Global de Paz– y la pena de muerte: los países más pacíficos –es decir, los que han logrado avanzar más en la erradicación de la violencia de sus sociedades– son también los que han eliminado la pena de muerte de sus sistema legal. La comparación puede hacerse también en sociedades violentas, como los Estados Unidos de América, que es el país menos pacífico dentro del bloque de las naciones desarrolladas –con el ranking 94 de 162– y comparativamente más violento hoy que Nicaragua, que ocupa el puesto 74. Los estados norteamericanos menos violentos en términos de la tasa de homicidios son aquellos en los que la pena de muerte no se practica; los más violentos son aquellos que insisten en aplicarla no obstante la evidencia científica que demuestra su valor nulo como disuasivo de la violencia criminal.
La militarización de la respuesta estatal a problemas de seguridad pública, otra respuesta típica en sociedades violentas, no sólo no resuelve el problema, sino que lo dispara. Análisis cuantitativos de los patrones geo-espaciales de la violencia en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México establecen claramente que mientras más violenta es la medida aplicada por las fuerzas de seguridad, más aumentan los índices de violencia en la localidad durante los meses siguientes: por una parte, la violencia ejercida por los grupos criminales se dispara y, por la otra, los abusos contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad aumentan. En El Salvador, los índices de violencia se disparan cada vez que se introduce una estrategia de ‘mano dura’. En la trágica historia de violencia salvadoreña, cada vez que el Estado decide intentar resolver el problema aumentando el nivel de violencia de su respuesta, el resultado ha sido contrario, como puede apreciarse en la escalada de violencia criminal que ha seguido a la decisión de aplicar a estos grupos criminales la legislación antiterrorista.
Si ya sabemos –en términos de la evidencia científica disponible– que matar delincuentes no acaba con la delincuencia, y que la violencia engendra violencia, ¿por qué seguimos insistiendo en soluciones violentas?
Porque la violencia habita entre nosotros.
La ciudadanía, que no tiene acceso a la información técnica mencionada, reacciona al problema emocionalmente y echando mano de los recursos que su experiencia social y su cultura pone a su disposición –la violencia entre ellos. Los políticos, que tienen acceso a la información técnica mencionada pero escogen ignorarla, reaccionan con el oportunismo típico de quienes intentan aprovecharse del caos para llevar agua a su molino. Su interés en promover la pena de muerte es demagógico: exigir medidas draconianas les genera popularidad en un contexto en el que la ciudadanía busca desesperadamente una respuesta, y en el que lógica de la justicia como venganza gana relevancia.
Pero hace mucho tiempo que la Ley del Talión dejó de alimentar los sistemas de justicia: no se trata de un problema de retribución al delincuente, sino de transformación de las condiciones que permiten que los delincuentes existan. Nuestro país requiere respuestas efectivas contra la violencia criminal y contra el fenómeno de las pandillas, pero éstas tienen que atender no sólo las necesidades de justicia –captura y castigo de los culpables de los hechos de violencia acaecidos– sino las de transformación de las condiciones socio-económicas que son el caldo de cultivo para delincuencia y la violencia. En ausencia de políticas de seguridad que promuevan una atención integral al problema, la violencia continuará reproduciéndose; y ante una violencia que continúa creciendo, lo único que sabremos hacer es recurrir a más violencia, estableciendo un círculo vicioso cuya intensidad seguiremos midiendo en atrocidades cada vez más desaforadas.
Si ya sabemos –en términos de la evidencia científica disponible– que matar delincuentes no acaba con la delincuencia, y que la violencia engendra violencia, ¿por qué seguimos insistiendo en soluciones violentas?
Fuente: Nómada [https://nomada.gt/violencia-engendra-violencia/]
- ¿Estamos presenciando la reconstrucción del autoritarismo? Bernardo Arévalo - 10 noviembre, 2018
- Encomio de la mujer desobediente. Bernardo Arévalo. - 15 noviembre, 2016
- Lo que nos une y nos separa de 1920 y 1944. Bernardo Arévalo. - 19 octubre, 2016




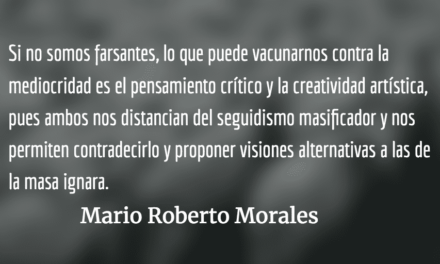

Comentarios recientes