No sé lo que era
Mario Roberto Morales
Creo que era el calor. La calle empedrada. Lo árboles de mango abrazando la casa con su frescura. Eran muchas cosas. Pero sobre todo el calor. Eran también los ríos, las pozas en las que mis amigos y yo nadábamos hasta el agotamiento. Los caminos que se hundían en terrenos oscuros por el rumbo de El Bilbao.
No nací allí, pero allí pasé mi primera niñez y de ese lugar provienen los recuerdos que me conforman. Lo que yo soy, he sido, y seré siempre: el hijo de don Ricardo Morales, dueño de la Farmacia Moderna. La más grande y mejor surtida del pueblo. La de la luz blanca, de neón. Esa que iluminaba el empedrado de la Calle Real durante las noches, cuando mi padre conversaba con sus amigos. Él, de pie y tecleando su máquina de escribir, haciendo los pedidos de medicinas a las droguerías de la capital. Ellos, sentados en los bancos para la clientela, que a esa hora era escasa. El reloj de pared da la hora. “Sonó la campanada, don Ricardo”, dice uno de sus amigos, “no tarda en llamarlo Magda para la cena”. “Sí”, responde mi padre y, mirándome, agrega: “Vaya a lavarse las manos, mijo, que ya su mamá nos va a llamar a comer”.
A eso de las nueve de la noche me estoy cayendo del sueño. No entiendo los chistes que cuentan mi papá y sus amigos. “Vaya a acostarse”, me dice él, “mañana tiene que ir al colegio”. Pienso en mi termo lleno de jugo de naranja y en los panes envueltos en servilletas bordadas que mi madre coloca en mi valijita metálica de Hopalong Cassidy. La abro, me bebo medio termo de jugo y me pongo a comer sentado sobre una de las sillitas verdes con mis compañeros, todos en círculo, bajo la ceiba del patio del colegio. El Padre Cirilo camina por un pasillo haciendo rechinar sus sandalias. El cordón con nudos se agita como un látigo pendiendo de su cintura. Sor Leticia y Sor Cruz casi corren en sentido contrario. Inclinan la cabeza ante el padre pero él las ignora. Al rato, él toca la campana. Una, dos, tres veces. Y caminamos todos hacia el aula para la clase de Religión.
Llevo mi catecismo conmigo. Me fascinan las historias que hay en él. Cuando mi madre me mira sentado sobre el pretil del patio de la casa, leyéndolo, me dice irritada: “No creas nada de lo que te digan las monjas y los curas. Tu abuelo decía que eran todos unos hipócritas. Él los conocía bien. Era español. Y ya ves que todas las monjas y todos los curas son españoles. No les creas nada de lo que dicen. Su dios ensangrentado no tiene nada que ver con el Creador del Universo del que hablaba tu abuelo. Lee lo que él escribía, allí están sus escritos, léelos”.
Yo guardaba el catecismo, cogía un racimo de “bananitos de oro” y me los comía uno tras otro en el patio de la casa, lleno de flores. A veces me dolía un poco el estómago pero no decía nada. Una tarde nublada, antes de que empezara a llover, estaba yo agarrándome la barriga adolorida, sentado sobre el mostrador de la farmacia, cuando de pronto un tipo con botas de hule y camisa de militar se subió a la piedra que marcaba la esquina del Callejón de la Alegría y la Calle Real y, mirando hacia el interior de la farmacia, gritó: “¡Pueblo de Santa Lucía Cotzumalguapa: que viva el coronel Carlos Castillo Armas, el hombre que echará al comunismo de nuestra amada nación!” Y se fue caminando pueblo abajo. Mi madre se puso roja de la cólera. De entonces en adelante todo cambió en la casa: hubo discusiones políticas a la mesa o cuando mi abuela apagaba la radio después de escuchar la XEW de México (su “México lindo y querido”) y las voces en vivo de Agustín Lara y Pedro Vargas se desvanecían en la noche. Mi madre siempre hablaba a favor de Arévalo y Arbenz. La abuela sólo quería que parara la matazón, eso decía. Mi padre se hacía el desentendido. Y cuando mi madre le preguntaba por qué no opinaba nada, él respondía: “Yo vivo dedicado a mi trabajo, la política es para los sinvergüenzas”. Entonces ella hacía un gesto de desacuerdo y comía en silencio.
No sé qué es lo que todavía me conmueve de aquellos años. La lluvia. Los relámpagos. La Calle Real como un río después de la tormenta. Mi refugio debajo del escritorio de mi papá. No estoy seguro. No sé qué era lo que me hacía vivir aquellos días como lo único que valía la pena en el mundo. Creo que era el calor.
29 de mayo del 2014.
- Los pasos en falso de las buenas conciencias - 27 noviembre, 2022
- Pensar el lugar como lo que es - 23 agosto, 2022
- De falsos maestros y peores seguidores - 8 agosto, 2022

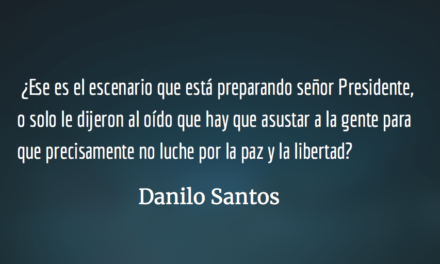
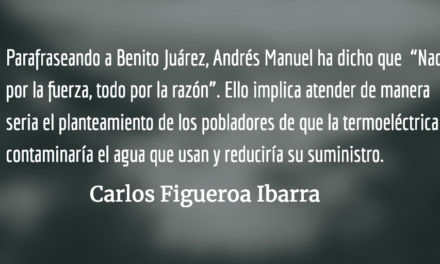
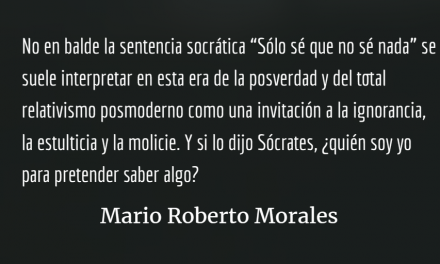
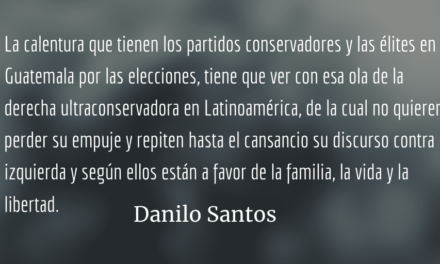

Comentarios recientes