Luis Cardoza: Las líneas de su mano
Luis Miguel Aguilar
Carlos Mérida y Luis Cardoza y Aragón
CON EL SOL EN EL ESTÓMAGO
“Porque la vida es hermosa, es impúdico morir. Navegar me fascina; no la llegada a punto alguno. Escribo y escribo. Siempre estoy imaginando lo real. Siempre vuelvo a las mismas obsesiones. Soy un Sísifo feliz”: esto lo escribe Luis Cardoza y Aragón a los setenta y cinco años de edad, habiéndose bebido toda su experiencia y dispuesto a seguírsela bebiendo, en lo que parece ser un fragmento de las Memorias que prepara. Y el dato y la cita, aislados, resultarían admirables de no ser porque forman parte de una continuación natural -de un sostenimiento admirativo y una sorpresa constantes- en la obra de Cardoza; sólo habla así el que ya habló así otras veces pero quizá importaría menos eso que hacer un intento por definir desde dónde está hablando. Digamos que desde una obra que siempre radica en otra parte y que uno sólo puede “hacerla venir” remitiéndose a ella porque, fuera de su radio, en las letras latinoamericanas, no la encontraría ni volverá a encontrársela -quién sabe- nunca. “No soy ciudadano sólo de un país: lo soy de una poca remota y actual, y lo soy de ideas y sentimientos y de obras y de luchas y de sueños que, por afinidad y exclusión, me dan vida y agonía”. No hay mejor definición para su obra y para lo afín y al tiempo excluido que uno puede sentirse frente a ella. Es así porque uno puede sentir, cosas cercanísimas en un texto de Cardoza y de pronto, del mismo modo, lo ve irse a esa otra parte donde sólo él es capaz de radicar eficazmente, lo ve retirarse hacia una cualidad o distinción y una “época” que únicamente está en su obra y cuyos contactos, viajes, personas, querencias, reveses, lecturas, percepciones, ponen a flotar una esencia irrecobrable de otro modo o en otra zona. Cuando Cardoza se retira a esa cualidad que le pertenece, uno nada más puede explicarla señalándola con el dedo (“Si no me creen, vengan a leerlo ustedes mismos”): Cardoza se va y uno se queda suspendido o dejado a la necesidad de suspenderse con la mayor eficiencia posible.
La obra de Cardoza habita una época en efecto, tan actual y remota, que si logramos suspendernos con eficiencia y suerte muy pronto seremos cardozianos.
No es poco tentador el intento por ponerse “a tono” con la obra que estas líneas quieren comentar, digamos: aunque Luis Cardoza y Aragón suele acarrear también un poco de luna a lo que escribe, es el último escritor latinoamericano que por lo general (y todavía) escribe con el sol en el estómago: puede brillar -por sólo poner de ejemplo un tema que le es entrañable- cuando Cardoza habla de su llegada a Antigua luego de una larga ausencia al principio de Guatemala: las líneas de su mano, o puede oscurecerse de urgencia o replegarse irritado con sólo tocar dos apellidos como Castillo Armas. No es el menor de los motivos para el elogio de Cardoza el hecho de que posponga esta irradiación o la sustituya por su probada energía moral cuando lo que tiene enfrente así lo amerita, pero, a diferencia de sus actitudes políticas, la obra de Cardoza está hecha menos para el elogio -esa forma de reducción- que para habitarla y contradecirla, dejarse absorber por ella y apartarse de golpe, detenerse cuando uno se sorprende facilitándose el camino a sí mismo: dando demasiado poco y recibiendo a raudales; se trata en fin, de una obra para disfrutarla crítica mente, lo cual tiene su trabajo porque encierra el intento de oponerle una tensión similar a la cardoziana que la recorre. Para una obra como la de Cardoza, tan libre y errante -y con su ocasional complemento de revés: tan contenida y capaz de seguir danzando incluso cuando parece optar por la serenidad -no habría nada más corruptor y comprometedor que el elogio con losa de mármol; tratar de darle un peso con medallas y no hacer más que entorpecerla, jalarle la camisa y obligarla a ir por una calle de un solo sentido. Para enriquecer elogiando, debe evitarse el exit de reducir esa obra a otras leyes que no sean las que ella misma escogió y en las que se hizo, y asumiendo incluso el hecho de que “a veces no nos entendemos porque estamos de acuerdo” o tratando de volver el desencuentro lo más estimulante posible.
EL HÁBITO Y EL PORTÓN DE LANDÍVAR
El propio Cardoza y Aragón ha asumido ejemplarmente esta forma de “no entreguismo” en varias partes de su obra. Pienso por caso en su manera de enriquecer a Rafael Landívar. Según esto era obvio, pero según esto no lo fue, que aquí Cardoza tenía todo de su parte para establecer un amor fácil y justificado con este autor guatemaltecomexicano del siglo XVIII. Sin embargo, pese a los lazos estrechos y de cariño que unen a Cardoza con su “triple paisano” y autor de la Rusticatio mexicana es formidable el modo en que Cardoza complica la relación antes de conciliarse, y es formidable también el trabajo que le cuesta a Rafael Landívar empalmarse o ser uno con el gusto y las expectativas de Cardoza; el modo en que Cardoza lo contradice, lo interroga, “gira en torno a él y en torno a la Rusticatio mexicana, como se hace con una estatua, palpando las formas minuciosamente, viéndolas con diversas luces, desde múltiples ángulos mentales”: es casi seguro que sin esta insistencia, sin esta negativa a proscribir las zonas de conflicto, Cardoza no habría llegado a un acuerdo último, tan estimulante para ambos y para los espectadores, con la obra y la figura de Landívar. El logro final de esta tensión consta no sólo en las páginas que Cardoza le dedica a Landívar en su libro sobre Guatemala, sino que se resume en dos de los poemas más hermosos de Cardoza. Sólo pasando por las objeciones de Cardoza, difíciles de instalar para él mismo, Landívar sale restituido y aligerado del plomo académico que ha querido darnos gato por Landívar; después del conflicto Cardoza lo vuelve entrañable. Es como si incluso Cardoza procediera contra sí mismo al afirmar, por ejemplo, que la poesía de Landívar lo seduce “menos de lo que me atañe por motivos, en cierta manera, extra poéticos”; por lo mismo, una sola concesión crítica de Cardoza a la poesía de Landívar -como lo hace luego, contradiciéndose limpiamente- basta para enriquecerla al grado óptimo posible. A fin de cuentas. toda fidelidad entrañable se funda en una serie de contradicciones -y el secreto no está en contradecirse sino en saber hacerlo- que al resolverse logran la difícil serenidad del objeto que las produjo.
Por un breve momento,
Padre Landívar, préstame tu hábito.
Toma mi grana de antigüeños campos,
que si hubiera de nacer de nuevo
aquí nacer quisiera.
Porque la nieve sueña con el hollín y el fuego
izaré en los volcanes mi alarido.
Tal vez, así, te respondan los muertos.
Pero
aquí no ha pasado nada.
Llegó
difunto un tal Landívar.
Lo enterraron.
Y se marchó por el portón trasero
para volver jamás.
A UN LADO DE LA VANGUARDIA
El problema es que en estas horas tan actuales y tan faltas de su complemento remoto, prolijas de esterilidad paródica y en que las musas son “difíciles y escasas”, es todavía más difícil resistirse o tensarse frente a los poemas de Cardoza y Aragón, tan contrarios al temporal y tan definitivos en su capacidad de absorción y envolvimiento. Al hacer contacto con los libros que van de Luna Park (1924) y Maelstrom (1926), pasando por el Elogio de la embriaguez (1931) y la Pequeña sinfonía del Nuevo Mundo (1948) y llegando a los Dibujos de ciego (1969) y el Arte poética (1973), uno tiende a relajarse o permitir la absorción, se “abandona” una y otra vez y en la misma medida tiene que corregirse y recobrarse, llamarse de nuevo a un orden tenso para evitar el riesgo de admirar fácilmente. Por mi parte no admiro en Luna Park y Maelstrom lo que puedan tener de significativo en términos de “vanguardia” ni su coexistencia en tal sentido con otras picas de flandes ni los posibles susurros de pionerismo en tierras de la modernidad. Para estos libros el adjetivo “vanguardista” es más un estorbo (una etiqueta convencional en su inconvencionalidad) que una opción para ubicarlos y entenderlos en su impulso. Dice Cardoza de Landívar que “se liberta de las convenciones generales, pero en el mismo cuadro observo que abundan los detalles escolares acartonados del siglo XVIII”. Es obvio que Luna Park y Maelstrom están muy lejos del cartón escolar; pero seguirlos viendo como manifestaciones vanguardistas bien puede equivaler a dejarlos fijos en una serie de detalles acartonados propios del siglo XX o de sus inicios, porque, pese a todas las contravenciones la vanguardia es también un arsenal de reglas como esa que en palabras de Gómez de la Serna pediría “fumigar la naturaleza con imágenes nuevas”. En Luna Park y Maelstrom prefiero ver dos libros que tienen el tino y el heroísmo de divertir aunque su origen bien pudo ser angustioso, y que son deudores más de Laforgue que de los aires del siglo, deudores del siglo en la medida en que son deudores de Laforgue, y no antes. Estimula más ver en ellos -o resaltar en ellos- el gusto laforguiano por las máscaras retóricas, la ironía autoacusatoria y paradójica (“Fracasó por falta de talento. Faltóle siempre esa dosis de estupidez indispensable para poder vivir”), la voluntad inaplazable de modernidad (“He ayudado a colgar el romanticismo en lo alto de una antena de inalámbrico”) y, sobre todo, el proceder laforguiano de poblar los poemas de situaciones, usos y puntadas verbales que tras su baño de humores que, su culta frivolidad y su lucidez opuesta a todo, oculta mucho de miedo y algo más de desesperación. Cardoza ha consignado así ese tiempo en París: “Nunca como a tal edad, quemándose minuciosamente, se es más desdichado. En ella se sucede ausencia extrema con plenitud formidable. Ahora que la reconstruyo me saltan las lágrimas. Siento que se afrontaban una decadencia y una realidad que no acudía ni provocábamos. En la atrocidad del adolescente hay cierto cansancio, en exceso temprano, cierta inasumible decepción. Nunca fui más yo mismo que cuando sin darle alcance perseguí a la palabra. Estoy vivo por milagro. Sufrí conflictos con las galaxias”. Esta persecución y descontrol le dan su fuerza a los humores verbales de Maelstrom. Si también según Chesterton la juventud es la edad en que un hombre puede llegar a sentirse radicalmente desesperado, la respuesta lúcida y en apariencia desapegada de Cardoza -lo que ahora vuelve a Maelstrom un libro tan disfrutable- puede proveer un alivio mientras lleva la desesperación a terrenos más habitables, más determinados por la inteligencia y más profundos en su propia ironía, incluso cuando niegan la profundidad encontrando cada vez alguna salida ingeniosa y al tiempo intensa, como logrando una poesía que le pegue al lector exactamente “en su Dante y en su Chaplin” o que logre la síntesis de ambos. “íAh! Mazda, yo sigo aquí -una terraza del bulevar-, bajo el desfile de los árboles, dormidos en un pie como las garzas. Aún tengo aquella alma con hipo que tanto amaste y mi cara de angelote fatigado, pero ángel, a pesar del wassermann positivo de mi sangre”. “Alma con hipo”: este tipo de expresión afortunada da la medida de lo mejor que hay en Maelstrom. Por lo demás, en la poesía latinoamericana, yo sólo he vuelto a encontrar este tono con exactitud en Residencia en la tierra (en versos como “El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos” o en un poema entero como el Tango del viudo), y mucho después en Estravagario.
De cualquier modo es inevitable, por el mismo tipo de impulso disparado a varias direcciones y por el mismo “conflicto con las galaxias” en que Cardoza sintetiza su adolescencia, que sus primeros libros tengan una marca juvenil; una marca distinguible en otra idea de Chesterton según la cual un poema está escrito obviamente por un joven cuando el poema da la impresión de que su autor tiene dos mil años de edad, es decir la impresión de que el autor viene de regreso de todo: la vida, el amor, la literatura, lo que siga, y al que, en el caso de Cardoza, ya sólo le queda aferrarse al desenfado, a un arte muy-siglo-XX como el cine y a planear un retiro donde tres puedan llevar “una vida de banalidad complicada”. En efecto, estos libros de Cardoza están hechos “tal si no imperara él sobre su escritura sino su escritura sobre él”. Pero todos estos avatares deciden una intensidad y un encanto.
En lo que seguiría de su obra poética, Cardoza empezó a imperar más sobre su escritura y ahí su poesía ya da la impresión de que ella misma -y no su autor- tiene una madurez que garantiza su permanencia, de Quinta estación a los mejores poemas de Cardoza como Soledad de la fisiología, El sonámbulo y Dibujos de ciego. Decir “mejores” no es decir que sean los más impresionantes: esta zona corresponde a sus poemasenredadera Elogio de la embriaguez y sobre todo Pequeña sinfonía del Nuevo Mundo. Este es el poema cardoziano más difícil de habitar, se trata de un oleaje decidido y es mejor abstenerse antes de intentar abordarlo con ánimo de playista y de camping. En Pequeña sinfonía del Nuevo Mundo uno se va moviendo entre la inquietud y la avidez de seguirlo, y la irritación de sentirse a veces como un corcho llevado por las o las que. Se arrepiente de haber dejado la comodidad de la orilla. Es un poema larguísimo e irrepetible, una alucinación dirigida que invita a un escenso rumbo al vértigo y que ya a una altura determinada hace lindar al inexperto con el mareo; un poema que va uniendo eficazmente un golpe tras otro, coordinándolos, ritmándolos en una especie de exceso ordenado, naturalmente mecánico, si puede decirse así, y el movimiento que resulta de esto debe verse con tanto respeto, en efecto, como el requerido para considerar el oleaje antes de decidirse a entrar en él. Impone sus propias leyes líquidas y es tan inútil como absurdo el intento de oponerle una ley seca o una barrera de contención, porque el poema acabará desbordándola, cuestionándola, echándole en cara su incapacidad de respuesta, su apego atávico a un dominio desértico. Creo que es un poema que se llevará tiempo -y lo ha tenido- antes de encontrar al lector adecuado. Aunque no sirva de mucho referirlo, mi aventura con la Pequeña sinfonía del Nuevo Mundo ha consistido en una lectura doble y en algunos intentos de volver a partes sueltas, o sea, tratando de entrar a él lateralmente (pero es como ponerse flotadores); luego del esfuerzo por abordar y captar una tentativa y realización poéticas tan totales y definitivas, sentí que descansaba cuando volví a la orilla o al terreno plano; y es muy improbable que vuelva a meterme en el poema mientras no haya recargado la batería que permita un mínimo de resistencia contra su movimiento genuino y agobiante.
EL CURSO DE LÁZARO
Por la variedad del registro poético de Cardoza habla que el mismo creador de los ritmos jazzísticos o music-hallescos de Keemby y compañía; y el mismo orquestador, el mismo surtidor incansable de imágenes y asociaciones impensadas de la Pequeña sinfonía, sea también el poseedor de la suavidad y al tiempo vigor de cuerdas, de la estricta contención y ritmo que rigen el decir de El sonámbulo. Cardoza es de los pocos afortunados que al dormir ven más claro y que al pasar al papel su don tienen igualmente la suerte de no desfigurar lo que perciben; no es de lo menos estimulante en su obra este Cardoza sonámbulo tanto como el que habla dormido en Dibujos de ciego. Invirtiendo la fórmula que él usó para Reyes, puede decirse que con la obra de Cardoza ocurre que no siempre deleita, aunque siempre baste; pero El sonámbulo es un deleite continuo. Las cuerdas se extreman al abrirse el poema con una agitación entre la muerte y el sueño, pasa por “el pavor de despertar muy lejos”, sigue por un itinerario que va incluyendo el templo y el hipódromo, el hervor de estrellas y la luna nueva, climas de mártires y “ahogados viendo flotar los litorales”, y se abre paso hacia la calma última luego de que este Lázaro de amianto pacta gradualmente con la muerte, “humilde reina del eclipse lúcido”, hasta acabar seducido y seduciéndola (“Dulce la muerte con voz de fuego”). Casi para concluir este poema, luego de que uno fue llevado diestramente del sobresalto y las “tenazas de escorpiones” hacia una claridad conciliatoria, hay varios de los versos más logrados de Cardoza y Aragón:
Como una flor de hielo sobre un piano,
Lázaro en medio de la noche, ciego.
El barco por el mar, tú por el cielo.
En medio tú del sueño de tu dueño. (…)
Perjuros en el alba: luna y barco.
Agua profunda para alondra y trébol.
La poesía de Cardoza es siempre relevante, y no sólo en sus propósitos sino en el ejercicio a veces extrañísimo de sus poderes imaginativos; puede trasladarse con la misma eficacia del eco mandarín a la voz coloquial, del río al estanque, del carro a la torre, del tumulto al retiro, de la máscara dramática a la filiación intimista de lo justo y hermoso con pocas sílabas. Aunque las suertes de mosaico lo incomodan y por lo general prefiere los salones amplios, su lealtad poética se ha probado danzando satisfactoriamente en cualquier terreno. Los intereses y recursos literarios de Cardoza lo han llevado a la crónica y a la crítica de arte, pero en el centro de sus exploraciones siempre ha operado esta lealtad a su mando poético.
EL MÁS MODERNO LIBRO MEDIEVAL
Así empieza la gran crónica de Cardoza:
El 20 de octubre de 1944 estalló la revolución que estaba transformando a Guatemala, y el 22 crucé la frontera. Un avión nos dejó en Tapachula, México. El piloto quería prevenirnos y no inquietarnos a la vez. Al despedirnos (…) nos dijo con llaneza y calor: “Procuren que no se los lleve la tiznada” (…) Con un equipaje muy ligero e improvisado, corté mi vida de lustros. Hacía pocos meses que con varios amigos recién conocidos y recién llegados a México como exiliados había hecho algunas gestiones en espera de sucesos en Guatemala. Con ellos y un fusil en la mano, volví a mi tierra. Las noticias sobre la situación eran confusas. El destacamento de la frontera no puso ningún obstáculo para que entráramos. Ibamos dispuestos a todo.
Una de las muchas lecturas que admite Guatemala: las líneas de su mano (1955) se centraría en la posibilidad de ver este libro como una serie de cartas o envíos espaciados pero sin perder de vista esa totalidad, caballeresca y al tiempo meditativa, de un acto vastísimo hecho de observación y memoria, sueño y datos específicos, decantación e inmediatez, amor y respuesta al agravio, flujos verbales y reticencia, y donde las digresiones no son menos importantes que el tema principal, la periferia que el núcleo, los extravíos que los encuentos. Un refrán chino dice que el patriotismo no es sino el amor que tenemos a las cosas gratas que comimos en la infancia: ahí está en Cardoza ese simple detalle de recordar los nances. Apoyándose en el Popol-Vuh y en la Historia verdadera de Bernal Díaz, en varias partes de Guatemala: las líneas de su mano, Cardoza logra ese cruce difícil de la crónica con la épica: las dos bandas donde el testimonio personal se vuelve colectivo y donde la colectividad va creando, anónimamente, lo que luego parece ir a resumirse en un solo documento abarcador. Pero sobre todo, por la calidad de las sensaciones que va soltando y fijando el vuelo literario de Cardoza -por la calidad de esa versión que deja en falta a las otras versiones lamentables, no siempre literarias, que han querido darse sobre el mismo tema-, y con el ojo asociativo puesto en el tema clásico o medievalista de la oposición entre el hombre contemplativo y el hombre de acción, y en fin, el modo en que esto llega a fundirse en Guatemala: las líneas de su mano, para la crónica de Cardoza sería cierto lo mismo que dijo Sainte-Beuve de la copiosa Crónica medieval de Froissart: “este es el libro del honor”.
EL RELOJ DEL SOMBRERERO
La virtud principal en la obra crítica de Cardoza consiste en tomar el problema que le plantea su objeto y devolverlo “sin solución… y ya casi resuelto”. Y su condición puede resumirse en el adjetivo contradictoria. “Contradicción” y “duda” son dos palabras que le encantan a Cardoza. “No tengo seguridad sino en mi duda” dice en una parte. La crítica de Cardoza tiene esa capacidad sorprendente para manejar las dudas y contradicciones de un problema sin sentir la necesidad de tener una decisión sobre todo lo que maneja o se le presenta, sin optar con carácter de urgencia por un estado mental concluyente, como si sostuviera una rienda múltiple con varias fuerzas impulsoras a las que Cardoza deja avanzar y chocar y entrelazarse sin prestarle atención o darle prioridad a una sola entre ellas; pero en el trayecto uno tiene la sensación de que las fuerzas están dominadas y de que puede irlas compartiendo hasta el estímulo enriquecedor gracias a la mano firme que lo convidó. Todo queda “casi” resuelto. Y en el “casi”, en el conocimiento que ya a punto de cumplirse acaba escapándose, está, como se sabe, la revelación estética. Que es el negocio de Cardoza.
Las vías y razones de su prosa crítica podrían resumirse en las mismas palabras que él usó para definir la prosa de Antonio Machado en Círculos concéntricos: “Afirma, duda y se contradice, y se echa de nuevo a caminar apoyándose en la duda, y en la ironía que la ejercita también sobre sí mismo” (por ejemplo en Cardoza: “Aborrezco de los críticos de arte”), “para exponernos su verdad o su sospecha de la verdad, como habla, con esa mezcla de espontáneo y prevenido”. En la obra crítica de Cardoza hay la misma capacidad de “apoyarse en la duda” y sacar de las contradicciones lo que es una “sospecha de la verdad”, en efecto, pero que nunca es impuesta sino que queda siempre insinuada; que es más sensible que racionalizable. Su lección crítica habla por este don para vivir ante su objeto con varias dudas y no desquiciar su decir ni desfigurar su percepción, ni acabar mutilando a su objeto al rendir cuentas del mismo. Por el contrario, cuando Cardoza no “se suprime” o se siente suprimido frente a un cuadro y se dispone a compartir los motivos y razones de esa no-supresión, los lectores pueden ir sacando las botellas para celebrar un episodio más vivible al lado de esa óptica de secreta y clara complejidad. Y a su vuelo perceptivo se añade la cuerda de su prosa, que puede ir del párrafo compacto y bifurcante al piquetazo aforístico. De hecho puede decirse que la crítica pictórica de Cardoza existe para llegar a un aforismo, pero lo importante no es esta llegada sino lo que hay atrás de ella; lo importante no es lo que parece un triunfo fácil de la inteligencia de Cardoza, coronándose en una sola línea, sino contra qué es ese triunfo, contra qué tuvo que abrirse paso y cuántas sensaciones, ideas y sentimientos encontrados deja en el camino, como en una serie de victorias breves sin las cuales la última es imposible. Y tal vez no sean victorias sino avatares de la lucha; Cardoza derriba a un oponente pero lo deja levantarse para ir tras otro; luego los esperará a todos al final del camino para rematarlos en una línea y sin embargo, concederles aún la posibilidad de seguir presentes en la memoria del lector. De este modo: “Los tres grandes son dos: Orozco”; atrás de esto hay tantas páginas, pugnas, ideas, observaciones cardozianas sobre la pintura mural de México, que el triunfo final es sólo la punta del iceberg.
Luis Cardoza y Aragón por Orozco
Para un ignorante de pintura como este redactor, debe ser en efecto una acción de gracias hablar sobre La pintura mexicana contemporánea (1974) de Cardoza y Aragón, y un alivio ser guiado por esa mano crítica. Equivale a ese pasaje de Maelstrom donde Keemby le dice a Paisaje que le va a presentar a “Mademoiselle la Peinture” y Paisaje contesta: “íAh, preséntamela, preséntamela! Cuando respondo que no la conozco, me creen un farsante”. Y Cardoza podría empezar la presentación con un propedéutico que es de hecho uno de los hallazgos metafóricos o imaginativos más brillantes de toda su obra:
La plástica, arte del espacio; la poesía, arte del tiempo. La nube y el reloj. Espacio, forma, nube, imprecisión. Tiempo, expresión conceptual, precisión lírica, reloj. Piedra y canto. La materia, la forma, sustentan su perdurabilidad en su misma imprecisión tangible. La idea envejece con más facilidad que la forma, el color, el dibujo. (…) A un poeta no se le siente de golpe, como el cielo de la noche. El camino es lento, sin la posibilidad de la sensorial comunicación inmediata, propia de la plástica.
Es natural que alguien con una concepción así de la plástica y su crítica arremeta contra “algunos pintores” que “como las señoras coquetas inconformes con su físico reclaman que las embellezcamos, tal como ellas se ven en el espejo. No se conocen bien. A veces, hago radiografías. No podo narices ni plancho arrugas. Escribo lo que vivo”. Seguido de esto viene el “método” de Cardoza para ver un cuadro: “Yo me sumerjo en los cuadros como la heroína de Lewis Carroll; A través del espejo”, pero podría sugerirse una variante donde los pintores de que habla Cardoza fueran una Alicia-legión buscando un halago a su racionalidad, exigiendo un puerto hecho de razones últimas y seguridades “embellecedoras”, incapaces de entender cómo funciona el reloj del Sombrerero carrolliano que sería Cardoza. “íQué reloj tan raro!” y “No entiendo lo que quiere decir” se pasa repitiendo Alicia.
Luis Cardoza y Aragón por Carlos Mérida
-íPor supuesto que no! -dijo el Sombrerero-. Supongo que tampoco habrás hablado nunca con el tiempo.
-Tal vez no -respondió Alicia prudentemente-. Pero sé que debo marcarlo cuando aprendo música.
-íAh! íEso lo explica todo! -exclamó el Sombrerero-. Al Tiempo no le gusta que lo marquen. Si estuvieras en buenos términos con él, podrías hacer cuanto quisieras con las horas.
La pintura mexicana tiene una deuda, que cada vez hace más grande, con el reloj de Cardoza. Tan sólo la consignación de su lectura múltiple de Orozco merecería un texto aparte, o varios, incluso el intento más imaginativo de un poema sobre “Cardoza mirando El hombre de fuego”. Las páginas de Cardoza sobre Orozco son un verdadero impedimento para que otros lo pongan a dormir un sueño de piedra en cualquier instante y según los intereses burocráticos; luego del modo en que los muros de Orozco se han movido frente a Cardoza, y de que éste consignara tal movimiento, hay un desdecidor garantizado de “lo otro” que pueda ser Orozco. Pero Cardoza tampoco se dejaría convencer de lo anterior; no se ha dejado: por cuestionar su propia inteligencia y percepción, ya probadas de sobra en sus páginas, insiste en Orozco, vuelve a interrogarlo, está atento para ver si el muro se agitó de un modo que no había notado; desea que el muro se siga moviendo y retándolo para sentir la necesidad de volver a la imposible crítica “visibilizadora”.
Y para la cultura mexicana ha habido también un regocijo las veces que Cardoza se ha ocupado de ella, sobre todo al hablar de arte prehispánico, pero igualmente en pasajes ejemplares en su entendimiento y captación y donde Cardoza-ensayista luce at hist best como un precisador, un corrector de sensibilidad y pensamiento, un desmontador de temas-bomba cuya sola aparición siempre ha significado un motivo de incomodidad o hartazgo luego de tanta charlatanería y falsas epifanías turísticas:
El mexicano suele ser ajeno a los contrastes violentos, al abandono de sus potencias; su gusto prefiere los tonos severos, oscuros, graves. Su sencillez admira las formas sobrias, delicadas, desnudas. Ama la cerrada trabazón de las ideas. Detalla y escoge. Su voz es íntima aun en las creaciones monumentales. Poesía de cámara, de voz geométricamente serena. Sobrevive en cualquier tumulto y se distingue entre cualquier opulencia. Su pasión se diría dominada como sin esfuerzo. El silencio -un silencio tenso- es imagen de su expresión. México surge y camina sobre el filo en que se funden Oriente y Occidente. Un loto de una parte, un teorema de la otra.
El arte mexicano es audazmente imaginativo en las formas puras en las cuales libera su más pura expresión. Recordemos las piedras y barros precortesianos, los delirios del barroco, la juguetería popular, los mejores murales y obras de caballete. Carece de grandilocuencia o se hace alarido. Impropia por naturaleza para todo exceso, las elegías serán sin lágrimas y los júbilos parecerán helados. Sin embargo, un Orozco oscila entre el silencio tenso y el gemido del desollado. El arte mexicano no recurre, de modo directo, a pasiones comunes, a soluciones fáciles. Se retira de ese “demasiado humano” que nubla a tantas obras poéticas. Cualidades son éstas que le privan transitoriamente de la gran popularidad. Mas esa minoría, original y diversa, está orgullosa de serlo frente a la mayoría, orgullosa de su mutua vulgaridad y semejanza.
La seguridad que tiene Cardoza para acercarse al arte mexicano vuelve a ser otro de los alivios que ha provisto su obra contra el peso del turismo y la exportación y nos reconcilia, nos devuelve con un baño favorable una existencia artística que dábamos por “hecha” o en manos adversas. Uno llega a sentir que gracias al apoyo de Cardoza, bien a bien, puede decir que le gusta la Coatlicue sin pasar por farsante o sin arriesgarse a coincidir con quien no quisiera. Cardoza ha naturalizado sin más al arte prehispánico, lo ha hecho posible y referible sin deformarlo en el intento: “Sin percatarnos de ello, por influencias sumergidas de tales obras maestras decimos que son tan bellas que se parecen a X o Z, en vez de afirmarlo justamente al contrario: X o Z es tan bella que se parece a la máscara tal o a la cabeza de Palenque. Cuántas cabezas griegas podrían servir de Maritornes a los prodigios mayas”. Se habla tanto de recobrar ese pasado prehispánico perdido que cuando alguien lo logra sin publicidad ni aspavientos, tal vez sea mejor callarse para que los “recobradores” no vayan a saquear el hallazgo. Cardoza se abrió paso rumbo al arte prehispánico y, luego de interrogarlo, lo posibilitó a otros que preferían esperar la llegada de tiempos mejores y libres de mercaderes para buscar por cuenta propia. Por suerte hay alguien que no espero.
EL RIESGO DE CARDOZA
Puede ser que en Luis Cardoza y Aragón sea celebrable “el inmediato magisterio de una presencia”, pero sobre todo lo es ese transcurso que en su última escala iría a dar a la posibilidad de desfigurar una frase de Laforgue, para devolver a Cardoza a una pasión literaria de una juventud: “C était une belle ame, comme on ne fait plus a Londres”. Siguiendo la frase, quisiera desarreglarla y decir que no sólo el alma, sino la sensibilidad de Cardoza, y no sólo la difícil belleza que recorre su obra, sino toda su concepción literaria y artística, es de una clase de la que ya no hay en nuestras letras; una sensibilidad y una concepción suspendidas entre lo remoto y lo actual, una memoria y un modo de percibir como ya no se hacen entre nosotros. ¿De qué está hecha esta suspensión? Tal vez de otras dos cosas: una suavidad esencial y una dureza metálica -o en fin, mineral- y del grado de aventura que hay entre ellas; el resumen puede hallarse, emblemático, en este verso de El sonámbulo;
Un riesgo de rosa era su escudo.
Y lo seguirá siendo.
Fuente: [http://www.nexos.com.mx/?p=4088]
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023


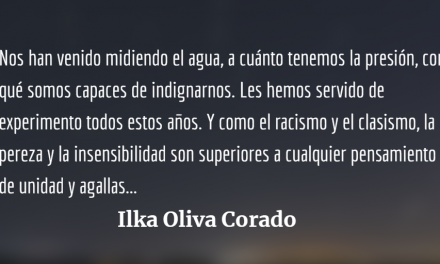

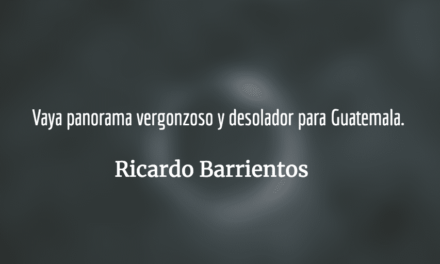

Comentarios recientes