Fabio, el cocinero de la Escuela Kaibil (Parte I)
Manolo Vela Castañeda
manolo.vela@ibero.mx
La vida, larga o corta, como quiera que se vea, nos la jugamos en esas decisiones que tomamos en segundos.
Corría el año 73, y Fabio Pinzón Jerez, a sus 18 años recién cumplidos, ingresó a la institución militar: “como mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea, yo le dije que me metiera al Ejército; él dijo que iba a hablar con el comandante. Total, y llegó el día, me dijo: –mirá, vámonos, ya hablé para que te den de alta en el Agrupamiento Táctico”.
Y así empezó una nueva vida, entre botas a las que había que lustrar con afán, y uniformes nuevos, en aquella institución total: donde la gente está bajo control las 24 horas del día, donde todos ejercen una vigilancia constante sobre todos. Con comida escasa, castigos extremos, pero donde se forjan amistades entrañables, de esas para toda la vida.
Los pelotones son un enjambre de jerarquías: todos disciplinan a todos. “Hasta golpeado salía uno, si uno no podía marchar ahí. Entre los mismos compañeros le somataban la espalda a uno, hasta golpeado salía uno”.
Nos cuenta Fabio: “En el desayuno nos daban unos frijoles muy duros, tres tortillas, un pan dulce y un francés. En el almuerzo daban un poco de arroz, poco. En la cena daban frijoles, teníamos que comerlo del hambre, por la necesidad. Los sargentos querían que uno se acostumbrara al nada más sentarse y tragarse la comida y ya para afuera”.
Además de los castigos físicos, la práctica de la coprofagia se hallaba extendida en la institución militar: –¡Tierra! me dice el sargento este: para arriba y pa’ abajo, ¡tierra! ¡pírricos! ¡dominadas! y así, nos castigaban por horas… Pero el castigo estaba bien, pero este sargento me hizo que fuera a traer mi casco, un poco de agua, me hizo que juntara un poco de popo de los baños, que lo echara entre el casco: – revolvélo y te lo tomás; tuve que obedecer. Ya cuando estaba para vomitar, y qué, si para qué, nos ponían a dar vueltas en el suelo, caíamos entre los vómitos”. Otro de los recuerdos de aquellos años de cuando fue soldado son: “los pencazos en el estómago que lo dejaban boqueando a uno en el suelo. Los soldados antiguos nos pegaban –de sorpresa, mientras estábamos en formación– en la boca del estómago. Según yo lo hacían porque uno era nuevo, y para que el estómago se nos pusiera bien duro. Al fin el estómago se le pone a uno como si fuera una piedra”.
Pronto se dio cuenta que la vida castrense no iba con él. Frente a las rutinas del cuartel descubrió, en la cocina, un nuevo universo. Aquella fue su trinchera para resistir, escapar de la férrea disciplina militar.
Todo empezó porque una semana mandaron a Fabio como ayudante de cocina. A los jefes de la cocina, Roberto Granados y Xetumul, “les gustó mi modo, como trabajaba. Me hice muy amigo de los señores que trabajaban ahí en la cocina”. Los trabajos en la cocina empezaban muy temprano, antes incluso del inicio de la rutina del cuartel, que arrancaba a las cinco de la mañana, con el toque de corneta para levantarse para hacer ejercicio. Lavar ollas gigantescas, desplumar pollos, picar carne, ordenar los diferentes productos, almacenarlos y tenerlos listos para el menú del día, hacer la limpieza, hervir agua para diferentes usos y guisos, lavar, pelar y cortar las verduras y tirar la basura, era mejor, porque “es preferible andar trabajando, a que lo estén castigando a uno”. Y así, nos dice ahora Fabio, “cuando me dieron la cocina fue un día de gloria” y sonríe.
Y así empezó una carrera de casi dos décadas de servicio en la institución armada.
De la cocina del Agrupamiento Táctico de Seguridad pasó a la despensa. Allí cambiaron sus rutinas. Por un tiempo iba a estar alejado de la cocina. Fabio se convirtió en el abastecedor de víveres y otros suministros. Tenía a su cargo hacer las compras y repartir los víveres y cualquier insumo, a la cocina, la panadería, la lavandería. También, cada tarde, se ocupaba en mantener al día un minucioso sistema de inventario. Pero su tarea iba más allá del cuartel, porque “todos los viernes era de tener 12 canastos de verduras, uno para cada oficial de alto rango, y llevarlo a sus casas”. Aquella repartición le permitió a Fabio hacer pequeños ajustes de cuentas –nada mortal– con los oficiales que le llevaban mal: “al oficial que se portaba mal con uno, le ponía cosas que no dilataran. Uno tiene que ver cómo se venga”, y suelta ahora una carcajada. Las represalias de los todopoderosos oficiales no se hicieron esperar: “¿qué cree?, que un oficial solo porque iban unos tomates muy maduros y una sandía muy golpeada ¿qué hizo? y no me metió al calabozo pues”. Imagino ahora la conversación entre la esposa y el justiciero oficial: “–gordo fíjate que trajeron una sandía que ni pa’ qué te cuento; –Ya me la va pagar el soldado este, ¿qué se estará creyendo el mugroso ese? –póngalo en su lugar gordo, que sepan quién es Usted”. Además de este caso, Fabio recuerda que “había oficiales que se quejaban, que era muy poca la verdura que se les enviaba a sus casas”.
Allí, en el Agrupamiento Táctico de Seguridad de la Fuerza Aérea, Fabio vivió el terremoto del 4 de febrero de 1976. Y como ocurre, él vio a los que estaban en la pena y a los otros, que estaban en la pepena: “yo miraba que algunos oficiales se robaban todo lo mejor que había, se los llevaban para sus casas, pero que bueno que fueran cajas, no, agarraban picopadas, pero grandes se las llevaban”. Algunos oficiales del comando cargaban con cuanto podían de lo que había llegado para los damnificados. Hubo uno, de apellido Ramírez, que incluso contrató un camión de fletes, que entró y salió con tremendo cargamento por la garita de la guardia del comando militar sin ningún problema.
En 1977 Fabio iba a tener un nuevo ascenso: del Agrupamiento Táctico de Seguridad, ese comando militar que se hallaba en la Base Aérea La Aurora, iba pasar al Cuartel General. Siempre, él se iba a mantener en el área de la despensa.
Hasta aquí: Fabio era un hombre al que no le atraía la vida militar, pero que había encontrado en el Ejército un lugar de trabajo para el cual él se desempañaba de buena forma, o eso se deduce de sus continuos ascensos. La guerra era un ruido lejano que él prefería no escuchar. Pronto, su vida iba a dar un giro. Continuará.
***
Esta historia está relacionada con mi libro, Los pelotones de la muerte. La construcción de los perpetradores del genocidio guatemalteco (México: El Colegio de México, 2014), que estará a la venta en el stand de la Librería La Casa del Libro, en Filgua, la Feria Internacional del Libro de Guatemala, que del 12 al 22 de julio se realizará en Fórum Majadas.
Fuente: [https://elperiodico.com.gt/domingo/2018/07/01/fabio-el-cocinero-de-la-escuela-kaibil-parte-i/]
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- Cinismo - 7 septiembre, 2019
- Ricardo Falla: sobre el genocidio y el arte de la resistencia de los pueblos indígenas (Parte 3 y final) - 13 julio, 2019
- Ricardo Falla: sobre el genocidio y el arte de la resistencia de los pueblos indígenas (Parte 2 de 3) - 6 julio, 2019

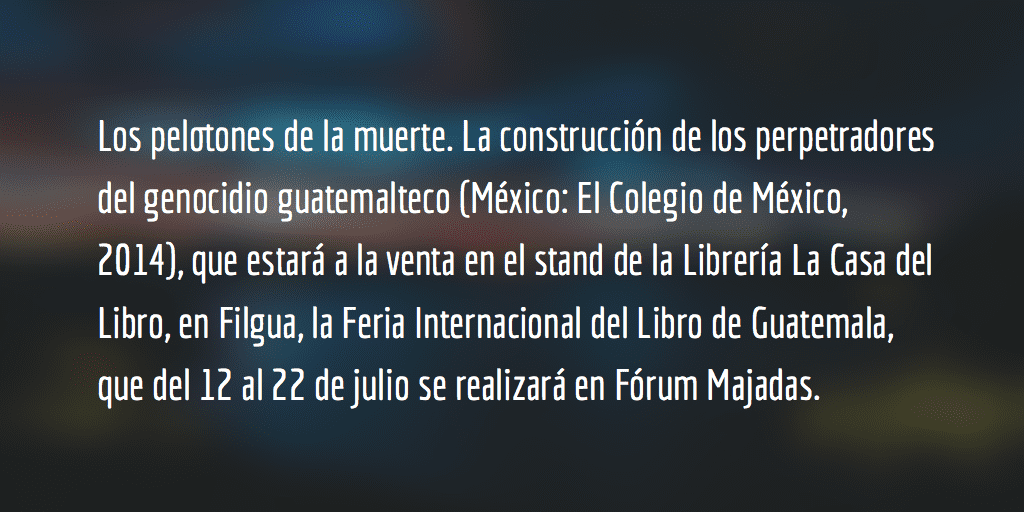

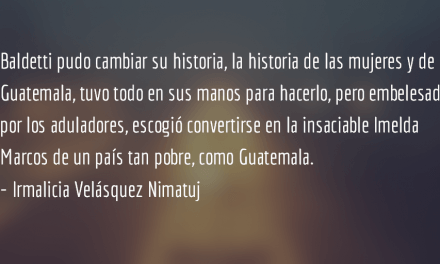

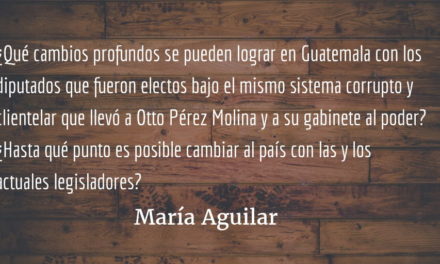

Comentarios recientes