Cuando aún era de noche o la búsqueda poética del origen
Víctor Andrés Rivera es el poeta ganador del Premio de Poesía Editorial Praxis 2016. La obra premiada es Libro del origen. Las líneas que siguen fueron leídas por él mismo la noche del 26 de octubre de 2016 en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.
“Cuando aún era de noche” es un breve verso presente en una de las respuestas dadas por los sabios aztecas a los misioneros evangelizadores, cuando estos los increpaban por sus falsas creencias. Resumidos en español por Fray Bernardino de Sahagún, estos discursos hacen parte de un corpus titulado “El libro de los Coloquios de los Doce”, en donde se constata, cómo después de la recién conquistada Tenochtitlan, un grupo de señores principales hace la defensa de su mundo ancestral en el atrio del convento de San Francisco. Es el año de 1524 y rápidamente avanza la transformación de un mundo, y tanto sacerdotes aztecas como teólogos católicos exponen sus creencias, con la consabida desventaja para los conquistados. Mitologías disímiles y en ocasiones convergentes, en las que ambos lados aceptan que antes del génesis fue la noche. Después de la noche el verbo, el día, el logos o los dioses tutelares de la naturaleza. Ambas partes necesitaban de alguna manera nombrar el mundo para poder conocerlo, nombrar la noche para estar más cerca de entender su propio origen. Al respecto Le Clézio escribe lo siguiente: “En el sueño de los orígenes se encuentran al mismo tiempo el horror, la admiración y la compasión. Al buscar raíces Sahagún descubre las suyas propias, lo que lo une a ese mundo de leyenda y esplendor olvidados”
Soy de los que cree que tarde o temprano, dentro del ejercicio poético, el escritor debe enfrentar el problema del origen de las cosas. Saber en dónde y de qué manera comienza una historia, escogiendo, como lo haría un hombre de ciencia el problema y el método. Sin hacer uso del método científico, la poesía es un sistema de conocimiento por medio del cual las percepciones quedan reveladas, y lo que no tiene forma en el espacio sensorial, pasa a ser parte de un cuerpo conceptual. Si la ciencia se apropia de la certeza de las leyes, la poesía es la herramienta por medio de la cual nos apropiamos de nuestra imaginación.
Se trata, como lo ha expuesto bellamente Octavio Paz en “El arco y la Lira” de nombrar las formas del mundo para darle espíritu a las mismas formas, del acto creador en sí mismo, gracias al cual la materia obedece a la palabra y a la voluntad del que nombra, acto original y mágico en el que el poder del verbo es el principio de todo. “Sacerdotes de Quetzalcóatl, sabedores de discursos” dice uno de los sabios aztecas, pudiéndose referir también a los portadores de la tradición oral de otras culturas vivas actualmente y que recuerdan en pleno siglo XXI, que aún somos nuevos en la tierra, y que a pesar del triunfo de la modernidad, nuestra psiquis sigue siendo ese gran océano al cuál no hemos podido descender. Modernos o premodernos seguimos siendo la humanidad frente a los nuevos misterios de lo humano y del cosmos.
Desde que leí las cartas de Rilke me ha acompañado la idea de ver el mundo como si yo fuera el primer hombre sobre la tierra. Más que antropocéntrico, desnudo, como el extranjero que descubre en su ignorancia del idioma las cosas por vía epidérmica. Difícil tarea y ardua labor del arte en una vida en la que no somos más que residentes. Sin embargo, tal vez lo más maravilloso de la poesía sea ir a la raíz de uno mismo, para luego abrirse a lo demás , a la historia de una casa, de una nación, de un jardín, la historia de una vida breve, de un amor, o de una genealogía que luego es raptada por el tiempo. Tal vez sólo así, ejerciendo en alguna medida este derecho de asombrarnos, podríamos decir con Quevedo que nada nos desengaña y que el mundo nos ha hechizado.
Soy de los que cree que tarde o temprano, dentro del ejercicio poético, el escritor debe enfrentar el problema del origen de las cosas. Saber en dónde y de qué manera comienza una historia, escogiendo, como lo haría un hombre de ciencia el problema y el método.
Por mi parte sólo pude resolver el problema de mi origen o del origen como tema poético, al pasar una temporada en la vastísima región conocida como la Amazonía. Sólo allí, donde el hombre deja sus leyes para someterse a las leyes de la naturaleza, a la selva, a la humedad y al ciclo irrevocable de los ríos, sólo en ese ecosistema complejo, en donde los ecólogos no han podido explicar del todo el orden que mantiene unida tanta diversidad de especies, como si se tratara de una danza de leyes secretas, sólo desde ahí, en esa región en donde de nada servían mis argumentos, pude verme como un primer hombre sobre la tierra.
Bajo las interminables lluvias hay lugares que se han mantenido al margen de la historia occidental, con sus pueblos milenarios, observando calladamente, sin muchas posibilidades de defenderse, cómo el resto del mundo se encarga de autodestruirse. Si en alguna parte hallaremos la vida como tesoro en sí mismo, es en esas vastas regiones en que la colonización y el saqueo no han penetrado con el aval de los gobiernos y el interés de las corporaciones. Si desde algún lugar podemos poner en duda la idea liberal de progreso es en esas selvas, en las montañas, en los océanos en donde el hombre, en un hecho afortunado de su reflexión, comienza a verse a sí mismo como parte de un sistema vital que por su propio bien, debe ser respetado.
No sólo bellas palabras nos dejaron Conrad y Kipling en sus novelas que abordaron las regiones olvidadas. Más que palabras, fueron verdades sobre el corazón del hombre y su ambiguo sentido de libertad. “Quiero recordar lo que fui, harto estoy de la cuerda y la cadena. Quiero recordar mi antiguo poder y mis hazañas en la selva” dice Kipling en su libro más conocido escrito en la India. “¡Oh, la selva sagrada! ¡Oh, la profunda/ Emanación del corazón divino/De la sagrada selva! ¡Oh, la fecunda/Fuente cuya virtud vence al destino!”, nos dice Rubén Darío bajo la sombra de un Motobombo de Nicaragua, recordándonos cómo la cultura y la tradición occidental también beben de esas aguas, que en su momento renovaron con nuevo espíritu el idioma de Hispanoamérica.
Algunos llaman primitivismo a lo que no tiene manera de ser llamado y que incluso desde la pintura se ha comprendido mejor. Más que un rótulo, de lo que se trata es de fuerzas vitales, de que la naturaleza y las culturas que se han sabido adaptar a ella no son opciones estéticas sino fundamentos esenciales para la vida de todos, como equilibrio a un sistema industrial degradante. No se trata de volver al arco y la flecha, sino de ampliar la perspectiva en favor de la acción y del asombro. Del asombro pictórico, poético, científico.
Qué mejor diálogo que el que nos propone Alejo Carpentier en su novela “Los pasos perdidos”: un buscador de instrumentos musicales en las selvas venezolanas, un antropólogo que renuncia a su mundo y un buscador de oro que lleva la Ilíada bajo el brazo. La metáfora como forma de resistencia en cuanto evita que olvidemos la historia. La construcción aún posible de una mirada latinoamericana. Son nuestras las selvas que producen gran parte del oxígeno de la tierra, la selva Lacandona, el Chocó, la Amazonía. Es nuestro el espíritu capaz de renovar la tradición de occidente, tan trillada, tan egocéntrica y colonialista.
Por mi parte, he tratado de aportar un minúsculo grano de arena en lo que creo es un deber colectivo. He tratado de no desengañarme y de permanecer hechizado por la vida, por la naturaleza majestuosa de un país en guerra, de una nación dividida en donde los recursos naturales se sirven en bandeja de oro a intereses extranjeros. Peleamos en nuestra propia casa mientras nuestros dones, al no ser usados, se convierten en una maldición, como todo lo que se reprime.
Por último quiero recordar a los pueblos amazónicos y de otras regiones de Colombia, de los que aprendí a escuchar los sonidos de la selva y a penetrar con la mirada un laberinto de hojas, atentamente, hasta encontrar, a lo lejos, el más mínimo detalle: un punto amarillo en el ala de una libélula, posada a varios metros distancia y que ellos llamaban “el hacedor de venado”. Pueblos Ticuna, Uitoto, Curripaco, Cocama, Bora, Yagua, Embera, Kogui. Mi libro, de una manera muy personal, es un homenaje a esa vastísima imaginación del mundo indígena.
Antes, como ahora, bien lo expresa Le Clezio, “el mundo indígena ha dejado una marca indeleble, en alguna parte, en la superficie de la memoria. Lentamente, irresistiblemente, las leyendas y los sueños regresaron, restituyendo a veces, en medio de las ruinas y los despojos del tiempo, lo que los conquistadores no pudieron borrar: las figuras de los dioses antiguos, el rostro de los héroes, los deseos inmortales de las danzas, de los ritmos, de las palabras”.
He tratado de no desengañarme y de permanecer hechizado por la vida, por la naturaleza majestuosa de un país en guerra, de una nación dividida en donde los recursos naturales se sirven en bandeja de oro a intereses extranjeros.
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023

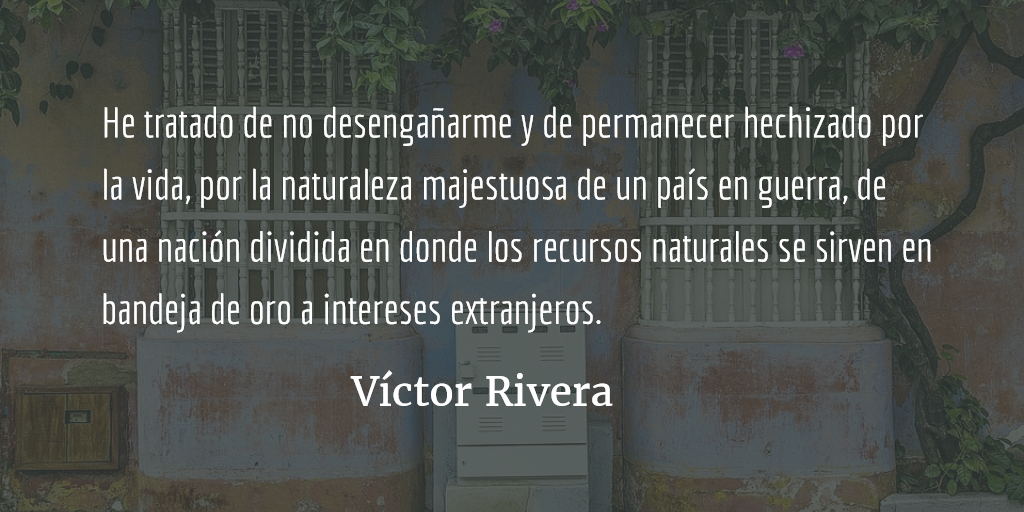
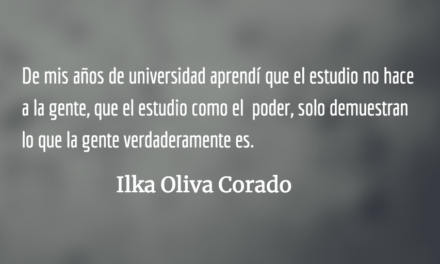
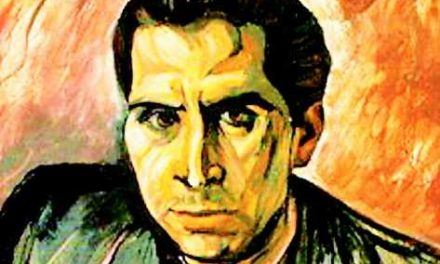
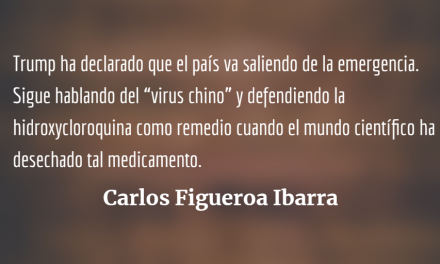
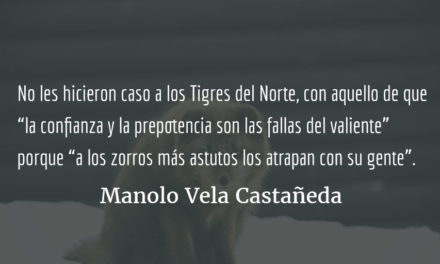

Comentarios recientes