¿Nos vamos a encoger de hombros?
Llámesele como se quiera –reconversión, reforma, modernización, etc.–, la transformación institucional de la función militar del Estado que nuestro país inició en 1996 está aún inconclusa. La actual crisis militar del Gobierno –un Jefe de Estado Mayor que de manera inconsulta y sin autorización superior interviene en cuestiones políticas mediante acciones legales; una cúpula militar dividida que ventila sus rencillas en arenas extra-institucionales y públicas; autoridades políticas paralizadas por una crisis institucional que no saben cómo atender– evidencian una situación de crisis que tiene su origen en la forma como, a lo largo de sucesivos gobiernos civiles, se ha venido desarrollando este proceso de transformación que tiene como marco originario –pero no suficiente– los Acuerdos de Paz y, en particular, el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil (AFPC).
Bernardo Arévalo
La utilización del tecnicismo ‘función militar’ en vez de hablar sólo del ejército no es pedantería: sirve para subrayar que la transformación no debe realizarse únicamente en la institucionalidad militar del Estado –el ejército de Guatemala– sino también en el conjunto de instituciones civiles responsables de cumplir las funciones de ‘control político y administrativo’ inherentes a todo ordenamiento democrático en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La construcción de una sociedad desmilitarizada y de un ejército apolítico no depende exclusivamente de los cambios en las filas militares, sino de la transformación del conjunto institucional y político del Estado y de la sociedad.

Efectivos del ejército guatemalteco.
De hecho, es necesario reconocer que el ejército de Guatemala es probablemente la institución estatal que ha atravesado el proceso de transformación más significativo desde la firma de los Acuerdos de Paz. Sin entrar a debatir el alcance de los cambios ya realizados –despliegue, estructuras, doctrina, etc.– basta señalar un ejemplo indiscutible: la grave crisis de gobernabilidad que llevó a la renuncia y encarcelamiento de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ha sido la primera desde la fundación del ejército en 1871 en la que la institución no ha sido actor central ni secundario. El ejército de Guatemala ya no es el ‘ejército político’ organizado para el mantenimiento de un orden político autoritario, sea como instrumento de élites y caudillos, árbitro de la política, socio minoritario o socio mayoritario de una coalición contrainsurgente, papeles todos que ha jugado en diferentes momentos de nuestra historia. Durante esta última crisis, la posibilidad de un golpe de Estado como ‘estabilizador’ del sistema sólo estaba en la mente de delirantes y nostálgicos.
Pero su transformación no ha concluido. Tampoco se trata un ejército plenamente apolítico, efectivamente subordinado a la autoridad política del Estado, que es civil y –con todas sus deficiencias y balbuceos– democrática. Las acciones suscitadas a partir de la acción inconsulta y desautorizada del Jefe del Estado Mayor del Ejército evidencian las limitaciones existentes en las dos dimensiones institucionales de este proceso de transformación: en el aparato militar del Estado, y en el entramado institucional de control civil. El hecho de que el segundo oficial de mayor rango en el país pueda realizar una acción inconsulta y desautorizada evidencia el espacio de ‘autonomía relativa’ en la que la institución se mueve frente a autoridades civiles que no han sabido o no han querido reaccionar ante lo que, en cualquier sistema democrático, hubiera merecido una destitución fulminante. Que la acción haya terminado con su destitución y su decisión de demandar en tribunales al Ministro de la Defensa, Williams Mansilla, por haber supuestamente violado la norma constitucional de ‘secreto militar’ evidencia que existen dentro de la institución concepciones distintas del rol del ejército en un entorno político democrático.
Pero a contadas horas de la transmisión de mando presidencial, Alejandro Maldonado Aguirre se encogió de hombros y prefirió mirar para otro lado. Recién llegado, Jimmy Morales tomó la decisión de destituir al Jefe del Estado Mayor –lo que es ya positivo– pero disfrazando la medida como parte de los cambios de personal usuales y normales que ocurren cada año.
Ha sido un error. Sin afirmación de las razones disciplinarias que la justifican, la destitución de Sosa Díaz queda reducida –como lo ha recogido la prensa– a un problema de rencillas internas entre camarillas militares confrontadas. No lo es. La acción de Sosa Díaz no es un problema del ejército; es un problema del Estado. Su actitud evidenció ya no una resistencia pasiva a la autoridad política, sino una resistencia activa a la institucionalidad civil, y es indicativa de la medida en que dentro de la institución persisten actitudes que son incompatibles con el marco institucional democrático. Sin un claro posicionamiento oficial al respecto, la sanción aplicada pierde su efectividad como medida útil para la afirmación del principio de apoliticidad del ejército y de subordinación a la autoridad política del Estado.
Esto es crítico: una de las formas de autonomía relativa de un ejército es la interpretación de que su sometimiento al poder civil se limita al acatamiento de la autoridad del Presidente de la República como Comandante General del ejército, y no a la autoridad civil del Estado en su conjunto. Esta actitud se expresa en formas de resistencia a las funciones que en el marco del ‘control civil’ deben llevar a cabo otras dependencias del Ejecutivo, así como los juzgados y el organismo Legislativo. Este es uno de esos casos.
No se trata, por cierto, de un problema de ‘derecha vrs. izquierda’, como algunos quisieran plantearlo. El problema de la transformación de la institucionalidad militar del Estado en el paso del autoritarismo a la democracia, y de la guerra a la paz, es cuestión de construcción de un Estado democrático de derecho. Más que un problema de orientación ideológica, es un problema de orientación histórica: ‘pasado (autoritario) vrs. futuro (democrático)’.
De hecho, uno de los problemas centrales del proceso de transformación de la función militar en el contexto guatemalteco ha sido el fracaso civil en el establecimiento de un claro parteaguas entre lo que éramos y lo que somos, o mejor dicho, lo que queremos ser como sociedad. La incapacidad de las élites políticas guatemaltecas por establecer un claro discurso que deslinde al Estado democrático que se comienza a construir en 1986 y que finalmente emerge sin las cortapisas del enfrentamiento armado interno en 1996 del Estado autoritario en sus distintas versiones históricas, ha permitido que los debates de la historia –previsibles, inevitables, necesarios– empantanen los procesos políticos del presente. Esto se observa claramente en el intento de ciertos sectores por construir un discurso que presente la problemática de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado interno como una agresión contra la institución militar. No es así: los juicios persiguen las violaciones que cometieron un Estado autoritario y su ejército, que no son los de hoy. Más allá de las entelequias jurídicas necesarias en el marco del sistema internacional, cuando un Estado cambia profundamente la lógica, propósitos y métodos de su ordenamiento, establece una ruptura con el anterior. El Estado Soviético rompió con la Rusia zarista. El Estado democrático alemán de posguerra rompió con el Estado construido por los nazis. El Estado sudafricano contemporáneo rompió el Estado racista del Apartheid.
Los Estados democráticos se organizan para propósitos totalmente diferentes de los de un Estado autoritario, y sus instituciones en consecuencia son inherentemente diferentes. Ese es el proceso de formación estatal / construcción nacional en que nos encontramos hoy. El Estado guatemalteco hoy es –o al menos quiere serlo– una entidad esencialmente diferente al Estado contrainsurgente del pasado, que existía como instrumento para la dominación autoritaria, discriminante y violenta. Y como las instituciones del Estado se organizan para servir a sus propósitos y seguir sus métodos, la nueva –renovada, reformada, transformada, reconvertida, o como se le quiera llamar– institución militar no puede ser una simple proyección de la del pasado.
Como los Estados, los ejércitos evolucionan y se transforman, dejando de lado normas y procedimientos que en el pasado eran normales pero que con el tiempo pasaron a ser inaceptables. Y en los casos relativos a las transiciones del autoritarismo a la democracia, esto pasa por la sustitución de una serie de normas y principios que a los ejércitos que servían a Estados autoritarios les permitía dirigir toda su mortífera capacidad de violencia en contra de sus propios connacionales, como la obediencia debida e ilimitada, la noción del enemigo interno, la inaplicabilidad de convenios internacionales, la impunidad por atrocidades cometidas ‘en aras de la patria’, entre otras. Son el conjunto de ‘deformaciones morales castrenses’ –como las definió el sociólogo militar y oficial retirado español Prudencio García– derivadas de la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollada por Francia y Estados Unidos a mediados del siglo pasado, y que de no ser sustituidas continúan dañando al ejército, al Estado y a la sociedad.
La desvinculación sustantiva del ejército para la democracia de hoy de su antecedente autoritario y represivo de ayer debería ser objetivo explícito y compartido para el conjunto de actores políticos y sociales de nuestra sociedad. Y su implementación debería ser parte de una estrategia política por medio de la cual las autoridades del Estado proveen con capacidad y efectividad la orientación y el control que este proceso requiere: una Política Militar que permita continuar avanzando en la construcción de un ejército profesional y apolítico. El ejército de y para un Estado democrático y en paz. Pero esta Política Militar no existe. Las autoridades civiles desde el fin del enfrentamiento armado interno, una tras otra, han fallado en su responsabilidad para diseñar una política que permita orientar, sin ambigüedades y con claridad, los objetivos y los procesos necesarios para la transformación de la función militar, y el entramado institucional civil para cumplir con las funciones de control democrático es débil. De alguna manera, los civiles hemos dejado solos a los militares en este complicado proceso de cambio. Y, en consecuencia, estamos en medio de un proceso de transformación militar inacabado, y con un marco de control civil endeble.
En este contexto, existen dos grupos que por razones distintas anclan al ejército al pasado y pretenden convertirlo en simple extensión temporal de su antecesor contrainsurgente obstaculizando –inadvertidamente uno, intencionalmente el otro– el necesario proceso de cambio. Por un lado, muchos de quienes fueron víctimas de la violencia homicida del Estado contrainsurgente, desatada por medio del aparato de seguridad del Estado y muy particularmente su ejército, tienen dificultad para aceptar las transformaciones institucionales que están teniendo lugar y visualizar que la institución de hoy ya no es la del pasado. Es una visión nublada por el dolor y el encono, una en la que las conductas desplegadas por el ejército contrainsurgente no son característica de una institución y un contexto determinados, sino inherentes a la institución militar.
Por el otro, muchos de los militares en retiro –especialmente los implicados en violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del enfrentamiento armado– quisieran arrastrar a la institución de hoy a pelear las batallas del ejército que ya no es. Para éstos, afirmar la continuidad militar en torno a los valores y principios –supuestamente inmanentes– del ejército contrainsurgente es una estrategia de auto-justificación histórica y política. Pretender interpretar equívocamente toda acción judicial enderezada contra los militares del pasado por los crímenes cometidos en el marco del enfrentamiento armado como un atentado contra la institución de hoy no le sirve ni al ejército de Guatemala ni a sus militares. Mucho menos al Estado guatemalteco y a su sociedad. Los juicios actualmente en curso y las investigaciones encaminadas por el Ministerio Público contra militares retirados y exguerrilleros no tienen por qué implicar al ejército de Guatemala salvo si, por una parte, sus integrantes así lo deseen –que es la posición adoptada por Sosa Díaz– y por el otro, las autoridades políticas se lo permitan.
Presidente Morales: la actual crisis es una luz en el tablero que advierte de la existencia de un problema grave. Por favor, no se encoja de hombros ni mire para el otro lado como sus antecesores en las últimas décadas. Son problemas que no se van a resolver solos, y que no pueden ser dejados en manos exclusivamente militares. Requieren que las autoridades civiles asuman su responsabilidad en la materia.
Fuente: [https://nomada.gt/nos-vamos-a-encoger-de-hombros/]
- ¿Estamos presenciando la reconstrucción del autoritarismo? Bernardo Arévalo - 10 noviembre, 2018
- Encomio de la mujer desobediente. Bernardo Arévalo. - 15 noviembre, 2016
- Lo que nos une y nos separa de 1920 y 1944. Bernardo Arévalo. - 19 octubre, 2016


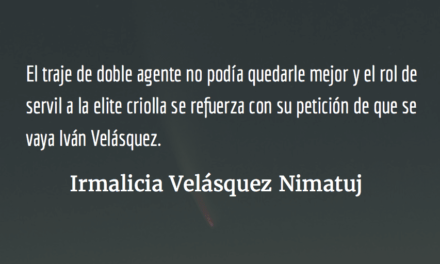
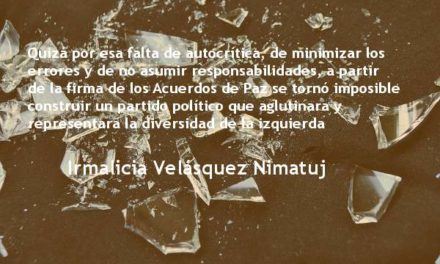

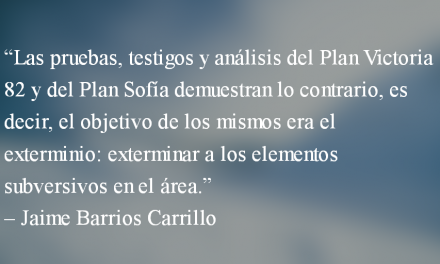

Comentarios recientes