Anahí Barrett
La observó desde la cuadra de enfrente. Había fumado ya dos cigarrillos. Nunca había pausa alguna entre el primero y los siguientes. Esperaba que la cajetilla de mentolados recién comprada le durara el promedio de los últimos dos años: tres horas. Una vez más se encontró degustando aquella amargura reactiva por las constantes e ineludibles reflexiones que se apoderaban de su actividad cortical durante los días lluviosos de invierno. Esa invariable época del año donde recrudecía su naturaleza de “tipo triste”.
Allí, bajo la protección del amplio paraguas y su único y desgastado gabán gris, parado frente al vulgar “chiclero” de aquella esquina de barrio opulento, se dio nuevamente el permiso de fumarse uno más. Lo prendió, inhaló con fuerza, con ansiedad, pensando por enésima vez: “tengo que dejar de fumar”. Luego se corrigió. ¡Qué diablos! Fumaría todo lo que quisiese, por todo el tiempo que le diera la gana. ¿De algo hay que palmar no? “Usar el cuerpo”. Ese manoseado argumento del inconfundible hedonista egoísta, aplicado sistemáticamente para justificar una entrega, irreflexiva e irresponsable, ante el sin fin de experiencias que, selectivamente, elige para construir su presente mierda.
Desde la cómplice esquina, la percibió como resignada por la vida, carente de malestar aparente, aceptando, sin librar pelea alguna, que la lluvia le penetrara el cuerpo. Aquella esbelta silueta de la rubia empapada por la profusa precipitación le recordó a su última terapeuta: la doctora Mirna De Los Ríos. ¡A pomposo nombrecito Dios! La encontró en las páginas amarillas. Justo allí tendría que haber empezado a sospechar. ¿A quién diablos se le ocurre promover la cura de la mente por medio de la guía telefónica? Desde la incontinencia verbal que caracterizaba a la doctorcita, ella, durante seis meses, se dedicó afanosamente a emanar elaboraciones imprudentes, mecánicas, textuales, trilladas, que él debía simple y llanamente asumir como verdades absolutas sobre sí mismo.
En el bar de aquella esquina, César Kurz solicitó dos cafés espresso. Rogelia corrigió la orden al mesero: “un café espresso para el caballero y un Gin Tonic para mi”. Mirándolo fijamente, lentamente procedió a librarse del estilante saco negro. El silencio oral entre ellos perdía la batalla ante la oleada de comunicación corporal que se instalaba en la barra de aquel lugar, uno anónimo para ambos.
Volvió la mirada hacia la ventana. Le cautivó aquella jacaranda cargada de humedecidas flores púrpuras. Bostezó y se estiró a plenitud. La contempló a su lado, desnuda, desplegada, con esa confianza que denota haber dormido en el lecho propio. Le acarició los senos, esperando ahuyentar el sopor matutino para invitarle nuevamente a saciarse, a falazmente “encontrarse”. A apaciguar esa soledad que aún les invadía y determinaba.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

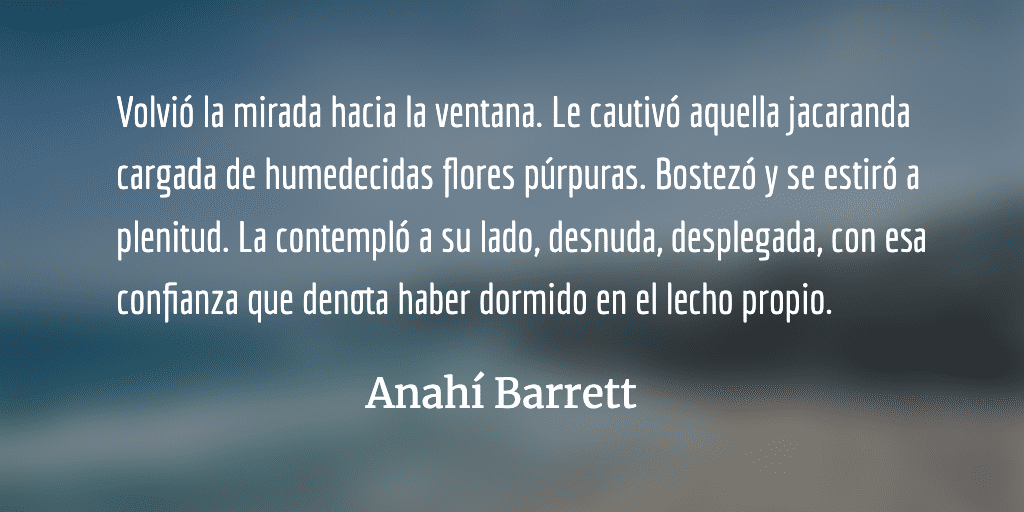

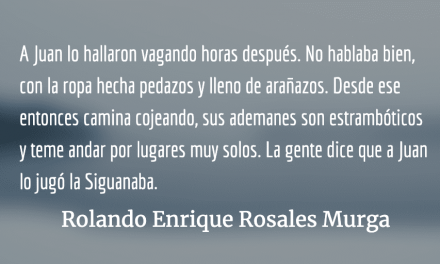

Comentarios recientes