Sergio Palencia
I. La alegría de congregarnos
La utopía es una experiencia peligrosa. En un mismo momento presenta las posibilidades contenidas, latentes, de una transformación social; por el otro lado denota los márgenes de la incertidumbre y la violencia del poder. Pero la utopía no es una visión aislada y momentánea, sino la experiencia profunda de la realidad, de los mundos contenidos en un instante. Por eso, a primera vista, pareciera ser un despertar o algo asociado meramente a la conciencia. Empero, está impregnada de lo negado en el día a día del potencial humano de solidaridad. Por eso un viaje planeado con los amigos, la preparación de un plato, la alegría de quien espera al día siguiente un evento está cargado del material de la utopía, siempre dentro de resquicios contradictorios. De esto sabía Ernst Bloch, el filósofo que prefiguró en la actualidad de los cuentos de hadas, del querer verse bonito, en fin, de la vida cotidiana humana, elementos de una nueva sociedad. En cualquier caso, la utopía es un regreso del tiempo colectivo, una disminución del espacio resquebrajado de la mercancía, un alto a la normalidad de la indiferencia y del sálvese quien pueda. Beethoven lo repite en su oda a la alegría, inspirada en Schiller: “Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt.” (Tu encanto – o magia – une, lo que la fuerte costumbre separó). Tal encuentro tiende a apuntar a un momento de convergencia.
II. Ineludible peligro
¿Es peligrosa la utopía? Sí, por su carácter móvil rápidamente puede confundir y volverse su contrario. José María Arguedas lo expresó de manera sucinta: “el universo se me mostraba encrespado de confusión, de promesas, de belleza más que deslumbrante, exigente.” (Yo no soy un aculturado, vol. V, p. 14). La sociedad actual, basada en la creación de enemigos, de la explotación y el engaño de unos contra otros, el capitalismo, mueve el rumbo de la utopía hacia la propia autocomplacencia o la sobrevivencia. La necesidad del pan de cada día y la dependencia moral de las instituciones de poder (de sus remilgos de fama y sentido) socializa desde el fetichismo. Es sumamente dura, incluso mortal, como esfuerzo meramente individual.
La experiencia del día a día es la anti-utopía, el tiempo robado que se normaliza como realidad fáctica. Una espera en el tráfico, la incomodidad de un trámite en el banco, su espera, el constante chequeo policial son, todas, experiencias anti-utópicas en el sentido de que el tiempo se presenta como externo a nuestro deseo colectivo y de individualidad empática, donde el único horizonte es la desesperación solitaria o nuclear.
Esta vivencia del mundo-como-encierro y enfrentamiento también puede vestirse de utopía. Las pretensiones salvíficas separadas de un proceso de maduración en la esperanza y el dolor son, muchas veces, sospechosas de traicionar lo que emprendieron. Hoy en día no puede existir un concepto de utopía que no esté relacionado con el primado de la curación, de la autoconciencia social de las heridas que compartimos.
III. El instante utópico
Cada instante contiene su invocación a la eternidad, su epíclesis. El reloj, sea para atrás o hacia adelante, transcurre en contra del tiempo nuevo del encuentro. La utopía, en tanto llamado profundo contenido en el mundo, apunta hacia un misterio. Como experiencia es invaluable, no se puede medir. Más bien es fuerza ígnea. Marx describe esta cualidad de la potencia creadora de la humanidad: “El trabajo es el fuego vivo, dador de forma; es la transitoriedad de las cosas, su temporalidad, como su formación por el tiempo vivo.” (Gründrisse 1993, p. 361). El trabajo, aquí, no es un simple concepto económico encerrado en la temporalidad del capital –Marx utiliza la misma palabra muchas veces para hablar de experiencias opuestas –. Leído desde el instante como gesto invocatorio, esta capacidad humana o “fuego vivo” puede disolver los materiales, recrearlos, darles nueva existencia. Parados frente al fuego de la historia es ineludible reconocer a los señores del poder y sus mitos. Empero, dejan de ser eternos y necesidad, pueden ser vencidos.
IV. El fuego de Junajpu e Xbalamke
Cuando percibimos el mundo desde un instante utópico nos damos cuenta cómo aún hay tanto en nosotros por manifestarse. “Tiempo” y “producto” solo refieren al resultado de la combustión, no a su proceso. En el Popol Wuj, los gemelos Junajpu e Xbalamke ingresan al instante utópico cuando finalmente se lanzan al fuego, desintegrándose frente a la presencia de los señores del poder, de sus categorías y formas de mirar. “Extendieron sus brazos los dos y se lanzaron hacia la hoguera,” dice la traducción de Sam Colop. Para los ojos acostumbrados a Xibalbá – al mundo basado en la opresión, el hambre y el miedo – los gemelos han muerto ya, mientras para el material ígneo de la vida-como-entrega, los grandes guerreros están a punto de volver como salvadores de su pueblo. Es la secreta presencia de quienes se han entregado, presta a ser reconocida frente y desde las llamas. En su radicalidad se afronta la muerte. Los señores, cegados por el poder, no son capaces de captar la fuerza pues se horrorizan ante el vacío. Esto, no otro, es lo que constituye “el principio de la derrota de los de Xibalbá” [ronohel xquiban chic v xenaahic chic chacbal quech xibalba cumal]. Los débiles tienen una fuerza sobre los poderosos: el atrevimiento de lanzarse al vacío como principio que hermana a las generaciones. En el fuego hay, pues, comunidad.
Fuente: Facebook
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes
- Rebelión estamental y el origen del Estado finquero en Guatemala, 1780-1940 - 21 noviembre, 2021
- Motivos de la utopía - 5 octubre, 2021
- Beatificación de catequistas mayas: un juicio político al genocidio en Guatemala - 30 mayo, 2021

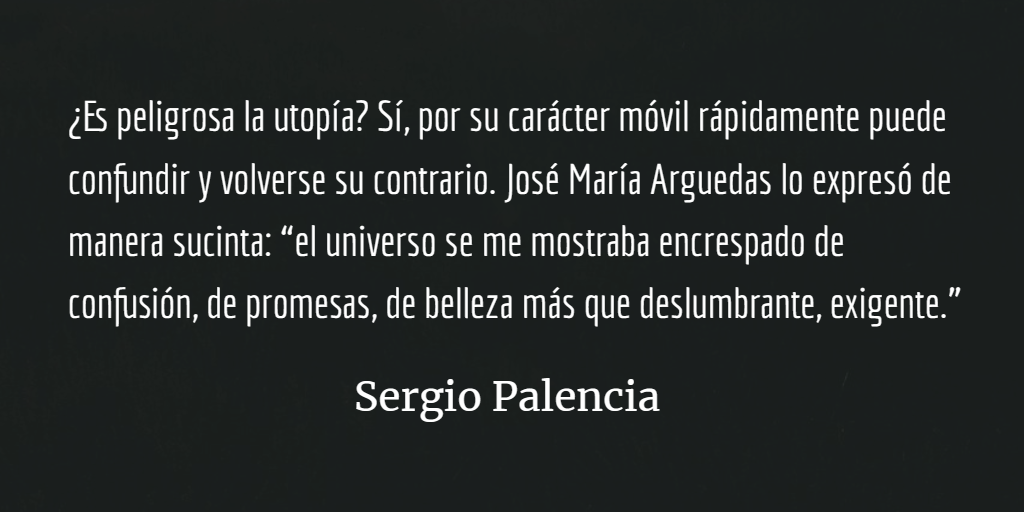

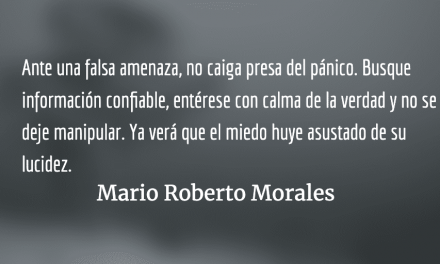
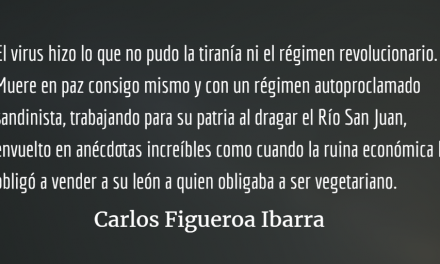


MUJER, MADRE UNIVERSAL.
poema de Rafael Mérida Cruz-Lascano
Soneto, Epilio, mitológico. utopÍa
.
.
En el Eden, El Señor de los Señores Después
de la salida de Lilith, que vendría a ser la parte negativa,
y el castigo a EVA, la de gran belleza, (la parte positiva)
permitió que la fémina tuviese el “DON”, desde
su nacimiento, de una ternura tal que no se pudiese
comparar con nada en la tierra. Su naturaleza
tendría cambios y para el hombre sería su mayor felicidad.
.
Porque Dios te hizo perfecta mujer
ya niña tu Psique es metamorfosis
musa de la poesía, neurosis
e hipsipila amante de todo ser.
.
Nace bañada de límites cronológicos
con la herencia de la cultura helénica de la
Grecia clásica, envuelta en versos alegres,
al celebrar el acontecimiento vemos como de
buenos sentimientos crece su corazón, que nos
colma de todo gozo y paz, y elevándola en una
nube de terciopelos la prepara para ser MUJER:
.
Niña Némade harmonía, del ver
que cambias a mujer, cambia mi gnosis
para después “Madre” sin selenosis,
Artemisa nos quieres proteger.
.
Los dioses con la metamorfosis anticipada,
la denominan proféticamente MADRE, con
mensajes de fertilidad y nueva vida, en
forma de presagio o profecía de advertencia
real y divina. Sin profanar la «Ilíada».
.
Hesíodo, Homero te nombran madre
que me diste a luz, te diviniza Eros
entre cielo, mar y tierra Eres mi Adre.
.
Como no quiero esconder mis sentimientos en una
obscura mazmorra, tomo el Laud, para agradecer
al Ser Superior por los misterios de Eleusis diosa
matriarcal. Lo mínimo que queda claro aquí es
elevar mi canto para mi diosa, mi madre,
predominantemente amorosa.
.
Hélade de entre mis cantos primeros
Mi enigma pues, cuando muera, recuadre
MUJER, MADRE UNIVERSAL, quiero veros
.
.
.
Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano
“Hombre de Maíz, 2009”
Guatemala, C. A.
Utopía: La mujer una realidad utópica, porque podría chocar con nefasta realidad.
Psique: Alma. Mujer de sobrenatural Belleza.
Metamorfosis: proceso de cambio de niña, a mujer, a madre..
Hipsipila: Mariposa. Símbolo de la poesía. Licencia literaria “Dariana”.
Némade: seguidora de dios .
Gnosis: Conocimiento absoluto.
Selenosis: Méntiras.
Artemisa: Diosa del parto, de los animales y de la naturaleza.
Adre: La que reparte el agua.
Hélade: Grecia. “Ätomo» (sin división) y su arte, sencillo