La posibilidad de escribir
Alejandro Lámbarry
Augusto Monterroso tenía 17 años cuando murió su padre. A su edad, él ya sostenía a la familia con un trabajo estable, aportaba el dinero y gran parte de la comida. Su padre, en cambio, seguía viajando de Guatemala a Tegucigalpa para visitar amigos y amantes. Para ese momento, Monterroso ya era el padre de su padre.
Se negó a llevar el brazalete de luto, que era la costumbre de su época, y tampoco acompañó a su madre a Honduras. En cambio, guardó los ejemplares de la revista Sucesos (que había sido uno de los primeros proyectos del padre cuando llevó a la casa la imprenta). Los tuvo con él hasta el momento en el que escapó de Guatemala, y aun durante el trance de su primer exilio. Cuando su madre y su hermana decidieron seguirlo a México, les pidió que le llevaran las revistas. No lo hicieron. Quizá querían olvidar a Vicente Monterroso o tenían otra manera de recordarlo.
Monterroso entendió el fracaso de su padre como un destino trágico, fuerzas externas que se impusieron a la voluntad de un hombre. En su autobiografía, Los buscadores de oro, habla de lo irracional que era vivir la bohemia en una sociedad como Tegucigalpa, donde el jefe de la policía podía romperle un brazo a un poeta por “maricón”; una sociedad de iletrados con una oligarquía autosuficiente y desubicada. En otra ciudad y en otro ambiente, su padre quizás hubiera desarrollado su talento. En Honduras sólo pudo ahogar su frustración en alcohol, amantes y amigos. Por el mismo hecho de que entendió el fracaso de su padre con una narrativa coherente, en la que su alcoholismo pasaba a segundo grado (un síntoma común a toda la bohemia), Monterroso buscó otro destino para él. Sus ideales literarios debían tomar otros caminos. Ser originario de Honduras no debía representar un destino trágico. Los Carías Andino, los Ubico, la escasez de lectores no eran fuerzas inevitables ni invencibles. “Importa la vocación y las lecturas, no el lugar donde se nace”, escribió Monterroso. “Uno puede escoger sus antepasados más remotos”.[1]
Monterroso podía ubicarse en otro espacio, el que había buscado su padre inútilmente, el de la cultura universal, pero realizarlo implicaba un desafío enorme, que empezó en esos años con la lectura voraz de los clásicos. La muerte del padre fue el impulso para consolidar su proyecto de vida.
A sus 17 años, al salir de un trabajo de más de diez horas, adquirió la costumbre de ir a la Biblioteca Nacional. El director en esa época era Rafael Arévalo Martínez, un hombre delgado como un cabello, miope con gafas de aro metálico, caminando con pasos cortos por los libreros. Había sido amigo de Rubén Darío, amigo de su padre y de Porfirio Barba Jacob. Los dos habían visitado en distintas ocasiones la casa de Monterroso en Tegucigalpa. Ahora se encontraban él y Arévalo en un mismo recinto colmado de libros. Aunque nunca se atreviera a saludarlo, era bueno pensar en eso. Le daba alegría saberlo. “De las seis de la tarde, a no sé qué hora, yo iba todos los días a los dominios de este hombre, sus vastos dominio en que el sol no se ponía jamás, el mundo de la literatura que me esperaba en los altos estantes repletos de libros encuadernados, en sus ficheros de tarjetas renegridas y desgastadas por el uso”.[2]
Imposible encontrar en la Biblioteca Nacional publicaciones de la vanguardia de los centros culturales. “La Biblioteca era tan pobre que sólo contaba con libros buenos”.[3] Su acervo se limitaba a viejas ediciones de autores canónicos del Siglo de Oro: Baltasar Gracián podía leerse en una primera edición accesible a quien la pidiera. Monterroso leyó a Gracián, Tirso de Molina, Quevedo, Luis Vélez de Guevara, Raimundo Lulio, Severo Catalina, Jaime Balmes en esa biblioteca. Leía por entretenimiento y para asegurarse una cultura mayor a la de su padre, para adquirir la educación que podría haber adquirido en la escuela y la universidad. Nadie en su entorno podía hablarle con la gracia y el ingenio de los autores españoles, ni describirle un mundo con pasiones, anhelos, logros y fracasos tan vivos y sensibles. El misterio empezaba desde la adquisición y la apertura de un libro de grandes coberturas de piel ajada, las hojas crujientes y olorosas a humedad y tabaco. Continuaba en un espacio europeo que sus padres habrían soñado visitar; la España del esplendor cultural y político, de la conquista americana y los Corrales de comedias donde brillaba Lope de Vega.
Cuando regresaba a casa en la noche, su hermano practicaba canto, su madre leía y él escuchaba en la radio música clásica. Los domingos, en lugar de ir a la biblioteca, caminaba en ocasiones al Cerrito del Carmen, compraba un helado mientras veía el atardecer y bajaba a la ciudad. Todas estas actividades le gustaban, lo apasionaban casi, pero todas las hacía solo. Desde su renuncia a la escuela, había dejado de frecuentar a la gente de su edad. En Tegucigalpa tuvo el cine y los grupos de teatro en gira artística para distraerse, en Guatemala no había nadie. Podía hablar de libros con don Alfonso, su jefe en la carnicería, pero la diferencia de edad y de rango obligaba a guardar las distancias.
Cumplió 19 años sin amigos ni pareja. Quiso conocer a una joven, hablar con ella de sus libros y sus viajes, besarse, hacer el amor. No supo cómo. Tenía, en cambio, el dinero suficiente para pagarle a una prostituta y fue a las calles donde ellas esperaban. El sexo empezó acompañado por la sombra del sentimiento de culpa. De regreso a su casa, fue directo al baño a lavarse la cara, las manos y “una vez en la mesa en que la familia merienda, todos lo miran como si sospecharan algo, y uno no puede soportarlo y va de nuevo al baño a limpiarse los labios, y regresa un poco más seguro, pero la misma sensación lo hace interrumpir cualquier inicio de plática y decir buenas noches, y sintiéndose raro sale a la calle hasta la próxima esquina, para estar ahí unos minutos bajo el cielo estrellado y ver las cosas de otro modo, pues la experiencia ya pasó, está pasando, y mañana será otro día, y las mujeres de Esponceda y Bécquer han encontrado su realidad en aquella mujer horrible, horrible y todo pero por fin de carne y hueso”.[4] Si antes se había enamorado a distancia de la cantante mexicana y de la niña rubia que había visto salir de la escuela, de adolescente llegó al otro extremo.
El trabajo en la carnicería, la ausencia de amigos y de novia, el sexo con prostitutas no era cuanto había soñado para su destino, ni lo que imaginaba al leer la literatura del Siglo de Oro. Quería involucrarse en la vida, lograr la desenvoltura y sociabilidad del padre. Dejar de ser tímido. Su hermano partió a la Ciudad de México con el sueño de estudiar canto; quería ser cantante de ópera. Estaba totalmente solo. Fue entonces cuando tomó una decisión que transformaría el resto de su vida: una tarde decidió entrar en un billar. Ahí conoció a Hugo Moreno.
Poco se sabe de este personaje, salvo que era un joven poeta cuyos textos se habían publicado en periódicos y revistas locales. El encuentro ocurrió cuando, en una mesa vecina del billar, Monterroso lo escuchó recitar versos de un poema que conocía. Cuando le dio el nombre del poeta, el otro recitó más versos y comenzaron así el intercambio de nombres y lecturas de su santoral literario. Moreno tenía más estudios que él –en realidad todos tenían más estudios que él– pero menos lecturas. Ignoraba a autores como Balmes y Guevara, y a Quevedo y Tirso de Molina los admiraba sólo de nombre. Para defenderse, el otro mencionó a Pablo Neruda, que era un completo desconocido para quien obtenía todas sus lecturas en la Biblioteca Nacional.
–Si no conoces a Neruda, no conoces lo mejor que se escribe en poesía.
–Lo mejor ya está escrito.
Blandía nombres y poéticas para ganar una partida mucho más importante que la que se jugaba en la mesa de billar. Y si bien hubo nombres que ignoró por completo, Monterroso salió bien librado. Era un gran lector, dominaba a los clásicos, podía leer a los modernos identificando dónde estaba su grandeza y originalidad; soñaba con ser un promotor cultural como su padre o un erudito como Arévalo. Lo que no había imaginado nunca es que podía ser escritor. La creación literaria era algo que pasaba en otra parte, lejos de Guatemala. Los escritores eran todos extranjeros; los libros se escribían en Europa.
Moreno fue el primer impulso, la posibilidad de tener un lector a quien impresionar y con el cual competir, alguien cercano y que, no obstante, había ya publicado sus poemas. Había que decirlo de nuevo: publicado sus poemas. No en libros de hojas crujientes y grandes coberturas de piel, en periódicos que quizá no durarían una semana, pero impresos en letra de molde, con papel y tinta. ¿Podía hacer él lo mismo?
Junto con Moreno llegarían más jóvenes de su edad, interesados todos en descubrir nuevos autores y mejorar su escritura. Guatemala se volvió, de pronto, una ciudad literaria; su nuevo centro fue la librería Cosmos; ahí podían enterarse de las noticias del medio, estar al día. Otto-Raúl González trabajaba como vendedor en la librería y Carlos Illescas era cliente asiduo. Se hicieron amigos. Otto-Raúl González escribía poesía al estilo de Rilke, Illescas era gran conocedor de la música barroca y la vanguardia literaria, presumía haber leído a Kafka, Valéry, Mallarmé, Joyce y Rilke.
Monterroso fue aceptado de inmediato en el grupo. A una cita de Mallarmé, le buscaba un equivalente con Gracián; una obscenidad de Joyce la asociaba con Quevedo. Lectores antes que escritores, entregados a la literatura con la pasión de los adolescentes, pronto descubrieron que no estaban solos. Por segunda vez consecutiva, después de Darío, la vanguardia se escribía también en español. El ídolo del grupo era Neruda, su libro Residencia en la tierra (1935) era para ellos una prueba absoluta de que la literatura podía cambiar desde Latinoamérica. Lo novedoso, lo original, podía ser Santiago de Chile, así como Ciudad de México, Buenos Aires. ¿Guatemala? Rubén Darío renovó la poesía en español como nadie lo había hecho en siglos.
En 1941 crearon la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes. A los amigos de la librería Cosmos se unieron Fedro Guillén y Raúl Leiva. Organizaron sus tertulias en la “Pastelería París”, ahí compartían lecturas, criticaban sus textos, hablaban de lo nuevo sin olvidar lo que ya se había hecho. Apenas dejaba el trabajo, Monterroso acudía a casa de sus amigos o ellos iban a la suya. Cuando llevó discos de música clásica, la familia trató a Illescas como a un hijo más. Esto le sirvió, después, para hacerse novio de Norma, la hermana de Monterroso. Fue una pasión mutua y duradera; años después se casaron en México.
Monterroso debió haberlo sugerido y pronto tomaron clases de latín con un seminarista. No quisieron cometer el error de los jóvenes –aunque todos lo eran– y descartar la tradición. Tampoco querían concentrarse en ella y pasar por alto lo que se escribía en su momento, lo que otros jóvenes como ellos, en centros culturales del mundo, estaban maquinando. Creían poder mantener un balance, estar preparados en lecturas y en estilo; creían poder decir algo interesante. De pronto, su mayor sueño fue ver sus textos publicados.
Empezó para Monterroso la búsqueda de un estilo literario, un estilo que revelara la erudición de sus lecturas y que tradujera a la vez las historias de su entorno; un estilo que llevara la tradición literaria a un espacio y un tiempo deshabitado, libre, vacío: Guatemala. Se trataba, quizá, de un proyecto abocado al mismo fracaso del padre y, sin embargo, lo emprendió con un ánimo que no había sentido nunca. Compartía sus lecturas, competía con amigos, escribía y lo publicaron a sus 19 años en el periódico El Imparcial de Guatemala y, al año siguiente, en la revista Acento.
En menos de un año sus nombres ya estaban en los periódicos y revistas. Habían dejado de ser un grupo secreto, se habían probado en los medios y, para su sorpresa, triunfaron con cierta facilidad. En sociedades conservadoras, a los jóvenes se les mantiene a raya con el pretexto de su inmadurez, ignorancia y arrebato. Aceptaron su marginalidad, para revertirla después con mayores logros al publicar en los periódicos de mayor difusión y renombre. Leiva y Otto-Raúl González publicaron poemas. En agosto del 41, Monterroso publicó su primer cuento, “El hombre de la sonrisa radiante”. Se había vuelto tradición celebrar en el restaurante El Portal del Pasaje Rubio, pero en esa ocasión Monterroso invitó al grupo a la pastelería París; el menú: horchata y pasteles.
En el grupo surgió entonces el proyecto de una revista. Las publicaciones existentes eran todas mediocres, la literatura ocupaba en ellas una sección periférica, relacionada las más de las veces a la sección de Sociales. En los periódicos y revistas existentes importaban las noticias del dictador, los comercios, las diversiones anodinas. La literatura que ellos habían leído, en cambio, cuestionaba la posibilidad del lenguaje y resquebraja las certezas psicológicas, sexuales, metafísicas y sociales del individuo moderno. Y nadie en la ciudad se enteraba de eso.
Llamaron a su revista Acento para significar el énfasis que querían imponer a una sociedad indolente, anquilosada. Los editores fueron Raúl Leiva, Otto-Raúl González y Monterroso. Su comienzo fue prudente, reservado, a pesar del nombre de la revista y de tratarse de un grupo de jóvenes. Podemos ver la mano de Monterroso desde el primer número: Acento rindió homenaje a Cervantes y a Shakespeare.
Poco a poco se adentraron a mar profundo, tomados de la mano de autores mexicanos y extranjeros. Publicaron poemas de Efraín Huerta, Octavio Paz y Stephane Mallarmé, en el número tres. Se anunció que Raúl Leiva, después de una breve estancia en México, había publicado en capital azteca un libro de poemas; fue el primer intercambio cultural con la metrópoli más cercana. [5] Leiva dedicó su libro a Cardoza y Aragón: Guatemala y México en producción cultural conjunta.
En el número seis de Acento se lamentó la muerte de Jorge Cuesta, que ocurrió el 13 de agosto de 1942; Miguel Hernández acompañó la nota con dos poemas. En hojas interiores, una breve semblanza de Otto-Raúl González, escrita por Illescas, le alababa su “saturación existencialista”, muy en relación con la corriente filosófica del momento. Le publicaron a González cuatro poemas, dos de tono social, uno existencialista y otro con el título, “Rainer María Rilke”. En la contra página tenemos poemas, reseña y foto de Margarita de Paz Paredes: rubia, guapa, joven. Otto-Raúl González escribió su reseña que es, como la de Illescas, puro halago. El primer poema de Margarita es “Canto a la madre”: “Vibra mi voz universal, sonora / para cantarte, ¡madre!” [6]
Monterroso publicó en ese número una suerte de viñeta titulada, “El parque”; se trata de un texto breve, poco osado, descriptivo sin trama ni ingenio. En el número ocho hay poemas de Walt Whitman, Alberti, y en el noveno y último un cuento con título sensacionalista de Illescas, “Sucinta historia de un pobre diablo”. Este último número evidencia la agonía de la revista. En la sección de editorial se anunciaba la reducción a cuatro páginas de los próximos números; le seguía una diatriba contra aquellos que no se dignaron a deshacerse ni de cinco centavos para comprar la revista. La revista había concluido, pero el grupo seguía más activo que nunca; pronto se enfrentarían al desafío más grande e imprevisto de la tumultuosa realidad política de su país.
[1] Augusto Monterroso, Los buscadores de oro, Alfaguara, México, 1993, p.30.
[2] Second draft, 1988-1989, Augusto Monterroso Papers, Box 5, Folder 3; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.
[3] Augusto Monterroso, La vaca, Alfaguara, Madrid, 1998, p. 115.
[4] Second draft, 1988-1989, Augusto Monterroso Papers, Box 5, Folder 3; Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library.
[5] Acento, núm. 3, abril de 1942.
[6]Acento, núm. 6, enero-febrero de 1943.
Fuente: [http://revistacritica.com/contenidos-impresos/ensayo-literario/la-posibilidad-de-escribir-alejandro-lambarry]
- Lenguas viperinas, el más reciente libro de Carlos López - 20 enero, 2024
- ¿Le entramos al Estado? - 29 agosto, 2023
- Se buscan ciudadanos para ser fiscales en la Junta Receptora deVotos representando a Semilla – fiscalsemilla.com - 1 agosto, 2023


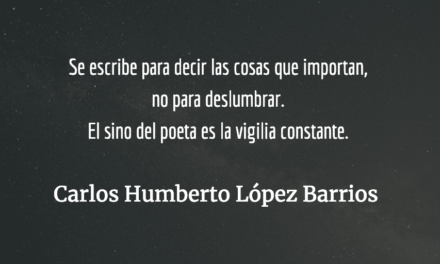

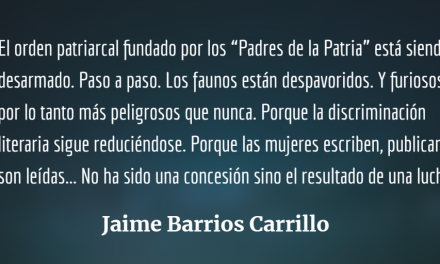


Comentarios recientes