26 de marzo de 2012. Desayuno con gorjeos de pájaros. Leyendo, me hundí de pronto en marzo del 84, en el día 26, ese que hoy queda a 28 años de distancia. Con una cosa acuosa colgando de las pestañas, volví a lo que la noche me había hecho olvidar por un momento. La huida. Y fui cayendo, pese a mi afán de sostenerme en el ahora aferrándome con fuerza a la silla. Un ahora en el que, además de mis hijos, mi familia, tengo 25 agapantos lilas en mi patio, azaleas rojas florecidas, margaritas, gardenias perfumadas y claveles sencillos, una explosión de fucsias al lado de un arbusto silvestre vestido de amarillo, mariposas, gorriones… Primavera.
Ocho de la mañana, corro, no quiero llegar tarde. A esa misma hora, 28 años atrás, estaba con mi niño, el mayor, el único entonces, tocando la puerta del consulado de México en Retalhuleu. Desperté muy temprano. Borré cualquier pretexto para seguir en donde estaba, porque el cerco estaba cada vez más cerrado. Ya no teníamos lugar dónde meternos. No quería tocar puertas amigas. Muchas se nos habían cerrado, a otras no debía acercarme porque ellos podrían haber llegado antes; y las que aún no estaban ubicadas, debían permanecer lejos del punto de mira de los perseguidores.
Ese fue el día en que, por fin, salí de Guatemala pensando que volvería en tres meses. Fue un lunes, como este, el calendario se repite exactamente cada 28 años. El viernes 23 habíamos asilado a mi familia (padre, madre, hermana recién viuda y dos pequeñas niñas) y a la familia de mi cuñado (padre, madre y hermano) en la embajada de Ecuador, la única que no tenía una docena de policías en las puertas. Habían salido de la casa – refugio una semana antes, con lo puesto; a mi papá fue al único que se le ocurrió ponerse dos de todo, excepto los zapatos. La pánel blanca en la esquina fue el aviso de que la trampa estaba a punto de cerrarse. Los movimos a tiempo, en una noche muy larga y angustiosa de esperas prolongadas y miedo, mucho miedo, por su seguridad.
Ese viernes 23, sintiéndolos seguros volví a “mi casa”. Sabiendo que también tenía que irme a alguna parte, limpié, lavé la ropa, ordené los libros, y volví a limpiar y ordenar y lavar y otra vez a lo mismo. No hallaba la salida, no encontraba el impulso necesario para salir volando. Empaqué mis escasas pertenencias en una maleta prestada, no era mucho lo que llevaría si me iba tres meses (en una bolsa grande, las pachas de mi hijo, su comida, unos cuantos pañales, la pañalera, los talcos de bebé, la colcha amarilla tejida por mi madre; aparte, mi libro de recetas, la plancha, el radio de onda corta, mi ropa más buena, la sábana de Juan, la otra bordada por la Mami, dos pares de zapatos, dos suéteres, el mantel de cuadritos de Santa Cruz del Quiché, las cosas más absurdas con las indispensables).
En ese ir y venir se fue un día y luego otro. Mientras tanto, la noticia del asilo de mi familia ya era pública. Había sido trasladada a la casa del embajador, que se moría de miedo recordando el asalto a la embajada española, en el ochenta. Afuera, para acrecentar el temor, la policía vigilaba desde el carro en que habían abandonado el cuerpo de Héctor, mi cuñado, asesinado unas semanas antes. Y yo, seguía limpiando y arreglando la casa, mientras me despedía de escasísimas personas, la querida Mami, la Tía, R., prometiendo volver.
Pero ese lunes 26 ya era insostenible mi indecisión. Después del ultimátum, esa madrugada, a tientas, buscando el sendero de la huida con mi hijo en los brazos, salí, cerré la puerta como si fuera a volver el mismo día (¿ya dije que no sentía nada? Solo miedo…), me subí al carro y dije adiós a todo (la cama de mi abuela con el colchón de paja, sus sábanas y almohadas, la cuna blanca, la estufa de Andrés, la tele blanco y negro de cien quetzales, los trastos, la ropa, los zapatos, los juguetes escasos de mi niño, mis libros, la mesa embetunada de Nahualá con cuatro sillas, los muebles de pita de San Juan Ostuncalco, la mecedora, la bañera, las tazas y los platos, las ollas, los sartenes, la vida que dejaba botada).
Tenía un solo propósito: conseguir la visa para cruzar a México. Nos dirigimos hacia la costa, al consulado mexicano en Retalhuleu donde, tres horas después, un hosco finquero –ese era el cónsul- nos dijo que volviéramos a las cuatro de la tarde. Si regresaba a la capital, probablemente no encontraría nuevamente el impulso de abandonarlo todo. Por otra parte, con la noticia del asilo, posiblemente me buscaban. ¿Y si abría la puerta y ya estaban adentro, esperándonos?
Recordé que había un consulado en Xela y para allá nos fuimos. Cruzamos el túnel de Santa Cruz Muluá. El día estaba soleado y hermoso, el cielo azul, sin una nube, no me veía correr desesperada por conseguir la visa. En el trayecto, el paisaje y la vegetación cambian en la medida en que se va subiendo al altiplano. Sin sentirlo, ya estaba de pie frente a la puerta del otro consulado y, sin creer mi mala suerte, leía el aviso que decía “cerrado por diligencias en la capital”.
Me despedí de Xela, de sus calles estrechas y empinadas, su chocolate espeso, delicioso, con shecas, del cuartel donde habían violado y torturado a mi hermana, de su luna y su sol, de sus mercados y de sus gentes que no sabían nada de lo que me pasaba. Subí al cerro del Baúl y vi la ciudad desde lo alto. Les dije adiós a la Cuesta Blanca y a la silueta grácil del volcán Santa María, prometiendo volver.
Y de nuevo a la costa. A las cuatro en punto era la primera de la fila. El cónsul me dijo “no” dos veces. Me faltaban papeles: las cuentas bancarias, la constancia de empleo, la escritura de la casa. ¿Volver a la capital? Pero me dije “la tercera es la vencida”. No sé que oyó en mi súplica, porque no dije nada que me comprometiera, o quizá vio en mis ojos que en su negativa podría irnos la vida. O fue mi aspecto desvalido, con mi niño, lo que lo convenció. El caso es que me dio la visa. Me temblaban las manos cuando llené el formulario con los datos de mi hijo, quise llorar cuando metí la pata y con él en los brazos, corrí a buscar un corrector en la gasolinera de la esquina.
Con la visa en la mano, retomamos la carrera de obstáculos. Anochecía. Pasamos no sé cuántos retenes del ejército. Había que llegar a Tecún Umán sin importar la hora y cruzar la frontera hasta llegar a Tapachula. Cecina con frijoles parados, tortillas y un café ralo. En eso consistió mi última cena en un comedor situado a la orilla de la carretera, en Pajapita, San Marcos, en una casa de madera pobremente alumbrada que llamaba a comer con su sencillo rótulo.
Y seguimos huyendo. Recordé la historia de un hombre y de su niña con los que me encontré en agosto del 81, en San Marcos, una noche que me quedé a dormir en algún lado. Vecino de la aldea El Desengaño, en Quiché, también huía a México, a pie. ¿La razón? Había ido a la capital con su hija para hacer trámites relacionados con las tierras y al volver a su casa, no había casa, no había aldea, toda la gente había sido asesinada, eran los únicos sobrevivientes de una operación de tierra arrasada. Lo escuché impávida hablando de casas quemadas y de personas muertas, dibujé en mi cabeza el paisaje desolado. No supe qué decirle. Creo que en ningún idioma hubiera encontrado las palabras precisas para pronunciarlas con el tono adecuado y sin la voz quebrada. Quizá lo que cabía era un abrazo y llorar con él y su hija, pero ellos no lloraban y yo también había olvidado cómo hacerlo. El hombre tan solo repetía con una voz monótona, muy triste, que se habían quedado solos, sin nada y sin nadie, se tenían nada más el uno al otro. Esa noche, en la que yo también huía, lo recordé y pensaba que ese no era mi caso. Dentro de todo, debía sentirme afortunada.
En esa oscuridad –noche sin estrellas ni luna ni dioses en los cielos, con sobresaltos de retenes militares, que crucé sonriente y amable- le dije adiós a todo, a cada piedra, árbol, flor y mariposa, a cada vuelta del camino. A mi hermano también, y le juré que pronto volvería a encontrarlo, aún no consigo ni una cosa ni otra.
Finalmente, crucé la frontera con mi hijo. Con las piernas flojas me acerqué al mostrador con los papeles. En un momento que se hizo interminable, un hombre buscó en un tarjetero si había un motivo para impedirme el paso. Al no hallar nada, me puso los sellos de salida. Busqué la puerta y crucé el puente caminando. Por debajo, el Suchiate corría mansamente, ignorante de que es el punto en el que se separan dos países. Me detuve un segundo para mirar la placa que indica el punto exacto en el que se divide el territorio. Un paso más y no podrían alcanzarnos.
Tapachula nos recibió con un calor intenso. Pasamos la noche en un hotel, yo no pegué los ojos, me ardía el alma y me dolía el cuerpo. Mi niño estaba incómodo. Seguramente había percibido la tensión de esos días. Al día siguiente, nos fuimos en avión al DF, tras sufrir otra vez el escrutinio espeluznante de la migra que me quiso quitar el radio de onda corta porque no llevaba la factura.
Salir de Guatemala fue una decisión muy difícil, una de las más duras que he tomado en mi vida, de esas de las que uno no se recupera jamás. Seré una desarraigada para siempre, aquí o allá. Significó no solamente dejar de ser quien era, vaciarme de significados y volver a inventarme en un proceso que llevó muchos años, sino también abandonar a Marco Antonio, su búsqueda, que hasta hoy día se prolonga infructuosa. Sin embargo, había que hacerlo, de eso dependió seguir con vida. Volver no ha sido posible todavía. Los tres meses se multiplicaron hasta convertirse en 28 años.
Vuelvo a mi ahora de agapantos, lantanas, margaritas. Sumerjo la mirada en sus colores. Podría aficionarme a esta belleza y olvidar que hay inviernos (e infiernos, como ese al que me deslicé suavemente, cayendo en el pozo del alma en el que se guardan los secretos oscuros y los recuerdos más amargos).
Puedes visitar el blog con más artículos de Lucrecia Molina Theissen aquí.

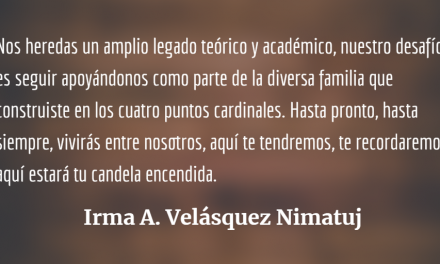
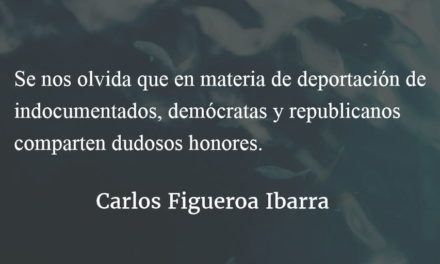



Comentarios recientes