La clase anónima-revolucionaria latinoamericana y Fidel Castro
Sergio Palencia*
Lo que Auguste Blanqui representó para los indomables espíritus europeos del siglo XIX, Fidel Castro lo fue para los revolucionarios latinoamericanos del siglo XX. Ambos se forjaron en las luchas callejeras y en conciliábulos estudiantiles, prestos a desencadenar insurrecciones urbanas. Bautizados en el fracaso y elevados a la historia en los triunfos colectivos, estos dos revolucionarios fueron parte de las luchas populares devenidas figuras heroicas. Es de notar: no hay mayor peso para un ser humano que el impuesto por la responsabilidad de asumir una lucha popular. Su trascendencia es su encadenamiento carnal, similar a la cruz del nazareno. De esto poco sabe nuestra época nacida del derrumbamiento de los horizontes de sacrificio y disposición. Por lo menos de sus ideólogos. Cuando un hombre o una mujer, en tanto individuos históricos, son elevados a la memoria viva de un pueblo, sus acciones se hacen momentos fundadores de un alma colectiva. Son y no son ellos. Por mucho que sus recuerdos concupiscentes sean expurgados por la memoria estatal como eternos luchadores, incorruptibles y probos, sus debilidades son precisamente las que guardan el fuego de una época. El joven Fidel aprendió esto al reconocerse como parte de la lucha de su pueblo. Fue en José Martí que pudo vislumbrar la poesía de la lucha independentista y antiesclavista del siglo XIX en Cuba. El mismo Martí, el eterno adolescente exiliado, se entrañó a su pueblo al morir en el campo de batalla. La luminosidad de una herida personal solo encuentra su verdad en la oculta herida de un pueblo. En la sintonía de tantos tiempos reside un presente disputado a través de un solo instante. Fidel Castro es parte de una generación que en su especificidad humana y geográfica puede ser denominada latinoamericana, una que en un momento de desgarramiento y opresión optó por la incertidumbre. La batalla del Moncada en 1953 resuena como vibración en las alamedas de Salvador Allende en 1971 o el llamado a la rebeldía de Jacobo Árbenz en 1944. Lo trágico como destino en los golpes contra Árbenz o Allende lo asumió Fidel, para Cuba y Latinoamerica, en la victoria contra el ejército mercenario en la Bahía de Cochinos. Esto, no otro, es lo que representó Cuba para muchos jóvenes de los sesentas y los setentas: la posibilidad desde lo imposible, la restitución del mundo en una sola vida, el sacrificio en pos del desbaratamiento de la dominación y las clases. Frente a ellos no solo estaban los ejércitos entrenados por Estados Unidos y la tortura hecha ciencia, sino la nada que todo traga y devora. Ese lapso, ese resquicio, esa ausencia la hicieron suya miles de latinoamericanas y latinoamericanos para atreverse a engendrar algo nuevo pese a todo. Pienso en la Carta abierta de un escritor a la Junta militar, redactada por Rodolfo Walsh en 1977. En su denuncia pública este periodista argentino hizo de su último escrito un acto de verdad contra la opresión: «he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles». Un día después murió acribillado por militares, tan parecidos en eso a sus colegas brasileños, mexicanos o salvadoreños. La verdad es insoportable para quienes se hartan de lo robado a los pobres y discriminados del mundo. Lo supieron en carne propia los obispos Oscar Romero o Juan Gerardi. Eso que se movió en Latinoamerica como un enorme anonimato revolucionario se hizo en Cuba horizonte. Castro no murió en las cañadas del Yuro como el Che sino fue parte de la resistencia organizada de un movimiento devenido Estado. Nadie más perspicaz y sutil que René Zavaleta para distinguir que lo que estaba en juego en Cuba era, en el fondo, la autoconsciencia de la posibilidad de emancipación de las clases oprimidas latinoamericanas: «Que la guerra juntara la lucha por la independencia, es decir, por la nación o sociedad que se estaba constituyendo ahí mismo, y a la vez por la liberación de los negros esclavos, es de un gran significado, porque a partir de ello ser cubano debía significar no ser esclavista y no ser esclavo, desde luego. No son entonces los esclavos los que reciben la libertad de los blancos o mestizo independentistas, sino que ellos mismos conquistan su libertad al luchar por la de Cuba.» Incluso en la Guatemala surgida de la Contrarrevolución del 54′, en las noches se juntaban, a la luz de una candela, jóvenes citadinos para leer las publicaciones cubanas; en las aldeas indígenas algunos sintonizaban la emisora clandestina para escuchar los discursos de Fidel. Sus palabras se movieron por el mundo entero pero con especial fuerza en todos los países latinoamericanos que compartieron los dolores del imperio español, inglés y estadounidense. El fuego de Castro hay que rastrearlo pues en la rabia del esclavo azotado, en la marginación de los artesanos y obreros frente a los hacendados oligarcas, en todo aquel lugar donde hubiese necesidad de constituirse en pueblo histórico. Eso temieron los gobernantes, capitalistas, embajadas: la potencia de una perspectiva, el arrojo de un acto ejemplar en el silencio, el sentimiento de dejar de ser parte de una masa informe explotada y, en su lugar, la constitución de pueblos con decisión propia. De este material vivo pocos saben quienes vieron en Castro un general más o en Cuba un estado-partido empobrecido. El reto de toda reflexión social – y más de aquella que aspira a hacerse entrañablemente social – es desgranar la fortaleza y el mito, el hombre como parte de un pueblo y la estatua de la burocracia. Los juicios son necesarios y deberán ser críticos en tanto puedan ir a la raíz de la constitución del momento particular de un pueblo en su constelación histórica. Las mediaciones no niegan el paralelo en disputa, más bien, como los lentes de una cámara, solo ajustan su visión y perspectiva. De antemano todo esto fracasará si el peso de la reflexión y el estudio se pone unilateralmente en Fidel como héroe y se desdibuja el movimiento de los millones de anónimos latinoamericanos. Son ellos – somos nosotros – quienes podemos optar por lo vivo y arriesgarnos a luchar contra lo muerto y estancado. En la construcción de la comunidad humana universal nuestros héroes y nuestros anónimos, nuestras tragedias y nuestros silencios, solo serán fuerza propulsora si logran hacerse a sí mismos testimonio carnal. ¿Cómo hacerlo? José Martí (XLV ) nos llama a palpar lo vivo en las estatuas. Como palabra encarnada, el fruto es un beso y una instigación a la lucha.
El fuego de Castro hay que rastrearlo pues en la rabia del esclavo azotado, en la marginación de los artesanos y obreros frente a los hacendados oligarcas, en todo aquel lugar donde hubiese necesidad de constituirse en pueblo histórico.
Sueño con claustros de mármol
Donde en silencio divino
Los héroes, de pie, reposan:
¡De noche, a la luz del alma,
Hablo con ellos: de noche!
Están en fila: paseo
Entre las filas: las manos
De piedra les beso: abren
Los ojos de piedra: mueven
Los labios de piedra: tiemblan
Las barbas de piedra: empuñan
La espada de piedra: lloran:
¡Vibra la espada en la vaina!
Mudo, les besé la mano
1. Walsh, Rodolf. (1972 / 2002). Operación Masacre. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, pp. 236
2. Zavaleta, René. (2009). «El Estado en América Latina (1984)» (pp. 321-356) en: La autodeterminación de las masas. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Clacso. Compilador Luis Tapia, pp. 392
3. Martí, José. (1992). «Versos sencillos» (pp. 54-126) en: Obras completas. Volumen 16. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, pp. 365
*Sociólogo guatemalteco. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- Rebelión estamental y el origen del Estado finquero en Guatemala, 1780-1940 - 21 noviembre, 2021
- Motivos de la utopía - 5 octubre, 2021
- Beatificación de catequistas mayas: un juicio político al genocidio en Guatemala - 30 mayo, 2021

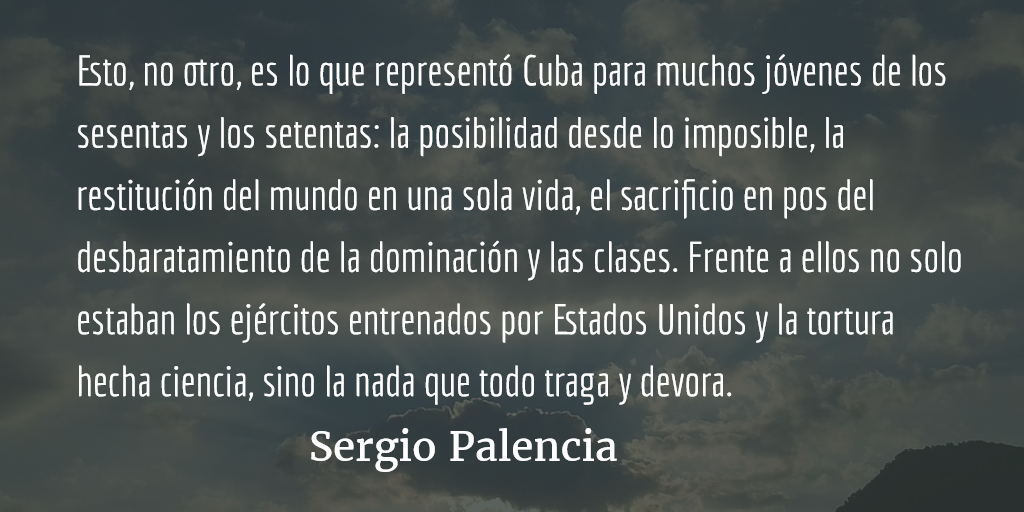
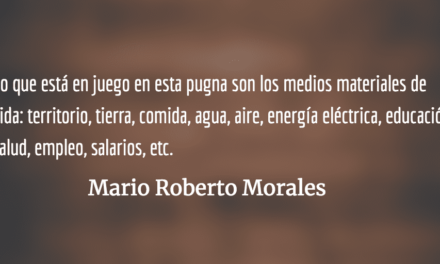


Comentarios recientes