Hacia un cine nacional, regional y “glocal” en Centroamérica
El lenguaje cinematográfico, al igual que el verbal, está constituido por elementos cuya movilidad dentro de la estructura del sistema comunicacional determina el sentido de los significados que el emisor produce. En lo formal, la naturaleza estética y política del discurso fílmico depende, como en el caso de cualquier otro discurso, del lugar que ocupen esos elementos significantes en la estructura del lenguaje cinematográfico. Es así como la ética y la estética del cine se desprenden del manejo que los cineastas realizan de los componentes del sistema significante audiovisual, según las necesidades expresivas y los referentes ideológicos de la época o el momento histórico en que les toca forjar significados cinematográficos. Esta es una verdad de la que cualquier esfuerzo crítico del discurso audiovisual parte para fundamentar la validez de sus enunciados.
En el más reciente volumen de la revista Cine Cubano, correspondiente a los números 177 y 178, de los meses julio a diciembre del año 2010, se reproduce un ensayo fecundísimo del cineasta cubano Alfredo Guevara, titulado “Realidades y perspectivas de un nuevo cine”, el cual fue publicado originalmente en el primer número de esta revista, cuando, en 1960, Guevara, fundador del Instituto de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y de la revista Cine Cubano, elucidaba lo que debería ser un cine nacional en el contexto de una revolución socialista en marcha.
Guevara empieza desligándose de lo que él llama “el valor mecánico y espectacular del cine en su dimensión más primitiva”, refiriéndose al ya entonces alargado debate euro-estadounidense sobre si, por un lado, el curioso invento del cinematógrafo habría de circunscribirse a un futuro financiero y, por el otro, si el cine podía o debía ser considerado un arte. Al pasar por encima de este debate, el autor se inclina por lo que percibe como un “cine de la libertad”, refiriéndose a una ética y a una estética fílmicas remitidas a la indagación audiovisual de las realidades sociales que definen a los países que realizan un cine nacional. Y encuentra ejemplos que lo inspiran para plantear una posible estética del cine nacional cubano en filmes como ¡Que viva México!, de Sergei Eisenstein; en las obras tempranas que Emilio “el Indio” Fernández realizó con el camarógrafo Gabriel Figueroa cuando el cine mexicano era un proyecto ideológico estatal de una revolución institucionalizada, por ejemplo Enamorada y María Candelaria; y en los filmes de Buñuel en los que éste escarba los intersticios menos visibilizados de la España y el México de entonces, como por ejemplo, Las Hurdes (Tierras sin pan) y Los olvidados. Guevara obvia detalles como que Eisenstein nunca pudo montar ¡Que viva México!, así como el carácter melodramático e idealizador del “pueblo” por parte del “Indio” Fernández, e igualmente la tortuosa ideología católica de Buñuel, visible siempre y afirmada sin más por su virulenta oposición a la misma, sobre todo en filmes como Nazarín y Simón del desierto. Pero quizá los obvia porque lo que le interesa es nada más (y nada menos) rescatar elementos éticos y estéticos que le permitan construir un sistema de referencias que coadyuve en la tarea de forjar un cine cubano, tal y como Martí había luchado por construir una literatura nacional, aduciendo que una nación existe hasta que tiene una literatura propia que la expresa y la conforma ideológicamente en el discurso, lo cual implica haber alcanzado una madurez idiomática y, por tanto, histórica e idiosincrática, nacional.
Guevara también encuentra referentes para su tarea en el Neorrealismo italiano, sobre todo en la dimensión crítica y radical de éste, que muestra la raíz de los problemas nacionales explicando dramáticamente sus causas y desarrollos, tal y como los viven los personajes de sus historias. Lo mismo le ocurre con la Nueva Ola francesa, aunque con la salvedad de que de ésta rescata más las audacias formales de sus integrantes que los enfoques y las temáticas, los cuales le parecen ―parafraseando a Simone de Beauvoir― propios de “anarquistas de derecha”; a pesar de lo cual sigue diciendo que, sin embargo, la Nouvelle Vague “ofrece una interesante y válida lección para nuestro cine”. ¿Por qué? Pues porque Guevara define a la Nueva Ola así: “Cine de jóvenes, cine barato, cine sin estrellas, cine que quiere ser rebelde aunque no lo logre totalmente, cine protesta, cine formalmente inconformista, innovador e iconoclasta, se enfrenta a los valores ‘respetables’ y los echa al suelo sin consideraciones de clase alguna”.
Finalmente, Guevara rescata como referente suyo al cine japonés, representado sobre todo por el Kurosawa de Rashomón y Siete samuráis, así como a autores estadounidenses como el Kubrick de Patrulla infernal (Paths of Glory). Y define al cine cubano como un cine que habrá de ser artístico, nacional, inconformista, barato, comercial y técnicamente terminado. Con lo cual dota de ética y de referencias estéticas a lo que habría de ser el cine nacional de su país. En ningún momento alude a lealtades partidarias ni a seguimiento de consignas.
De esto hace 50 años, y de ninguna manera puede equipararse aquella situación de nacimiento de un cine nacional, con el similar fenómeno que ocurre en Guatemala y Centroamérica desde los años 90, a pesar de que hay similitudes que saltan a la vista. Mucho menos sensato sería proponer para nuestro caso la receta que para Cuba ideaba Guevara hace medio siglo. Sin embargo, me parece que, para nosotros, su texto es un referente ineludible en varios sentidos, los cuales me permitiré explicar brevemente a continuación.
El cine guatemalteco es marcadamente generacional porque las tecnologías digitales que permitieron el acceso generalizado a sus soportes coincidieron en su emergencia en el mercado con las generaciones X, Y, Z, Z1 y Z2, para ponerles un nombre entre muchos otros. Y estas generaciones han estado marcadas por un fenómeno global que empezó en los años 50, cuando el “rebelde sin causa” inventado por Hollywood para incluir ideológicamente en el sistema a las acomodadas juventudes urbanas de posguerra, se perfiló para los publicistas y mercadotécnicos de la Avenida Madison de Nueva York, como el prototipo de un sujeto-objeto al que se le podía endilgar la categoría de “joven”, como una entelequia esencialmente diferenciada de quienes eran mayores de 30 años. ¿Para qué? Pues para venderles la posibilidad de ejercer su especificidad etaria por medio de un simulacro de la rebeldía que las juventudes politizadas protagonizaban en el primero y el tercer mundos, tanto en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, como en la revuelta estudiantil francesa de mayo del 68, en las guerras africanas de liberación nacional y en las guerrillas latinoamericanas. La “rebeldía” que la mercadotecnia y la publicidad le ofrecía a los jóvenes acomodados de entonces, se ejercía por medio del consumo disciplinado de productos de contenido light y efectos hedonistas, como la música ya entonces domesticada del rocanrol, los blue jeans, las camisetas y las zapatillas de tenis, así como otras mercancías cuyo valor agregado era su ilusoria capacidad de definir quién era joven y tenía una actitud juvenil “rebelde”, y quien se había quedado congelado en el tiempo como un conservador “cuadrado”. El fetichismo de la mercancía juvenilista fue asumido con entusiasmo masivo por toda suerte de “rebeldes” que deseaban con fervor diferenciarse de sus aburridos papás.
La táctica de la Avenida Madison fue tan exitosa que sigue explotándose por parte de la mercadotecnia y la publicidad hasta la fecha, invitando a los consumidores a “transgredir” lo establecido comprando perfumes llamados Impulse, Libertè o Diabolique, o bebidas híper azucaradas y repletas de cafeína, con nombres que apelan a nociones supuestamente energéticas, como Spark, Red Bull o Adrenaline. Si en los años 60 el mercado cooptó a los Baby Boomers con el rocanrol y la “rebeldía” enlatada, y en los 70 a los hijos de éstos con Plaza Sésamo, los nietos de los “rebeldes sin causa” fueron fascinados por los asexuados y balbucientes Teletubbies en los 90, y sus bisnietos por el colorido Discovery Kids Channel en nuestros días. El código audiovisual (en sus posibilidades más manipuladoras, superficiales y pedestres) había desplazado al código letrado del horizonte educativo, llegando a provocar (con la intensificación mediática de la sustitución del texto por la imagen en los años 90), un intelicidio global que incapacitó a las juventudes para leer y entender lo poco que leían, y las hizo adictas al consumo acrítico de imágenes mediante la vertiginosidad de los montajes y los violentos contrastes de color, luz y sombra, todo lo cual le impide al cerebro del espectador procesar lo que está consumiendo y reduce sus funciones a la recepción pasiva de los mensajes hedonistas de estos discursos. Es el caso del videoclip y del comercial de televisión, cuya estética se trasladó al cine comercial que sigue vigente hasta la fecha como producto de consumo masivo. Los devastadores resultados que esto ha tenido para la inteligencia humana están a la vista en la crisis educativa actual, en la que los estudiantes llegan a sus planteles a negarse a estudiar porque ya son incapaces de hacerlo.
Continúa…
- Los pasos en falso de las buenas conciencias - 27 noviembre, 2022
- Pensar el lugar como lo que es - 23 agosto, 2022
- De falsos maestros y peores seguidores - 8 agosto, 2022


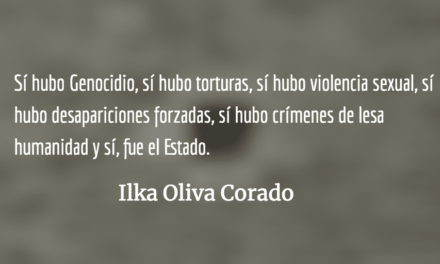
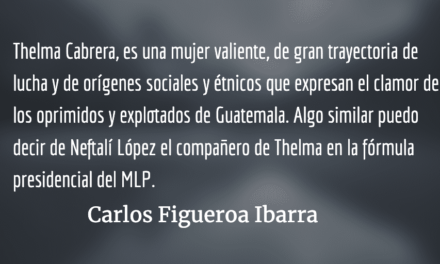
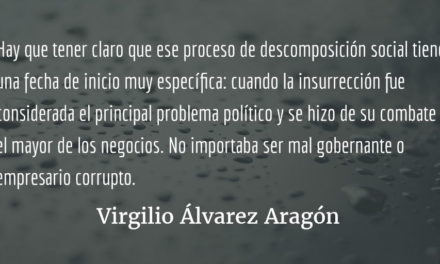

Comentarios recientes