Guatemala, ciudad de contrastes
Carmen Matute.
A veces una vaga melancolía me lleva a caminar por esta ciudad a la que en poemas dispersos he llamado “ciudad de mis pesares”, tal vez porque aquí nací y he vivido toda mi vida, y me ha tocado amarla, sufrirla y padecerla. Por eso también estamos indisolublemente unidas. Mas, Guatemala no es solamente la ciudad de mis pesares, es, a la vez, ciudad de contrastes en la que las precarias viviendas aferradas a los barrancos sobreviven a corta distancia de los edificios de vidrios azulados, ahumados o cobrizos, que se yerguen orgullosos como símbolos de modernidad y prosperidad.
Como toda ciudad latinoamericana, Guatemala es una amalgama de estilos arquitectónicos, un lugar donde convergen sin pelearse el colonial español, el neoclásico y el “art-déco”. Altas paredes y cercos coronados por el “razor -ribbon” resguardan la intimidad y seguridad de la gente. Pero en las calles esta ciudad desamparada nos ofrece diariamente un retablo incomparable, poblado de seres cuyas vidas se desarrollan penosamente en medio de las ventas multicolores.
Caminar por esta ciudad –cantada por el poeta Manuel José Arce que tanto amó su barrio mercedario y sus casas antañonas– tal vez fue hace mucho tiempo uno de los sencillos placeres de sus habitantes. La ciudad, es cierto, era pequeña. No había crecido en la forma confusa en que lo ha hecho, ni el tráfico estaba formado por la actual masa caótica de vehículos conducidos por seres agresivos y neuróticos. El aire era puro, y la contaminación audiovisual ni siquiera era una amenaza. Fácil es imaginar esa Guatemala, que amanecía y anochecía quietamente entre tañidos de campanas cercanas y silbatos de trenes lejanos.
Sin embargo, caminar por la ciudad aún nos depara pequeños regalos inesperados que se ofrecen gratuitos a nuestros ojos: una calle totalmente florecida de matilisguates; las cúpulas de sus viejas iglesias con una pátina dorada por el sol de la tarde; los muros tapizados por buganvillas de un rojo insultante; o tal vez alguien al paso nos da un “buenos días” amable. Aquí el hormiguero humano pulula, trabaja de sol a sol, se gana el pan verdaderamente con el sudor de la frente. Aquí muchos niños trabajan. Otros viven en la calle. Aquí, aún “se ponen inyecciones y sueros; se hacen zurcidos invisibles; se venden tortillas los tres tiempos; se arreglan zapatos; se venden tamales los sábados y paches los jueves, chuchitos, todos los días”. Aquí vivieron –y viven– poetas atormentados, músicos geniales, maestras con alas como ángeles, pintores alucinados, herreros, plomeros anónimos, modistas de barrio, pequeños tenderos. Mendigos, también, y muchos. Aquí en las casonas del centro, se llama a la puerta con la mano de Fátima –herencia española – y las buenas gentes se santiguan cuando pasan frente a las iglesias. En esta mi ciudad desenfrenada, incesante, caótica, menesterosa, alucinada, viciosa, violenta y muchas veces hermosa, nunca hubo murallas para defenderla de extraños. Sin embargo, hay muros inmensos construidos ladrillo por ladrillo con desigualdades que irremediablemente separan a sus habitantes.
Aquí vivieron –y viven– poetas atormentados, músicos geniales, maestras con alas como ángeles, pintores alucinados, herreros, plomeros anónimos, modistas de barrio, pequeños tenderos. Mendigos, también, y muchos.
- A vuelo de pájaro. Carmen Matute. - 25 julio, 2017
- El oficio de escribir. Camen Matute. - 6 junio, 2017
- Guatemala, ciudad de contrastes. Carmen Matute. - 29 agosto, 2013

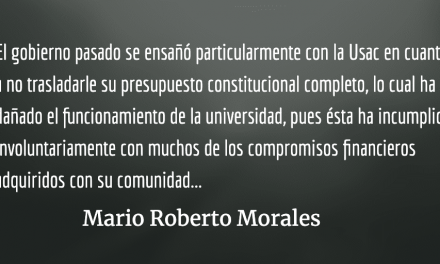
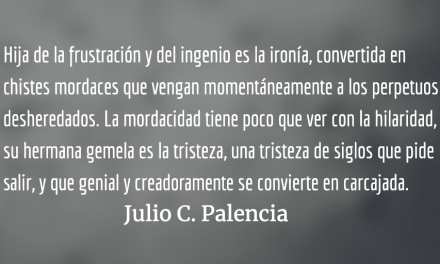
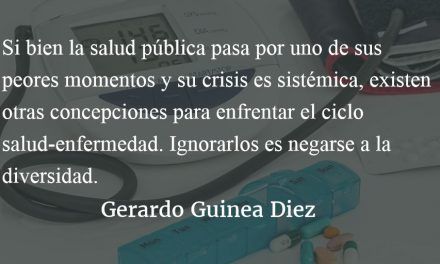


Comentarios recientes