¿Estamos presenciando la reconstrucción del autoritarismo?
El Gobierno de Jimmy Morales, responsable histórico de cerrar el proceso de repliegue de las fuerzas militares en la vida nacional, ha trazado una ruta opuesta y la amenaza de volver a la represión y el autoritarismo es latente.
Bernardo Arévalo
La militarización de la política y la politización del Ejército
Una de las transformaciones mas notables en la sociedad guatemalteca de posguerra ha sido la medida en que se puso fin a la militarización de la política y de la sociedad inherente al estado contrainsurgente. Por efecto combinado del proceso de democratización que se inicia en los años ochenta y del proceso de paz de los noventa, el poder político pasó de manera gradual y progresiva del alto mando militar que lo detentaba de facto durante la época contrainsurgente a las autoridades civiles electas que, a partir de 1996, lo han detentado de facto y de jure. El Ejército de Guatemala dejó de controlar la política del país mediante instrucciones o condicionamientos a las acciones de las autoridades electas democráticamente, y abandonó las funciones que le corresponden a la institucionalidad civil del estado para replegarse a tareas en el ámbito de la seguridad.
Este reacomodo político de la institución militar ha quedado a veces obscurecido por dos fenómenos. El primero ha sido la participación activa de militares en situación de retiro en la política partidaria, así como la participación de oficiales en activo y en retiro en redes criminales integradas por delincuentes de todo tipo y funcionarios públicos. Sin ir más lejos: Jimmy Morales llegó al poder rodeado de un círculo de militares retirados de tercer orden y dudosa reputación, utilizando un cascarón electoral originalmente creado por un grupo de militares en retiro.
Aunque esta presencia a menudo sonsaca las aprehensiones y los temores que como guatemaltecos desarrollamos sobre la institución militar durante el largo invierno del autoritarismo, en realidad se ha tratado de participaciones a título individual de oficiales retirados o en activo en aventuras políticas o criminales, y no la manifestación de una voluntad institucional que lleva al Ejército como tal a tomar opinión, posición y acción en el escenario político del país. Es más, como lo evidencian los casos judiciales de involucramiento de militares en activo en casos de corrupción de todo orden, y las críticas internas que de forma más o menos explícita comienzan a filtrarse al debate público, la institución militar ha sido penetrada por dichas redes políticas y criminales que la secuestran, subordinan y corrompen como lo han hecho con las demás instituciones -legislativas, ejecutivas y judiciales- del estado. Lo militar en la política guatemalteca de los últimos veinte años ha sido mucho más personal que institucional.
El segundo fenómeno que oscurece este cambio ha sido la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Producto de la debilidad de las instituciones civiles para dar respuesta a la ola de violencia que se disparó a partir de la segunda mitad de los noventa, las autoridades políticas del país recurrieron a las fuerzas militares para acompañar las tareas de patrullaje y presencia territorial de la Policía Nacional Civil. A medida que los esfuerzos de fortalecimiento institucional de la PNC fueron avanzando, el acompañamiento militar -que nunca respondió a razones técnicas sino a criterios políticos- se evidenció como innecesario. Es más, la continuación de su involucramiento en estas funciones ponía en riesgo la consolidación de la institucionalidad civil responsable en la materia, a la vez que erosionaba la capacidad de las fuerzas militares de cumplir con las funciones de resguardo de la soberanía territorial que le son propias. En consecuencia, y gracias a la presión de expertos en la materia nacionales e internacionales, comenzó a implementarse un plan de repliegue gradual de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública cuya fase final le correspondía realizar al gobierno de Morales.
En su lugar, el gobierno ha ido adoptando una serie de medidas que pretenden instrumentalizar al Ejército en el marco de sus maquinaciones políticas. Si bien presiones internacionales directas le impidieron al gobierno abortar el repliegue de las fuerzas militares de las tareas de seguridad ciudadana, su implementación a regañadientes no ha redundado en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza que se procuraba originalmente, y en este sentido, menoscaba la funcionalidad y el profesionalismo de la fuerza militar del estado.
La participación al más alto nivel del gobierno en los turbios arreglos salariales del alto mando de turno, la clientelización de ascensos y nombramientos en la carrera militar -práctica que no inventó pero en la que se regodea-, el intento de forzar el reclutamiento para funciones policiales de militares de baja sin las capacidades ni la formación establecidas legalmente, la manipulación de las reglamentaciones de las instituciones de seguridad estatal para diluir las diferenciaciones estratégicas y operativas entre funciones de seguridad civiles y militares, y la utilización de la presencia militar -en las calles y en los salones del Palacio Nacional de la Cultura- como elemento intimidatorio, evidencian la manipulación de la capacidad militar del estado en sentido contrario de los valores y las leyes que nos orientan como comunidad que aspira a ser plenamente democrática.
Morales vuelve a caer en el patrón latinoamericano de intervenciones militares que tienen su origen en la incapacidad de los políticos civiles. El siglo XX está plagado de regímenes surgidos de las urnas que, agobiados por las crisis recurrentes y profundas a los que su propia incapacidad y codicia los empujaba, terminaban ‘invitando’ a los militares a sentarse a la mesa del poder político para ‘estabilizar’ la situación y resolver la crisis mediante recursos de fuerza. Pero una vez sentados en la mesa del poder, a los militares les costaba abandonarla. Convertidos en actores políticos, los militares trasladaban sus particulares concepciones y capacidades al escenario de lo público, convirtiendo la política en una guerra en la que la violencia a favor y en contra del estado terminaba sustituyendo cualquier intento de interlocución no armada. Es lo que entendemos por militarización de la política. Lo que sigue lo conocemos trágicamente bien: mas de doscientos mil víctimas mortales nos lo recuerdan.
Pero es una intervención que también afecta a la institución armada misma: toda militarización de la política implica la politización del Ejército. Llevada a tomar partido en los debates políticos de la sociedad, la institución se fracciona y se divide. Si bien en un comienzo pueden ser las decisiones de la alta oficialidad de turno la que oriente su intervención, a medida que pasa el tiempo los oficiales van tomando partido por alguno de los bandos políticos existentes en la sociedad, con consecuencias que comienzan minando cualquier intento de manejo meritocrático de la carrera militar y erosionando el profesionalismo de la institución, y terminan fraccionándolo en intereses de toda índole -desde lo ideológico hasta lo espurio- que más allá de debilitarlo pueden terminar dividiéndolo. Baste recordar que la primera guerrilla guatemalteca surgió dentro de las filas del Ejército de Guatemala. Y en sentido contrario, cuando el Ejército se niega a prestarse al juego político y se coloca dentro de la legalidad democrática, las pretensiones autoritarias de civiles incapaces de establecer una gobernabilidad democrática se desmoronan: fue el caso, hace veinticinco años, del felizmente fracasado autogolpe de Serrano Elías.
Dos fenómenos adicionales complementan el marco de acciones que apuntan a una restauración de las formas autoritarias del poder en nuestro país por el actual gobierno.
El primero, la destrucción de la institucionalidad estatal de la seguridad
Hasta este momento, los ciudadanos hemos estado medianamente protegidos por un entramado legal e institucional de seguridad que se ha venido construyendo desde la década de los ochenta, y que procura impedir la arbitrariedad en el uso de los recursos de fuerza del estado. Esta construcción resultó del reconocimiento una verdadera democracia requería sustituir el andamiaje legal e institucional heredado del estado contrainsurgente por uno que respondiera a los principios y objetivos de una comunidad democrática. Es un esfuerzo que, además de implicar la inversión de enormes cantidades de recursos materiales, se ha llevado a cabo como producto de la colaboración entre actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, civiles y uniformados. La construcción gradual y progresiva de conceptos y prácticas de seguridad democrática le han permitido a nuestro país evitar las trampas de las políticas de ‘mano dura’, cuyo único efecto es multiplicar los niveles de violencia en la sociedad, o de la represión violenta de la protesta ciudadana pacífica, que destruye la institucionalidad democrática y la confianza entre autoridad política y sociedad.
Es cierto que nuestro entramado institucional es imperfecto e inacabado, con problemas para controlar la violencia que la sociedad ejerce contra sí misma y para evitar la ‘privatización’ de los recursos de fuerza del estado en el marco de fenómenos como el crimen organizado y la delincuencia común, la violencia social armada ejercida por las maras, o las agresiones -incluso mortales- contra activistas sociales como defensores de derechos humanos, líderes comunitarios o ambientalistas. Pero a pesar de sus limitaciones, en los últimos nueve años las tasas de violencia homicida se ha reducido progresivamente, año con año, lo que haría suponer que algo se ha venido haciendo bien en el ámbito de la seguridad pública en general y en el desarrollo de la PNC en particular. Y lo que es fundamental, el surgimiento de estas instituciones ha implicado el desmantelamiento la estructura que viabilizaba la violación sistemática de derechos humanos por el estado -la esencia de cualquier estado autoritario- que ha caracterizado la mayor parte de nuestra historia nacional.
Las ciencias sociales nos enseñan que el punto de inflexión central en la ruta histórica hacia sociedades prósperas y pacíficas es el momento en que la gobernabilidad del estado deja de requerir del poder coercitivo y descansa en la legitimidad que le otorgan sus ciudadanos. Parecía que, en la coyuntura crítica de las dos últimas décadas, habíamos comenzado a avanzar en esa ruta. En términos de la construcción de una institucionalidad democrática, es un esfuerzo que habría que profundizar.
En su lugar, el gobierno se ha empecinado en revertir los avances, descabezando la cúpula de la Policía Nacional Civil; abandonando normas y procedimientos establecidos que son esenciales para la profesionalización de la función policial; deteniendo el reforzamiento del despliegue militar en fronteras; promoviendo la reintegración solapada de la fuerza militar en funciones de seguridad pública; proponiendo políticas manoduristas que ya se han evidenciado como ineficaces y peligrosas en otros contextos; propiciando legislación contradictoria con el marco de seguridad democrática vigente; ignorando los asesinatos cometidos contra activistas sociales en los departamentos.
El segundo, revivir la categoría del ‘enemigo interno’
En los estudios de seguridad, se define ‘securitizar’ el acto mediante el cual las autoridades políticas de un país ‘ubican’ un tema determinado en el ámbito de la agenda de seguridad. Al hacerlo, lo califican como foco de ‘riesgos y amenazas’ que el estado debe prevenir, contener o neutralizar. Es un acto con un importante componente discursivo: es por medio de declaraciones públicas -orales y escritas- como las autoridades trasladan un tema de la agenda pública ‘regular’ a la agenda ‘de seguridad’, lo que las convierte en objeto de medidas de excepcionalidad y urgencia, normalmente asociadas con la aplicación de coerción o violencia por las instituciones del estado.
En nuestro caso, funcionarios de gobierno de distinto rango han hecho declaraciones constantes calificando las amenazas a la seguridad ‘de la Nación’ que supuestamente comportan el comisionado Velázquez, la CICIG misma o las manifestaciones ciudadanas de protesta. Dos ejemplos: el primero, la absurda calificación de una persona, Iván Velázquez, como amenaza para la seguridad de la nación por el Consejo de Nacional de Seguridad. Absurdo desde el punto de vista técnico de la seguridad. Insustentable desde el punto de vista jurídico. Infantil desde el punto de vista político. Pero dio el asidero burocrático para la declaración presidencial que prohibió su ingreso al país.
El segundo: hace algunos días, un viceministro de Gobernación negó información a una investigadora que lo entrevistaba aduciendo que la institución para la que trabaja es muy crítica, y por ende es un riesgo de seguridad. La institución en cuestión es un centro especializado en temas de criminalidad y violencia, cuyo trabajo posee un alto nivel de solidez técnica ampliamente reconocido, cuyas críticas a la gestión gubernamental en la materia son formuladas a partir de criterios científicos y técnicos fundamentados, no políticos. No se trata de una organización criminal, de un grupo terrorista, o de una banda de delincuentes. Pero -dice el viceministro del ramo- es una amenaza a la seguridad porque es muy crítica. Es decir: la crítica -especialmente si se apoya en evidencia científica- amenaza a la seguridad.
Ambas declaraciones son totalmente contrarias a los principios democráticos que orientan la acción de seguridad del estado en el entramado legal vigente, como ha sido establecido ya en análisis especializados sobre el tema. Son medidas ancladas en concepciones de seguridad superadas conceptual y legalmente, y que se hacen al mismo tiempo que se intenta revivir el marco ideológico que las sustentó en el pasado. El trasnochado discurso sobre ‘comunistas y anticomunistas’ que había ido quedando relegado a las trincheras marginales del debate público, intenta ser rescatado por los operadores del gobierno para restablecer artificialmente un enfrentamiento maniqueo cuyo único objetivo es distraer la atención sobre el problema de fondo: la corrupción que corroe las instituciones del país. (Que sus mejores socios en el intento de desvanecer la importancia central para la construcción democrática de la lucha contra la corrupción, se encuentren en alguna trinchera igualmente febril en el extremo opuesto, es arena de otro paradójico costal).
Pero el discurso tiene consecuencias prácticas. Repetidas una y otra vez en el discurso oficial, las declaraciones que califican como fuente de riesgo y de amenaza a la seguridad la lucha contra la corrupción, la oposición política, el activismo ciudadano, la crítica periodística, la investigación académica, o cualquier acción, organización o persona que obstaculicen las acciones y los intereses del gobierno, es que deslegitima sus acciones, cuestiona sus intenciones, y los constituye en ‘enemigos públicos’ o ‘enemigos internos’: sospechosos ideológicamente, sediciosos desleales con la patria, vendidos a los intereses extranjeros, malos guatemaltecos que solo siembran desunión.
Son calificaciones que justifican convertirlos en objeto de la acción de las instituciones del estado responsables de la seguridad: seguimiento, escucha, investigación, coacción. Y que dan lugar a la ‘securitización’ del espacio público mediante despliegues de fuerza desproporcionados e injustificados, como el absurdo espectáculo observado en la víspera del aniversario de la Independencia, cuando el gobierno desplegó ante la posibilidad de disturbios asociados a protestas ciudadanas un dispositivo que en democracias solo se observa cuando hay amenazas de atentados terroristas en grado inminente.
La Guatemala de los albores del siglo XXI no es la misma de mediados del siglo XX, pero la historia es patrón de acciones y relaciones del que una sociedad se puede ir desprendiendo sólo gradualmente, raramente de golpe. Cuando las sociedades llegan a la coyuntura crítica que les permite escoger entre una ruta que confirma los círculos viciosos de su pasado, u otra que la embarca en un nuevo destino, la responsabilidad de encauzarse en una u otra dirección recae en sus gobernantes y en sus ciudadanos.
Las acciones alrededor de las cuestiones de seguridad nos indican que Jimmy Morales y su gobierno parecen haber tomado ya la decisión de querer reencauzarnos en la dirección del autoritarismo: la securitización maniquea del discurso, el desmontaje del entramado legal e institucional de la seguridad democrática en curso, y la reintegración de la fuerza militar del estado como recurso para la gobernabilidad no dejan lugar a dudas.
Aisladamente, cada medida podría ser interpretada como un error de mayor o menor seriedad, producto de la falta de experiencia y del desconocimiento técnico de los personajes improvisados e incapaces que encabezan importantes dependencias del sector público. O como ‘manotazos’ desesperados resultantes del apresuramiento y la obnubilación de un equipo político incapaz de navegar las agotadas aguas de una crisis que ellos mismos han sembrado. Y de hecho, estas medidas han sido adoptadas gradualmente, sin relación manifiesta entre una u otra, sin referencia a un marco explícito de objetivos y propósitos claros de política sectorial en el ámbito de la seguridad.
La sombra del autoritarismo
Pero en su conjunto, estas medidas configuran una política regresiva cuyo efecto erosiona los avances que, en el manejo de las cuestiones de seguridad, se han venido realizando en Guatemala desde hace más de tres décadas, y que se encuentran plasmadas en principios y normas establecidas en la Constitución, en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en los Acuerdos de Paz, y en una larga serie de leyes y regulaciones sobre el funcionamiento del aparato de seguridad del Estado emitidas en las últimas décadas, como por ejemplo, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
Su efecto es regresar a la sociedad guatemalteca a concepciones y prácticas de seguridad de raigambre autoritaria, en las que la seguridad de las personas se subordina y se sacrifica a los intereses de estabilidad política de regímenes autoritarios carentes de legitimidad democrática, como sucede en Nicaragua o en Venezuela. Treinta años de esfuerzos políticos, financieros y técnicos invertidos en el desarrollo de una institucionalidad estatal democrática que funcione con responsabilidad y eficiencia, tirados por la borda del navío al garete que es este gobierno.
Salvo que, por supuesto, como ciudadanía asumamos el reto de impedirlo, ejerciendo todos los espacios de acción democrática que el sistema nos otorga. No es que como ciudadanía no hayamos tomado posición: las encuestas indican claramente que la gran mayoría de la sociedad favorece la continuidad de la lucha contra la corrupción a la que el gobierno de Morales manifiestamente se opone. Pero la opinión, desprovista de acción, no basta. Es tiempo de actuar.
Fuente: [https://nomada.gt/blogs/estamos-presenciando-la-reconstruccion-del-autoritarismo/]
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
- ¿Estamos presenciando la reconstrucción del autoritarismo? Bernardo Arévalo - 10 noviembre, 2018
- Encomio de la mujer desobediente. Bernardo Arévalo. - 15 noviembre, 2016
- Lo que nos une y nos separa de 1920 y 1944. Bernardo Arévalo. - 19 octubre, 2016

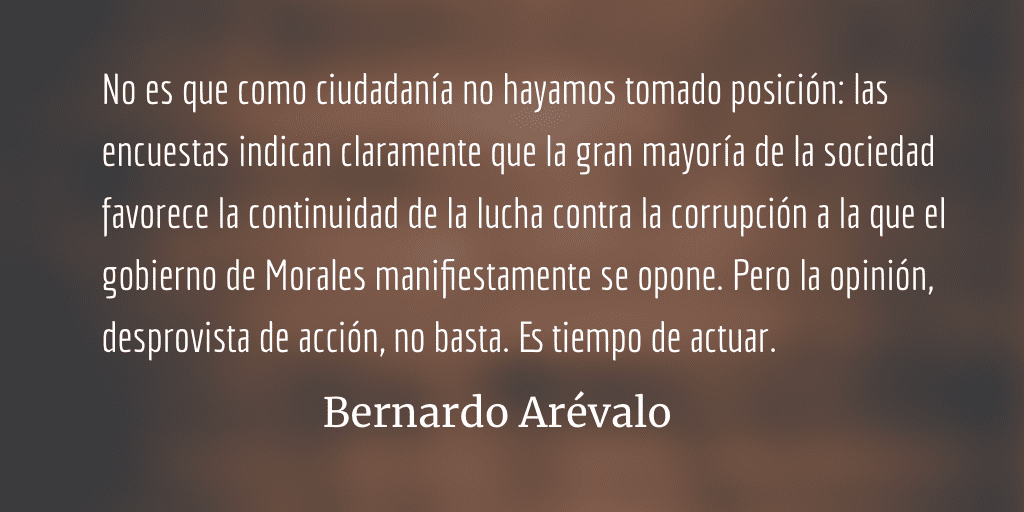
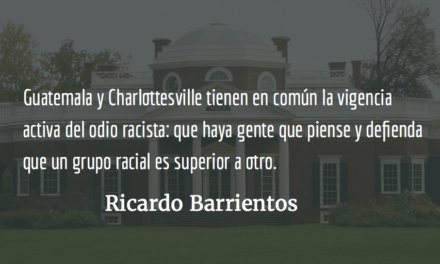


Comentarios recientes