Esta es una historia fantástica y maravillosa y no me la contaron. Se trata del transmetro capitalino y los varios milagros de los que fui testigo. Era viernes por la mañana y debía trasladarme a la oficina, pero no tenía quien me llevara, grave cosa en Guatemala para una capamediera que ya no está acostumbrada a posar su trasero en autobuses y menos en los de aquellos mundos.
Estaba de pie, en la banqueta –o acera, depende de dónde se diga-, dudosa. Frente a mí se detiene una cafetera roja, que está a punto de caerse a pedazos, de esas a las que suelen matarles a los pobres pilotos y sus ayudantes. Cruzo la mirada con uno que otro pasajero. Parece gente tranquila. El diablillo que me mal aconseja me susurra al oído (“¿y si te subís?”), pero pudo más el miedo (“¿y si me asaltan?”). Fue entonces que me decidí a caminar hasta el transmetro.
Para llegar a la estación más cercana, la del ferrocarril, debía caminar bastantes cuadras, la mayor parte por la destrozada 18 calle. El diablillo malo ya no me susurraba, me gritaba que sí podía hacerlo, de modo que eché a andar. Con temor controlado pero segura de que era una persona más que podría sumarme a las estadísticas de víctimas de la criminalidad que han dado la vuelta al mundo con el asesinato de Facundo Cabral, trayéndonos la merecida fama de ser uno de los países más violentos del mundo.
¿Tenía miedo? No. Más bien, certeza de que algo podría pasarme. Caminé expectante y resignada, volviendo la cabeza para ir, según yo, controlando la situación y previendo de donde podría llegar el golpe. Qué ridiculez. Casi no había gente en la calle, aunque la cantidad aumentó en la medida en que me acercaba a la estación. A esa altura, la 18 está bordeada de toda clase de ventas callejeras propias de una ciudad tercermundista, desde paraguas oportunos hasta tacos y bebidas, lo que usted quiera.
Ya cerca de mi destino inicial, apuré el paso, crucé la calle y llegué sana y salva a buen puerto. Allí empezaron los milagros. El primero de ellos: la estación estaba limpia, impecables los pisos y también las paredes de vidrio, intactas. ¿Es Guatemala? Pago un quetzal introduciendo la moneda en una ranura y entro al andén. Me voy derechito a la puerta y me asomo, luego, vuelvo a ver a mi izquierda. ¿Es cierto? Meto mi cola entre las piernas y me coloco al final de una ordenada fila. Entonces, decido no tomar más iniciativas y observar lo que hacen los demás.
En eso estaba cuando llegó el autobús verde perico, grande, articulado, y no tuve la suerte de que lo manejara el rubio y criollo alcalde, como me contaron que sucede a veces, con aires de leyenda, cuando comenté mi aventura. Otro milagro: nadie empuja para entrar o salir, no hay codazos ni pisotones, como los que muchas veces me tocó aguantar para subirme a un ruletero. Es más, ¡nos esperamos a que baje la gente sin obstruir el camino queriendo entrar al mismo tiempo!
Ahora sí, entramos. El interior del autobús me recordó los vagones del metro mexicano en su estructura y en que brilla de limpio. Igual que en el metro del DF, suena un pito y se cierran las puertas. Empieza la segunda parte de mi aventura, que no es otra que la de millares de guatemaltecos y guatemaltecas que salen diariamente a las calles sin saber si volverán indemnes a sus casas. Quien puede, tiene carro y se resguarda en él como si fuera una extensión de su casa. Andar en carro, con las puertas trabadas y los vidrios polarizados subidos, crea una falsa sensación de seguridad. Y así va todo el mundo, buscando la manera de no volverse loco de miedo, encomendándose a Dios, con sus medallas en el cuello, la Magnífica doblada en la cartera, santiguándose frente a cada iglesia y rezando “y líbranos del mal” a cada paso. Entre quince y veinte personas no lo logran cada día, a pie o en carro caen víctimas de las balas. La violencia es de lo poco que se democratizó en Guatemala después de la firma de la “paz”, pero la mayoría de los muertos los sigue poniendo la gente pobre.
“El transmetro es seguro”, me dice una joven con la que me pongo a conversar. Vamos de pie después de haber cedido nuestros asientos marcados como preferenciales para personas mayores, con niños pequeños o con discapacidades. Otro milagro. “Viajo todos los días desde que empezó y nunca ha visto un asalto”. Ella se siente bien, se siente segura en este medio del que hay –me decía un amigo, Daniel- dos tipos: el “viaypi”, que circula por la 6ª. Y 7ª. avenidas de las zonas 1, 4, 9 y 13, y el otro, que viene desde el sur de la capital, por la Bolívar. La seguridad no es ilusoria. La estación está vigilada por policías y cámaras, al igual que el interior de los autobuses.
Ella además de segura, se siente respetada y, a su vez, respeta. Es tratada con amabilidad y se comporta de igual forma. Las condiciones de seguridad, limpieza y trato convierten al transmetro en un medio capaz de transformar comportamientos. Es un espacio en el que las personas no son ganado, sino ciudadanos y ciudadanas aunque sea por el corto lapso que dura el trayecto.
Llegamos a nuestra estación, nos bajamos y, apresuradas, nos despedimos y caminamos en busca de resguardo. La calle es peligrosa.
Visita el blog de Lucrecia Molina Theissen aquí.



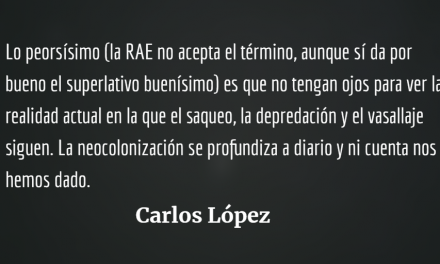

Comentarios recientes