Sobre El tiempo principia en Xibalbá, Luis de Lion
El proyecto literario que compartí con Luis.
Fui testigo de la hechura de la única novela de Luis de Lión, El tiempo principia en Xibalbá, de la misma manera en que él atestiguó cómo escribía yo Obraje, la primera de las mías. Ambos habíamos decidido hacer dos narraciones circulares o esféricas, una que expresara las problemáticas indígenas y otra que hurgara en las ladinas, según ambas nos concernían a Luis y a mí. Las escribimos al mismo tiempo. La mía ganó el primer lugar en el Premio Centroamericano y del Caribe de Novela de 1971, en Quetzaltenango, y la de Luis obtuvo el segundo lugar en 1972 (el primero fue declarado desierto). Ambos desechamos nuestras novelas porque creímos en las descalificadoras críticas que nos hicieron algunos “amigos” de entonces. Una versión primeriza de la de Luis se publicó en Guatemala en 1985, un año después de su secuestro y desaparición forzada por parte del Ejército Nacional, y luego, en 1997, apareció la versión que recogía su última corrección del original. Mi novela ―cuyo manuscrito estuvo perdido durante 23 años debido a las vicisitudes de la lucha armada― vio la luz en México en el 2010.
De Luis fue la feliz idea de “matar a Miguel Ángel Asturias” leyéndolo más y de mejor manera, a fin de comprender su inmenso aporte ¬―ya aplastante e inmovilizador para entonces (1972)―, a fin de no imitarlo sino, por el contrario, partir de lo que había logrado para hacer algo distinto y honrarlo así de manera consecuente. De él fue la idea, pero a mí me tocó escribir la especie de manifiesto generacional que se titulo precisamente “Matemos a Miguel Ángel Asturias” y que causó un revuelo tal, que todavía sigue provocando controversias.
A Luis le interesaba hallar una expresión personal que diera cuenta del mundo indígena que él conocía por experiencia vital, sin caer en los hipnóticos artificios vanguardistas de Asturias. Una clave la encontró en José María Arguedas, otra en el Agustín Yáñez de Al filo del agua y otra en Rulfo. Con estas armas pudo asumir la influencia de Asturias sin pena ni culpa, aunque cuando terminó su novela me confesó sonriendo con picardía: “No pude, vos. El viejo (Asturias) se me coló por todos lados, junto con el Popol Vuh.”
Las frases de Luis eran hondas en medio de su aparente superficialidad jocosa. Una vez me dijo: “Yo supe que era indio hasta que bajé a la Antigua; antes era persona”. Y cuando le mostré unos relatos míos, escritos según las estéticas del realismo mágico y con personajes indígenas, se me quedó viendo con su sonrisa de siempre y murmuró: “Están bonitos, vos, pero mejor dedicate a tus ladinos y dejame los indios a mí”. Otra vez, le cité una frase de Cardoza según la cual “El perro es el indio del indio”, y Luis, como impulsado por un resorte, exclamó: “No es el chucho, vos. Es la mujer”. ¿Cómo no hacerle caso en cuanto a aquello de “dejarle los indios a él”, si su experiencia vital lo autorizaba a escribir sobre ese mundo lacerado por la explotación económica y la opresión cultural? Sin embargo, el problema que enfrentábamos los dos era que ni los indios ni los ladinos constituían mundos aparte sino, muy por el contrario, universos interconectados y articulados de miles de maneras híbridas y mestizas que, a pesar de no borrar las diferencias ni las discriminaciones, nos hacían compartir realidades económicas, culturales y políticas, las cuales, tanto en su caso como en el mío, convergieron en la juvenil militancia idealista de izquierda para cambiar el país y solucionar sus problemas.
Fue en este marco cultural y político que Luis y yo quisimos pintar la ruralidad guatemalteca ya tocada de lleno por la modernidad, pero que retenía las mentalidades premodernas con las que la población asumía las novedades de una nueva era que no acababa de desplazar el pasado a pesar de sus insistentes prédicas futuristas. Él lo quiso hacer reinventando su pueblo desde la perspectiva de un indio. Y yo, reinventando el mío desde la de un ladino. Ambos tratamos de escribir lo que entonces entendíamos como “antinovelas”, es decir, narraciones estructuralmente dislocadas y enunciadas “desde dentro” del entorno social que abordaban y con las voces mismas de los protagonistas. Los dos intentamos hacer narraciones “esféricas” y no lineales, porque concebíamos que lo concreto no empieza ni termina, sino sólo se mueve. La plena modernización de la novela guatemalteca culminaría en la segunda mitad de los setenta, pero el proceso empezó con estas dos obritas.
Cuando pienso en la monumentalidad de Al filo del agua y en el corto aliento de las novelitas que hicimos Luis y yo bajo su influjo, y en que Carlos Fuentes había publicado La región más transparente en 1958 pero que no fue sino hasta la segunda mitad de los años setenta que pudimos asimilar el aporte del Boom y escribir novelas estéticamente independizadas de la influencia de Asturias y contemporáneas de la literatura del resto del mundo, me doy cuenta de las frustrantes consecuencias del aplastante peso del aislacionismo cultural que los regímenes oligárquico-militares han impuesto en mi país y de la ingrata cuanto necesaria tarea que tuvimos que asumir: poner al día una literatura rezagada.
Las claves de su novela
Luis repitió muchas veces que él había descubierto que era indio cuando bajo a la Antigua desde su aldea San Juan del Obispo. Decía que mientras vivió su niñez en la aldea, esa pertenencia étnica, tanto más dolorosa cuanto más incursionaba en el mundo ladino, no existió para él como diferenciada, pues el polo de comparación tampoco existía en su imaginario. En su novela, Luis expresa el trauma de la ladinización como un dejar de ser indio ante los indios y un no poder dejar de ser indio ante los ladinos. Se trata de un limbo, una tierra de nadie parecida a la del ladino colonial la que pisa el indio ladinizado: una crisis de identidad que se disuelve en el alcoholismo y la violencia. Con este tema, se lanzó a construir una novela que le debe a la tradición literaria latinoamericana mucho de su originalidad: de Rulfo interiorizó cierta visión fragmentaria de la intemporalidad ficcional; de Yáñez, el muestreo en estampas; de García Márquez los tonos nostálgicos al describir la vida rural; de Flavio Herrera, el tremendismo sexual; de Asturias, los momentos mágicos; y de Arguedas, la posición de mestizo conflictuado, escindido desde la que narra su historia.
El libro alcanza su clímax cuando un indio que se ha robado la estatua de la Virgen de Concepción, se desnuda y empieza violarla. En el acto mismo, en las tribulaciones del violador y en la llegada de todos los demás a su casa, así como en la actitud cínica y desenfadada de la Virgen ―quien, luego de condescender de buen grado a hacer el amor y ser calificada de puta por el autor y por los personajes, les advierte a los indios que no esperen similares favores para todos—, se expresa el conflicto de la aculturación: el sentimiento de inferioridad ante al conquistador y ante el criollo y el ladino: ante sus deidades y sus símbolos de poder, ante el ideal de belleza eurocéntrico que el indio no percibe como criollo sino como ladino. Pero a pesar de todo, es un indio el que logra poseer a la Virgen ―la única ladina del pueblo, según el autor―; es uno el indio que logra cumplir el sueño colectivo de hacer suya la otredad ansiada, el espejismo del esclavo ante el amo (ser como éste para oprimir a otros como el amo lo oprime a él). Ciegos, no son los hombres quienes perciben el problema, sino las mujeres.
La obtención de la ladina es el ideal imposible cumplido con dolor. Pues la ladina (o criolla) representa para el indio un ideal opresivo, humillante, destructivo, autonegatorio y sin embargo deseable. Aquí, en la denuncia de esta mentalidad acomplejada brota la crítica y la autocrítica indias (no “mayas”) de Luis de Lión, quien asumió la indianidad trastocando su sentido despectivo y dotándola de una dignidad y un orgullo rebeldes que fueron desconstructivos tanto de la ladinidad como de sí misma. En sus últimos años, Luis escribió poemas en los que el mismo problema quedó plasmado en un lenguaje menos desgarrado y más conciliado con su transculturación, su mestizaje y su hibridación cultural. Por ejemplo, el dedicado a Brigitte Bardot.
El acto de asumir la “occidentalidad” inevitable, así como la indianidad conflictiva, es lo que Luis elabora literariamente. Su expresión es anterior a los planteos posmodernos de un ingreso de los indígenas en la modernidad conservando una recién construida identidad “maya.” Su obra constituye la expresión del desgarramiento que algunos indígenas han suturado ilusoriamente con su incursión en el mercado de la solidaridad internacional, promovida por las potencias colonizadoras que él combatió sistemáticamente desde su militancia de izquierda.
La negación del “otro” como recurso de autoafirmación constituye el mecanismo-eje del conflictivo mestizaje guatemalteco: la negación del indio que todo ladino lleva dentro (por razones originarias, coloniales, de mestizaje) y la negación del ladino que todo indio aborrece pero que tiene de modelo impuesto por la colonización, la explotación capitalista y la opresión cultural moderna, es una negación inútil. Ni los indios ni los ladinos quieren asumir que el “otro” habita en ellos mismos, y que el malestar de la cultura mestiza (indioladina) radica en la infructuosa negación de su incorporada “otredad”.
Luis planteó ese conflicto desde una perspectiva del indio. Los ladinos deben hacerlo también, asumiendo que si aborrecen al indio es porque quieren negar que, como en el cuento de Francisco Méndez, un “indito” hacer sonar una sonaja en su corazón y lo anima. Se evitaría así otra reacción ladina que es cara de la misma medalla: la de la autonegación expiatoria y el autodenigramiento culposo para ensalzar artificiosamente al indígena, especialmente visible en la progresía políticamente correcta de intelectuales y artistas criollos y ladinos. He aquí, para su pesar, una novela que corre de adelante hacia atrás, como metáfora de la involución que su autor percibía en nuestra modernidad colonizada. No hay en ella nada de folklorismos idealizadores ni de ofrecimientos de “buen salvaje”, sino una visión de primera mano ―y desde la indianidad― de nuestro mestizaje conflictivo.
La ladinidad primero y la “occidentalidad” después han sido los espejismos que los indígenas han ansiado y han odiado porque a la vez se les ofrecen y se les niegan. Y la identificación que la explotación ha hecho del indio con el atraso y la miseria, es lo que rechaza el ladino porque amenaza su sentido de bienestar. Sin llegar a proponer el absurdo ideal del melting pot, asumamos que el “otro” habita en nosotros y que es parte constitutiva nuestra, dado el intenso mestizaje biológico y cultural de los últimos cinco siglos. A partir de allí, podemos establecer diferencias mestizadas y crear una normativa para que las mismas sean respetadas por unos y por otros. Pero la fórmula inversa, es decir, establecer diferencias esencializadas para profundizar más la negación infructuosa del “otro”, eso solamente expresa que se está actualizando un viejo problema: el del mestizaje conflictivo de origen colonial. Lo que necesitamos comprender todos a estas alturas es que el hecho de ser mestizos no nos hace iguales, sino individuos con diferencias mestizadas y articuladas de innumerables maneras, y que la tarea política que tenemos por delante es democratizar nuestra interculturalidad racista e interdiscriminatoria.
El título de estas líneas es el mismo que Luis le dio a un artículo periodístico suyo en una conocida revista de los años setenta en la que escribíamos semanalmente varios amigos sobre un mismo tema. Esa vez el tema fue “El indio”, y Luis lo abordó desde esa condición, negada por los propios indígenas ladinizados y, ahora, también por los que se autodenominan “mayas”, con una dignidad que alcanza sus mejores cumbres cuando critica y autocritica las actitudes vergonzantes de quienes cobardemente intentan escamotear la propia condición étnica para identificarse y equipararse a los “otros”, sus alteregos, a la vez apetecidos y odiados. Luis siempre se autoidentificó como indio, y lo hacía sonriendo, sin la más mínima sumisión, orgulloso de no avergonzarse de sí mismo y sabiendo que era tan humano como cualquiera otro, a pesar de las desventajas económicas que su etnicidad le había deparado, al igual que a todos los suyos.
Es desde esta trinchera que se relaciona con el mundo y que escribe su novela, sus cuentos y poemas. Y es por esto que se labró un lugar indiscutido en la historia de la literatura hispanoamericana. Es también por esto que quienes lo conocimos y fuimos sus amigos, lo reconocemos como un hombre cabal y un escritor sincero.
Continúa…
- Los pasos en falso de las buenas conciencias - 27 noviembre, 2022
- Pensar el lugar como lo que es - 23 agosto, 2022
- De falsos maestros y peores seguidores - 8 agosto, 2022


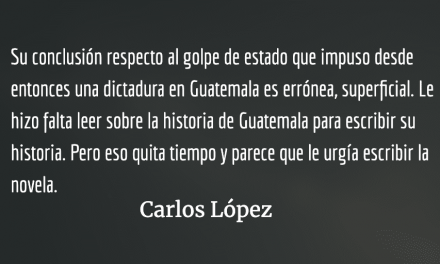

Comentarios recientes