En su maravillosa obra El laberinto de la soledad, Octavio Paz describe el ninguneo como una de las prácticas características del mexicano. Podríamos decir que el ninguneo es un acto consciente por medio del cual un individuo busca no sólo ignorar al «otro», sino anularlo completamente. Reducirlo a la nada. En palabras del autor, el ninguneo consiste en «hacer de Alguien, Ninguno».
Aunque Octavio Paz se refería al mexicano específicamente, su idea puede extrapolarse a Guatemala y a muchas otras partes del mundo. Aquí, la práctica es hartamente conocida: un individuo ningunea a otro cuando este muestra cualquier indicio de grandeza, y lo hace no sólo no reconociéndolo, sino menospreciándolo y denigrándolo, hasta volverlo invisible.
La inclinación a ningunear nace de un profundo temor a reconocer la grandeza de otros, pues hacerlo implica reconocer la pequeñez propia. Visto de esta manera, podríamos interpretar el ninguneo como un mecanismo de defensa, el cual le permite al ninguneador mantener intacta la imagen que tiene de sí mismo, y continuar así su vida con la conciencia tranquila. «Re-conocer la bajeza de los otros es justificar la propia», dice Dante Liano, y como toda justificación, el ninguneo es, en el fondo, un acto de sobrevivencia.
Pero sería un error asumir que esta actitud autodestructiva es característica exclusiva de México y de Guatemala, pues está basada en un sentimiento de inferioridad que comparten muchas otras sociedades del mundo. Fue este el sentimiento que el agudo militante anticolonial, Frantz Fanon, reconoció en su isla natal, Martinica, a mediados del siglo pasado, cuando observó que los martiniqueses que iban a estudiar a Francia y luego regresaban a la isla disimulaban su acento criollo. De hecho fueron justamente las obras de Fanon las que, después del barullo de la Segunda Guerra Mundial, dieron lugar a una serie de estudios sobre los efectos del colonialismo y del imperialismo en las sociedades subyugadas. Estos estudios sacaron a luz el hecho de que esa conciencia de creerse inferior es compartida por una multitud de seres humanos en el planeta, la mayoría habitantes de países que fueron, en algún momento de su historia, colonias de otros. Hoy en día, estos estudios son indispensables para entender lo que se conoce desde entonces como el «Tercer Mundo».
Y aquí podemos encontrar uno de los meollos del asunto: el sentimiento de inferioridad radica en el hecho de que las sociedades del llamado «Tercer Mundo» a menudo fijan su mirada en el «Primer Mundo» para modelar sus vidas. Nace entonces la conciencia de ser «subdesarrollados», de ser «tercermundistas», y el país nos aplasta como la culebra de Miguel Ángel Asturias, «una culebra de seiscientas mil vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, pájaros y retumbos que sentía alrededor del cuerpo», y que sentimos también nosotros.
Decir esto no es nada nuevo. Lo han señalado varios intelectuales latinoamericanos a través de la historia. Pero nunca está de más recalcarlo, pues sus efectos generalmente pasan desapercibidos entre las sutilezas del día a día. Y es que esta conciencia de creerse inferior permea absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas. Como solía decir Mario Monteforte Toledo, «Lo que pasa es que el subdesarrollo también es integral».
Utilizando todo su ingenio, algunos sociólogos han inventado términos que nos pueden servir para describir esta nefasta experiencia que trasciende la mente. Son «disposiciones corporales», diría el sociólogo Pierre Bourdieu. Disposiciones corporales que inconscientemente nos empujan a agachar la cabeza cuando saludamos a un extranjero, como si le debiéramos pleitesía, o a cambiar de acento y sustituir el «vos» por el «tú» cuando nos acercamos a alguien de afuera que no habla nuestro idioma. Nosotros nos acoplamos. Somos condescendientes. Nos comportamos como el agua que adquiere la forma del recipiente que la contiene, o como la hiedra trepadora que dibuja el contorno del árbol al que se aferra.
Pero este sentimiento de inferioridad también nos empuja hacia el otro extremo, a ser violentos, aunque de una manera más silenciosa y menos cuantificable que la violencia que aparece a diario en los medios. Es la violencia de lo que menciona Dante Liano, la violencia de las palabras del «amigo» cuando nos consuela luego de escuchar alguna desgracia nuestra, cuando en el fondo realmente se enorgullece y disfruta del hecho que la desgracia no le haya ocurrido a él. Es la violencia de la mirada despectiva del que tiene dinero, cuando la dirige a los que no lo tienen como si esto dependiera completamente de ellos. Es la violencia del tono de voz somatado del ama de casa, que trata a la «muchacha» de «mija» y con un «vos» que no tiene nada que ver con el «vos» que usamos para tratar a los que queremos. Es la violencia de la puerta cerrada de la oficina del que ocupa un puesto más alto que el nuestro, que trata de forzarnos a reconocerlo por medio de la opresión, el autoritarismo y el silencio, a pesar de que su logro carezca totalmente de mérito. Es la violencia del pie del conductor, que al observar que le pedimos vía, acelera para impedirnos el paso. Es la violencia del rostro de sinceridad del gobernante cuando le miente a su gente sin mostrar señal de remordimiento alguno. Es, en fin, una violencia que brota de un espíritu herido; una violencia que viene de la amargura de un alma parcialmente amputada que busca completarse por la fuerza machucando a otros.
La moraleja de todo esto la podemos encontrar en una de las fábulas atribuidas a Esopo, La fábula de la rana y el buey. Cuenta una de las versiones que una rana deseaba tanto ser del tamaño de un buey, que se tapó la boca con un dedo y sopló y sopló hasta inflarse como un globo. Su lógica le falló, claro está, pues de tanto soplar y soplar, la piel se le comenzó a desdibujar de estrías y llagas, hasta que explotó. La rana murió sin haber logrado su objetivo de ser del tamaño de un buey, y sin haber experimentado nunca la conciencia de saberse completa.
Autor: Daniel Núñez
- De ranas y bueyes, de Daniel Núñez - 21 marzo, 2012

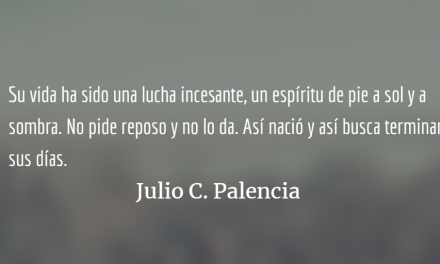
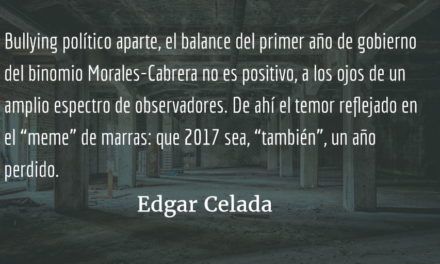
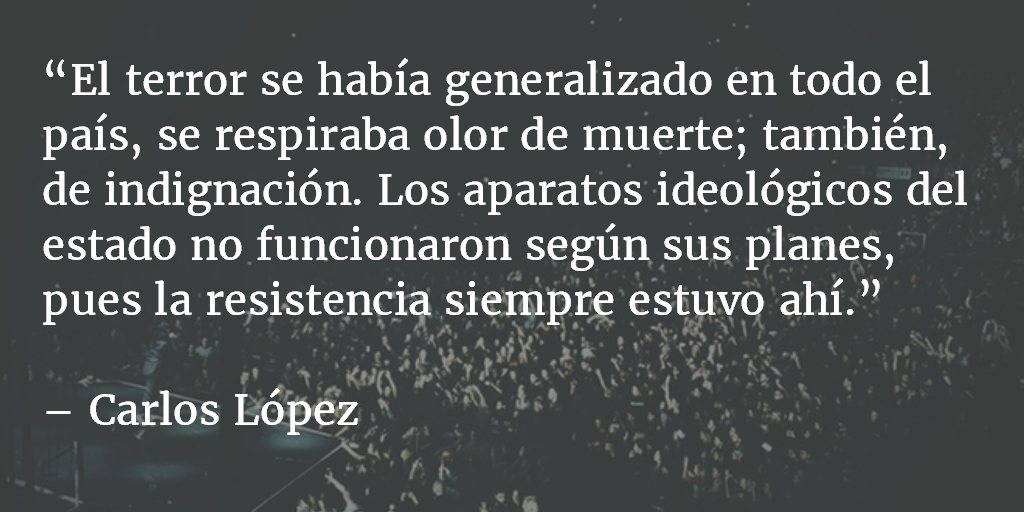
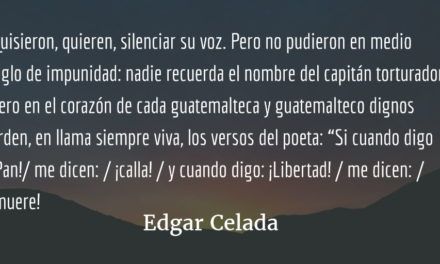

Comentarios recientes