Miss Sunny
Fernando Vérkell
A la memoria de W. Saroyan
Miss Sunny era una maestra joven, pero no era hermosa, ni tenía buen cuerpo; tampoco era graciosa ni decía cosas inteligentes. Tenía una tristeza escondida y se protegía del mundo a través de una muralla infranqueable de frialdad y desprecio. Pero estaba asustada. Bajo ese escudo, ella era solo una chiquilla malcriada. Lo supe desde el primer día: esa maestra de cabellos negros y
desaliñados, lentes gruesos, manos torpes y risa estúpida, se sentía sola. Y tuve lástima. No de Miss Sunny, sino de nosotros. Supe que pasaríamos nuestras tardes en la escuela, castigados, barriendo el patio o limpiando los baños.
Al principio, cuando los castigos no eran frecuentes e íbamos al East Side a ver los trenes y a recoger frutas maduras, hablábamos de ella. Todos nos sentíamos atemorizados por la maestra. Bueno, no todos; Harry, un idiota corpulento y bravucón, (y el único de nosotros que empezaba a tener barba) estaba enamorado de ella; por eso trataba siempre de ser el mejor alumno. Sus calificaciones habían mejorado; y sus padres, el sastre y la costurera del pueblo, estaban encantados con la maestra nueva.
Lo cierto era que Miss Sunny, para nuestros padres, representaba la figura de la maestra ideal: joven, con entusiasmo y, sobre todo, con una disciplina férrea e intransigente que, según ellos, nos haría mejores alumnos. Cuando empezó a castigarnos llorábamos con tristeza y malicia, tratando de provocar lástima en nuestros padres. Mi viejo, en la carnicería, desde el otro lado del mostrador, me miraba de soslayo y decía: «Seguramente te lo merecías. La maestra hizo bien en castigarte. Ahora lárgate.» Y así era con todos los demás. Sentados frente al hall de la estación, y cuando no estaba Harry, maldecíamos nuestra suerte y gritábamos insultos a la memoria de Mrs. Anderson (nuestra antigua maestra), por haber muerto, y a la de Miss Sunny, por haber nacido.
Una mañana de junio, Miss Sunny nos hablaba de la Guerra de Independencia; nadie le prestaba atención en realidad, y cuando me preguntó por qué se había rendido Cornwallis, no supe responder.
(Yo no sabía quién había sido Cornwallis y menos por qué había sido tan idiota en rendirse.)
La clase esperaba mi respuesta, entre asustada y divertida; Harry sonreía.
–No sé –respondí con miedo–. No sé quién fue Cornwallis; ni sé por qué se rindió. Lo único que puedo decir es que un norteamericano no debe rendirse nunca ante la adversidad, y seguramente esa rendición (yo no tenía idea de lo que estaba hablando) le habrá costado muy caro al pueblo de Los Estados Unidos de Norteamérica.
Me senté.
Miss Sunny masculló algo que no entendimos, y lentamente se puso en pie.
–Lord Cornwallis –dijo– era el comandante general del ejército inglés. Si no se hubiese rendido, aún seríamos una colonia. Su rendición signifcó la Independencia. Todos ustedes (incluso Harry) están castigados. Agradézcanle a John.
Pasaron la tarde limpiando los baños. Yo, por supuesto, tuve que escribir quinientas veces en el pizarrón: «Lord Cornwallis se rindió en Cheasepeake Bay, el 19 de octubre de 1781».
Uno a uno empezaron a irse. Yo escribía una y otra vez sobre el pizarrón, deteniéndome de vez en cuando para comprobar si mis dedos aún estaban en su lugar y para maldecir a Miss Sunny.
Luego, eso pasó.
–Ya terminé. ¿Puedo irme?
–No.
–Está oscureciendo, Miss Sunny. Si llego tarde, mi padre me matará.
–No es mi problema, John. Tú te quedas hasta que yo diga.
–Perdóneme, por favor. Pero si le hubiese preguntado a los demás, a Harry por ejemplo, tampoco hubieran sabido responder. La guerra fue hace tanto tiempo y, si lo piensa bien, muy pocos recuerdan qué sucedió. Déjeme ir, se lo ruego.
–Di: «Amor mío, te lo ruego» y puedes irte.
–-…
–Dime, John, ¿te gusta Charlote?
–…
–Los he visto platicar en el parque y me han contado que se toman de las manos. John, vamos, ¿te gusta mucho?
–Bueno, sí.
–¿Y cómo la llamas? ¿Amor? ¿Nena? ¿Cariño?
–Le digo Charlote.
–Bueno, entonces dime: «Charlote, déjame ir».
–Maestra, ¿se siente bien?
–Si haces lo que te digo, me sentiré mejor. Vamos, John. Dímelo. Ahora.
–Miss Sunny, déjeme ir. Mi padre está en casa y me espera para golpearme. Siempre lo hace. Esto es raro. Me siento incómodo. Le prometo que nunca olvidaré a Lord Cornllawis.
–Lord Cornwallis. No es tarde, John. Si eres un niño bueno y haces lo que te digo, yo misma te
acompañaré a casa. Vamos, dime, «Charlote, amor, déjame ir.».
–…
–Oh, no llores, John. Está bien. No me digas nada. Vete.
Oscurecía cuando abrí la puerta del salón. Sentía que Miss Sunny iba a correr detrás mío, y que me alcanzaría y que, tal vez, me iba a obligar a decir cosas horribles; cosas que sólo Harry querría decirle.
Cuando llegué al parque, Charlote me esperaba. La vi de lejos, con la jarra de leche y las fresas frescas, sonriéndome; las luces amarillentas nos ocultaban de la gente, el viento acariciaba su cabello castaño y los sauces nos susurraban que el futuro era nuestro. Yo la amaba, aunque aún no lo sabía. Antes de despedirnos, con todo el amor, la pasión, la ternura y la lujuria de un chico, la abracé y le dije dulcemente al oído: «Sunny, amor, nena, cariño, nunca me dejes, nunca».
- Miss Sunny. Fernando Vérkell. - 15 julio, 2014
- Endless flight, de Fernando Vérkell - 30 enero, 2013



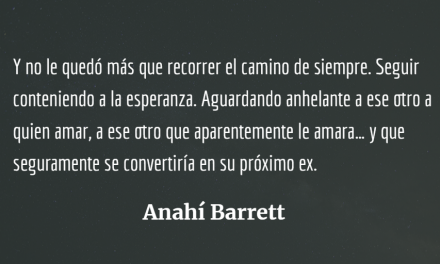


Comentarios recientes