Anahí Barrett
Aquella tarde buscó dentro de sí fuerzas para terminar la jornada. Mientras decidía qué organizar para la cena de su “perturbante crio adolescente”, anheló capitalizar el poderío de sus raíces maternas y con él embalsamar sus estrenadas heridas abiertas para mutarlas en cicatrices. Unas que pudiesen recordarle perpetuamente de lo que había sido capaz de sobrevivir… ésta vez. Encendió un cigarrillo. Sabía que su condición de hipertensa, aderezada con altos niveles de colesterol y triglicéridos eran alerta suficiente para tomar un juicio distinto. Y, sin embargo, Tánatos se acomodó nuevamente a su costado. Abrigando su lazo seductor, creyó escucharle dulcemente murmurarle al oído: la muerte, más que cualquier cosa, es solución.
Repasó mentalmente sus últimos meses, semanas… su reciente día. A pesar de reiterados y sostenidos esfuerzos por apegarse a las consabidas prácticas de autocuidado, por primera vez consideró “sensatamente” terminar con la experiencia del ardor servil y mandatorio por proseguir con las interminables rutinas que construyen el respirar. Las matutinas, las vespertinas, las nocturnas. Esas asignadas a su cotidianidad a partir de lo que consideraba una fétida traición de su ex-marido a aquel pacto moral mediado por la historia compartida. Un silente pero vívido contrato que simbolizó cercanía en el momento del distanciamiento firmado e instalado. Un credo que le parecía mandatorio facturarse por 28 complejos años de matrimonio.
Estaba agotada, realmente consumida por continuar obedeciendo a esa frasecita con tinte asqueantemente motivacional: “la vida debe continuar”.
No se reconocía en ese misterioso fenómeno óptico que es el reflejo del espejo. Aquel majestuoso instrumento de vanidad -que le fue heredado por su senil vecina en un episodio de locura afectiva temporal- cotidianamente le devolvía un rostro de exterminio emocional, de desaliento, de una especie de anemia existencial. Reír se había convertido en un recuerdo remoto. Añoraba el sentirse viva en los términos del otro y no en los suyos. Unos que se construían, invariablemente, a partir de la aguda pulsión de la decepción que, acampada, le aguijoneaba las sienes en cada despertar. Aborrecía el militar a partir del desánimo, en respuesta automática al eco del despertador.
Justo cuando decidió guglear formas indoloras para “eliminarse”, una abeja se dio a la tarea de danzar alrededor de su oído. Una intromisión que, involuntariamente, permitió que redirigiera la mirada. Y la escena del pequeño espacio de su huerto se vio invadida por un poderoso atardecer. Era noviembre. Las nubes perdieron su identidad. Se rindieron a la imposición del tinte azafrán que irradiaba aquel curvado sol. Sus oliverdes pupilas atestiguaron el ineludible acto de sometimiento de la magnánima
estrella ante la urgente noche que, pronto, se dejó custodiar por estrellas y luna. La luz no tenía otra salida, mas que el subyugarse. Un milagro cotidiano que, lejos de autorizarle emularle en sus íntimos planes de rendición, forjaron bríos de esperanza. Aquella secreta decisión de cruzar esa puerta resultó súbitamente clausurada.
Muchos años después, saboreando el reflejo de una espesa y larga cabellera gris perlada en el mismo, pero envejecido, majestuoso instrumento de vanidad, desenterró reflexivamente aquel garrafal instante. Ante su fugaz autodemanda de respuestas al por qué de aquel dictamen autoburlado, nuevamente se acuarteló en su memoria, como única explicación, el penetrante color azafrán que irradió su vida aquella precisa tarde de noviembre. El que amparó por siempre cada uno de sus signos vitales.
Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

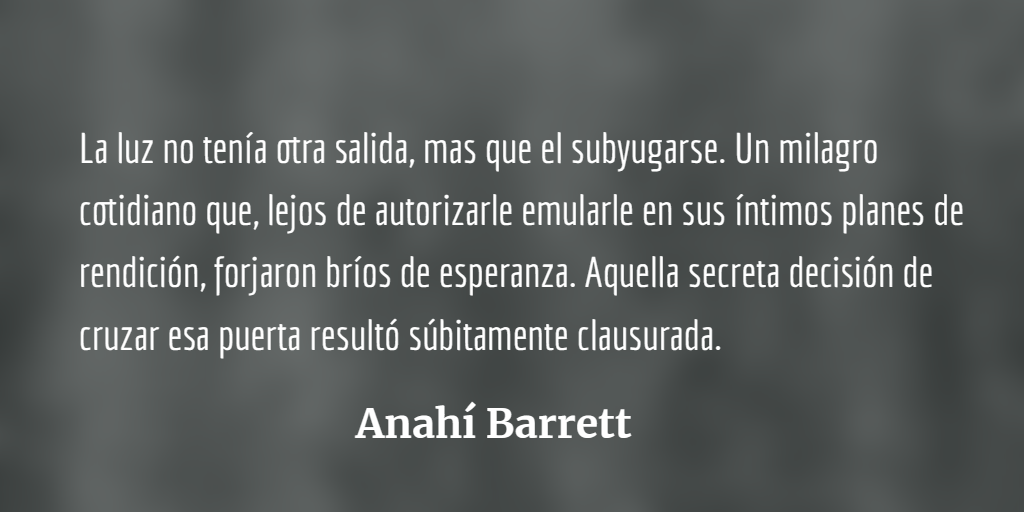



Comentarios recientes